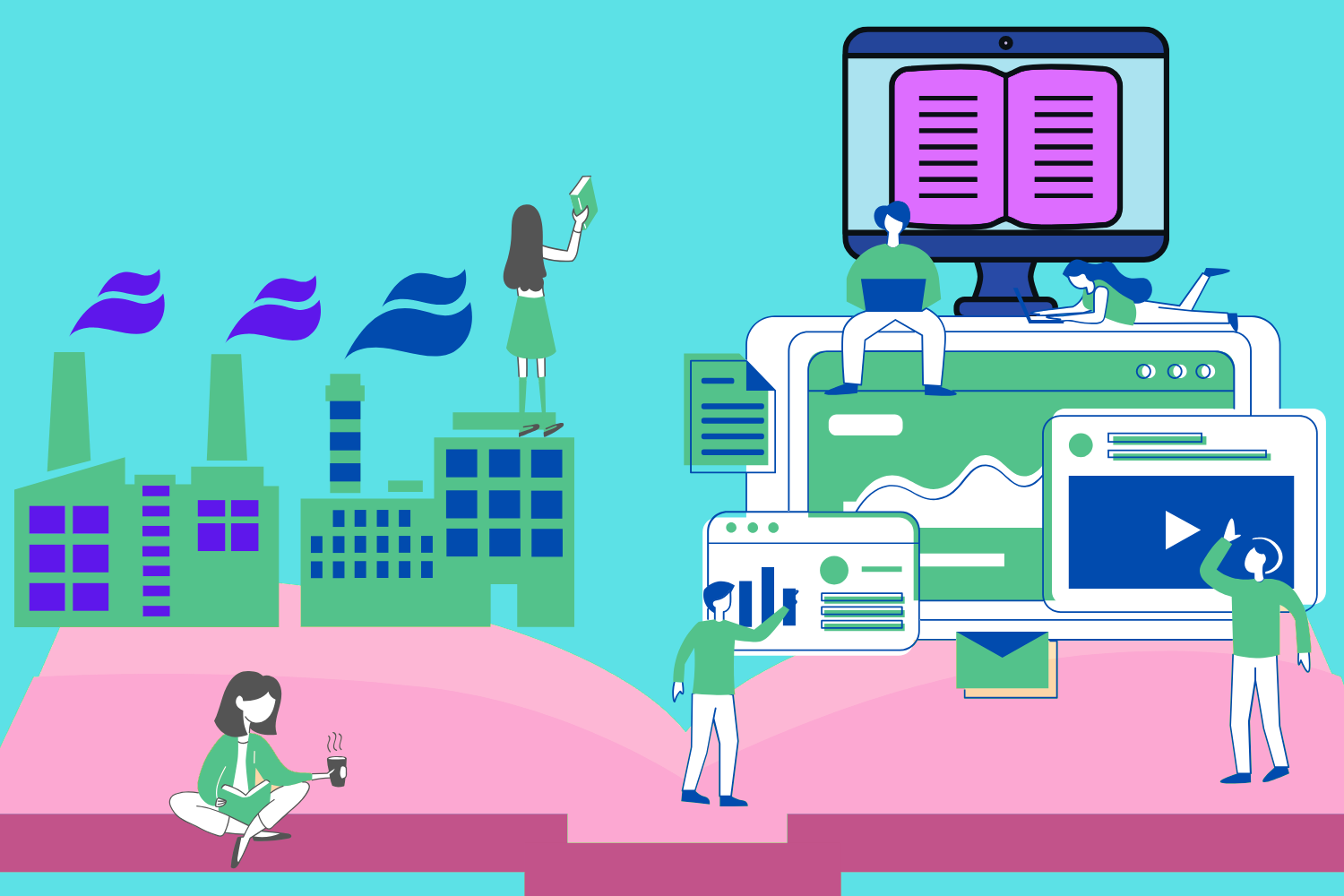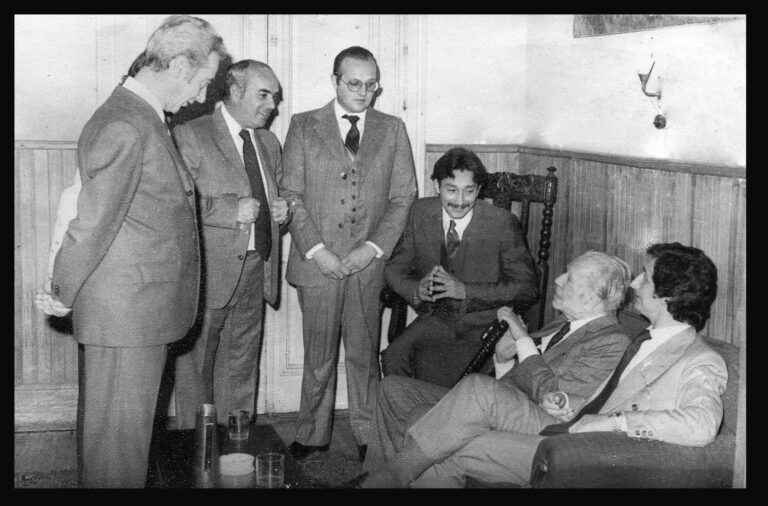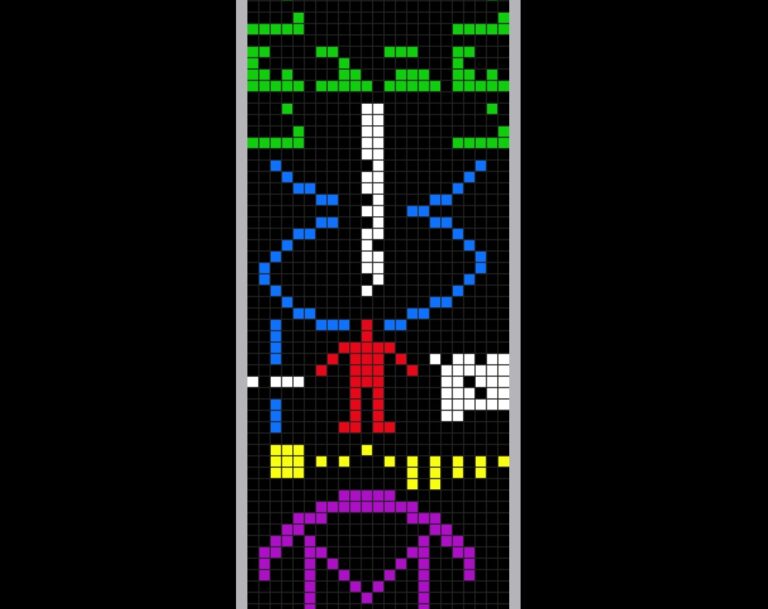Una gratuidad virtual como argumento para la caza de brujas. A propósito de una polémica contemporánea
La polémica con la Biblioteca Virtual en Facebook estalló con la intensidad de una molotov y fue aprovechada por algunxs para imponer una dicotomía que en los hechos no existe para la mayoría de sus protagonistas. La falaz discusión PDF sí o no opacó debates de fondo que se dan en nuestra cultura contemporánea desde hace años y que ponen en escena, nuevamente, las relaciones entre literatura, cultura y mercado o economía. Estos problemas tienen una larga historia. Ya desde el Renacimiento en Europa, las apariciones de los protomercados culturales por medio del mecenazgo implicaron el pasaje de la escritura de las manos de escritorxs de la aristocracia mayoritariamente a la de lxs burguesxs, en un arco que le costó al movimiento social de la literatura europea casi cuatro siglos. En efecto, en el siglo XIX, fue el mercado cultural el que contribuyó a ese movimiento, ampliando las posibilidades más allá de los estipendios de las monarquías que requerían compra de títulos nobiliarios o “privilegios” para poder ser un escritor aceptado por las cortes y las sociedades reales, con un estricto control de la obra de arte.
En Argentina, digamos, el proceso fue diferente; antes que la monarquía, la literatura apareció de la mano de la política de sectores oligárquicos y, no obstante, pobres como Sarmiento pudieron tener una aspiración intelectual, aunque no constituyó la mayoría de los casos y para ello debió representar posiciones de clase no siempre acordes con sus orígenes. Sobre finales del siglo XIX, otro pobre, ahora poeta, exclamó que no era un hombre de las muchedumbres, pero que tenía que ir a ellas: Rubén Darío, quien compuso crónicas en los periódicos para tratar de sobrevivir con la escritura, desde un Buenos Aires donde era extranjero y trabajaba como cronista. Luego, fueron Arlt, Quiroga y hasta Alfonsina, quienes hicieron irrumpir a las clases medias en el terreno de la escritura. Uno de ellos proclamó que tenía que vender su trabajo y eso tenía implicancias estéticas, porque carecía de rentas para “escribir bien”, pero no de ganas, y lo hizo igual, vendiendo su trabajo aun cuando para las clases acomodadas eso era una concesión intolerable. Nada más claro, en menos de un siglo, la literatura argentina le arrebató el monopolio de la escritura a las clases oligárquicas y abrió el juego para la emergencia de voces de las clases medias y bajas. Primero de mano de la política; luego, del mercado incipiente de los libros que terminó de coagular y profesionalizarse a comienzos del siglo XX. ¿Y ahora en qué estamos? ¿Es posible que esta polémica desatada haya puesto en evidencia cómo la literatura argentina sigue luchando y ampliando su heterogeneidad, o, por el contrario, es un repliegue que pone en peligro esas conquistas de las clases medias y bajas que cada tanto irrumpen y desestabilizan los valores (económicos y culturales) de la literatura?
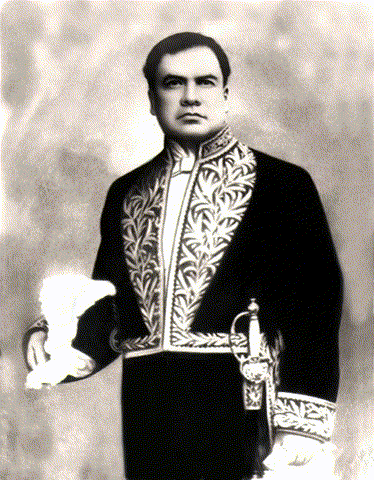
La literatura, además, un sistema laboral
Antes de avanzar, lo primero que unx tiene que advertir es que no hay un mercado, sino mercados; y que estos existieron antes que el sistema capitalista. En este sentido, aun los más pequeños e independientes implicaron siempre un valor de cambio para hacer posible los intercambios. Puede ser meramente simbólico, pero no deja de habilitar un intercambio ahí, con poderes y hegemonías que intervienen el espacio. Aunque, como lo sabemos incluso por la teoría de Bourdieu sobre el siglo XIX, aun cuando se niegue lo económico, eso es una ilutio aristocrática que perdura, porque todo mercado, desde el más chiquito hasta el más grande, hace intervenir el dinero o un sistema equivalente. Josefina Ludmer, desafiando la idea de ilutio bourdiana, fue más allá y, parafraseando a Jameson, afirmó que en la contemporaneidad todo lo cultural es económico y lo económico es cultural.
Es por eso que toda la discusión que se dio en estos días desempolvó los más anticuados clisés que resultan bastante inoperantes para leer e incluso posicionarse respecto de estas relaciones, tortuosas, con lo económico, a las que nadie escapa y de las que nadie está exento. Solo que en el presente no hay reglas normalizadoras unívocas. Incluso, aparecen posturas milenarias, de carácter más new age que estéticas, que se creerían hasta imposibles de sostener con un poco de humildad y de consideración por lxs otrxs. Una de ellas es separar al artista del mundo del trabajo. No considerarlo trabajador porque parecería que se “empobrece” su rol, que no puede reducirse al de un simple mortal, que labura, vale decir, que recibe un pago (de cualquier tipo). Algo similar se discutió varias veces. Sin embargo, quiero enfatizar cómo esa separación metafísica tiene una larga historia que proviene del mundo griego y que es clasista. En parte, se origina en el platonismo y continúa, con matices, en Aristóteles, y arrastra un menosprecio por toda actividad manual, ligada al esfuerzo de lxs esclavxs. La mano de los esclavos es la misma que la del escritor. Pero el menosprecio por el “trabajo” de unxs frente a otrxs, dotó a poetas y filósofos con una mano especial, que los separó del resto de lxs mortales para acercarlxs a seres en contacto con lxs dioses. Era un modo en que los hombres libres (y casi ninguna mujer o muy pocas) encontraron de distinguirse de esxs otrxs que debían servirlxs. Por eso, es difícil aceptar una separación tajante de la escritura del mundo del trabajo, sin caer en una concesión clasista, aunque se presente como desinteresada. Incluso, cuando promuevan un discurso como “el escritor es irreductible a lo social” y, por ende, es tan especial que no puede equipararse a un trabajador, porque posee una singularidad radicalmente diferente. El otro argumento sería considerar al escritor alguien tan menor que es la nada misma y que, por ende, por ser un sufridito, está por debajo de la categoría de trabajador. Ni una cosa ni la otra. El escritor puede ser un trabajador, aunque no es todo lo que puede ser tampoco, sin por eso perder su singularidad, dada por los modos de hacer frente a los otros trabajos. Se distinguiría de lxs demás trabajadorxs como lo hace un plomero de un albañil, así de simple, y no podemos negar la singularidad de unx frente a otrx. Y respecto de las condiciones precarias de su trabajo, sobre las que han escrito, con brillante precisión, Sergio Raimondi en Poesía civil, o Nadia Prado en Job, dos libros de poesía que no temen problematizar las relaciones con el trabajo y lo económico; en todo caso, lo que se reproduce ahí son condiciones históricas y precarias de nuestros mercados, pero, al mismo tiempo, la misma tensión entre formalidad e informalidad, precariedad y derechos, entre labor y trabajo, que atraviesa todo el sistema laboral/ de trabajo de nuestros países. Es por eso que hay unxs escritorxs que pueden vivir de su trabajo en torno de la literatura, sí existen, y otrxs que no, la mayoría, y que consideran a esta solo una labor con suerte. Luego de reconocer estas asimetrías y diferencias que son, incluso, muchas más e irreductibles a cualquier tipificación normalizadora, entiendo, la discusión original adquiere otra dimensión, puesto que considera la diversidad del mundo laboral de lxs escritorxs y permitiría, entonces, comenzar a pensar en cómo mejorar dichas condiciones para que se dejen de reproducir las asimetrías que existen y son bien reales. Lo que no debería haber es resentimiento y odio análogo, por ejemplo, al menosprecio de la clase media frente a lxs empleadxs estatales porque reciben pago “de sus impuestos”; en este caso, por cobrar derechos, o por comprar, leer o incluso difundir o defender, unas obras. Por eso, en este plano, el conflicto y el imaginario, por negación o afirmación, que se reproduce, es laboral. El problema es el reconocimiento de la dimensión laboral de la literatura.
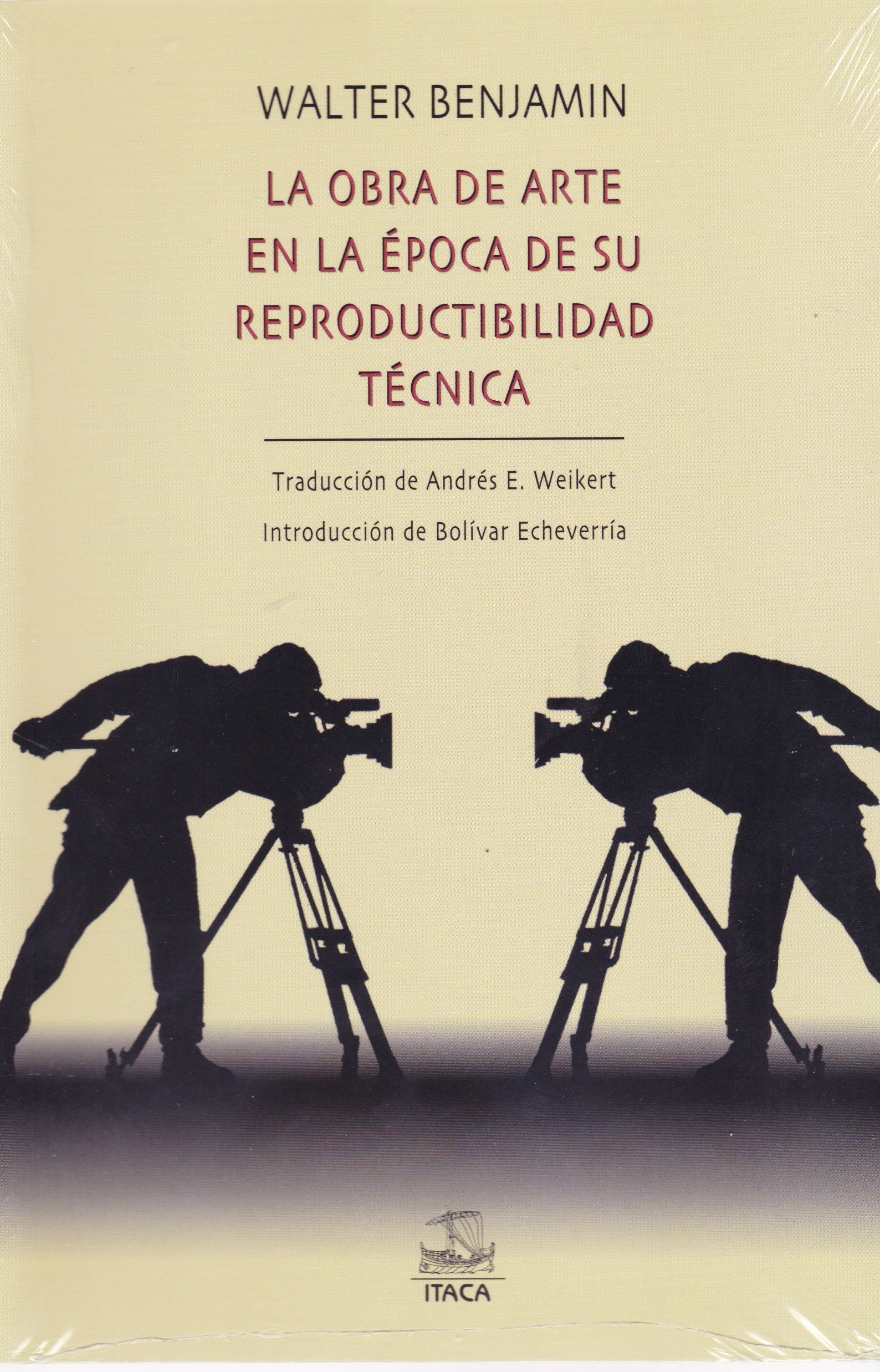
Las tecnologías de la proximidad y el sistema laboral de la literatura
Por otro lado, entiendo, ocurre que en ese también sistema laboral asimétrico, formal e informal, donde hay ascensos y descensos, empleos, subempleos y desempleos que también (pero no solo) es la literatura argentina, además se ha producido lo que ocurre en el resto del mundo del trabajo: la tecnologización de este, en medio de una cultura de la reproductibilidad técnica. Como sabemos, Walter Benjamin reflexionó a principios del siglo XX sobre los cambios en las tecnologías de la proximidad de la fotografía y el cine que permitían, en simultáneo y a partir de copias idénticas del arte, que miles de personas participaran de una misma experiencia. Benjamin llegó, incluso, a considerar la pérdida del aura del arte como una de las consecuencias directas, que hoy es revisada, entre otrxs, por Agamben o Didi-Huberman. Siguiendo esta línea, Mercedes Bunz, en La utopía de la copia, plantea cómo las producciones contemporáneas son afectadas por un original que es una copia de copias, a partir de las tecnologías informáticas. En términos de Bunz, eso implica que la diferencia entre original y copia se pierde en el trayecto de una circulación vertiginosa y en simultáneo en diversos espacios de interacción socio-tecnológica. Esto podría dar sentido, entonces, a una parte de la discusión sobre la circulación de copias que adquieren, en realidad, el peso de originales que se ponen a circular de manera gratuita en diversas plataformas, en este caso concreto, en la Biblioteca Virtual. Lo que ha ocurrido es que los derechos de autor ligados al texto escrito y en formato libro, han sido, en las últimas décadas, cada vez más asediados y afectados por este modo de circulación de los bienes culturales; un fenómeno que no es ajeno a otras artes, como la música o el cine. En este sentido, los conflictos son cada vez más frecuentes y, auguro, están lejos de solucionarse; se profundizarán a medida que el sensorio tecnológico capitalista promueva mayores avances sobre los circuitos y formatos de las artes, y estos deban reaccionar a dichas transformaciones. Algo que Bunz también nos advertía, cuando indicaba que un derivado directo de tales problemas es que todxs, con un dispositivo en mano, pueden considerarse artistas o escritores; también, dadas las dimensiones del conflicto que estalló, todxs, pareciera, pueden considerarse difusores culturales y no ya solo lectorxs, desconsiderando el sistema de trabajo analógico en el mundo del libro preexistente, bajo argumentos de democratización o de afectividades para sobrevivir a una pandemia.
Frente a estas cuestiones, nadie puede pensar tampoco que las cosas queden igual a cuando la vertiginosidad de la web con sus formatos no existía. Los derechos de autor, los conflictos por las circulaciones de obras que son modos del trabajo de otrxs, así como la piratería son fenómenos con los que tendremos que convivir y representan verdaderos desafíos a considerar. En algunos casos, como el de los PDF, las tecnologías capitalistas no solo tienen consecuencias desastrosas sobre el modelo analógico de la cultura, sino que también han solucionado problemas de accesos a obras que, de otro modo, se hubieran perdido con las ediciones agotadas o con la desaparición o precarización de las bibliotecas populares. Pero desde ningún punto de vista se puede atacar el trabajo de escritorxs porque han publicado solo algunos de sus libros en editoriales multinacionales (es importante notarlo) a partir del uso de un formato que pertenece a un conglomerado multinacional como Adobe y puesto en circulación en la aplicación de otra empresa transnacional –no es necesario aquí recordar que el creador de Facebook, donde funciona la Biblioteca, es uno de los millonarios más grandes del mundo. Es más, deberíamos aclarar que cuando las empresas norteamericanas inventaron el famoso PDF (Portable Document Format), para no acumular papel en 1991, se cobraba por su uso, pero luego se ofreció leer gratis los documentos, puesto que eso le permitió a la compañía promover la venta de servicios asociados más redituables. Por ende, la gratuidad del PDF es bastante ilusa y con su uso se colabora en el crecimiento exponencial de ganancia de multinacionales ligadas a servicios informáticos. No me opongo a ese uso desde una sanción moral anticapitalista, aunque persigo el mismo deseo y aspiración a terminar con ese sistema normalizador de vida. Sí me niego a sostener la ingenuidad de postular una gratuidad débil de “papeles” para atacar con violencia el trabajo de otrxs.
De todos modos, tampoco puedo dejar de pensar en César Aira y el libro La princesa Primavera. La princesa vive en una isla paradisíaca que es el paraíso fiscal de la piratería mundial. Tiene tanto trabajo por la piratería que termina alienada en una ficción bestsellerística desbordada. Lo que se señala allí es que el sistema de la piratería, ilegal, también es un sistema informal de trabajo para mucha gente y que alimenta y hace expandir la ficción en rincones y formatos que intervienen lo real. Por supuesto que supone un “robo” del trabajo de otrx, pero pareciera que, sin embargo, no deja de producir trabajo, es decir, más capitalismo y más explotación también. No otra cosa ha sucedido con este debate, aunque no todos los libros de la Biblioteca sean piratas, sino que la mayoría son PDF que solo se cargan y ya estaban disponibles antes en la web. Es esa lógica la que puede ser cuestionada en todo caso, más que la ambivalente piratería del PDF. ¿Qué sentido han encontrado sus participantes para poner a circular textos que ya estaban disponibles antes en la web? ¿Realmente han imaginado afectivamente que subiendo PDF se acompañan en la pandemia? ¿Se trata de un espacio de difusión y publicidad, como declara Dipasquale en varias entrevistas, y entonces, de uno tan capitalista como el Mercado económico que asusta y espanta a algunxs de sus integrantes? Me costó mucho entender la lógica del espacio, y aún me cuesta, con evidencia; por eso, seguí bajando PDF de otros lugares, donde esos textos, la mayoría, ya estaban disponibles. Quizá imaginaron sus participantes, frente a un mundo hostil, la posibilidad utópica de formar una comunidad virtual, cuyo sueño en común es subir un PDF y contribuir a que quienes tienen internet y celular puedan leerlos, o acumularlos en algún lugar, como los apuntes, para cuando sean necesarios para dar clases y no tener que andar buscándolos. O hasta tal vez, se conecten afectivamente en un momento de cuarentena en el que cada uno hace lo que puede. Son motivos a los que pueden adherir, por supuesto, pero eso no habilita a la mayoría que son, a una caza de dos o tres brujas que no tienen porqué compartir enteramente sus valores.
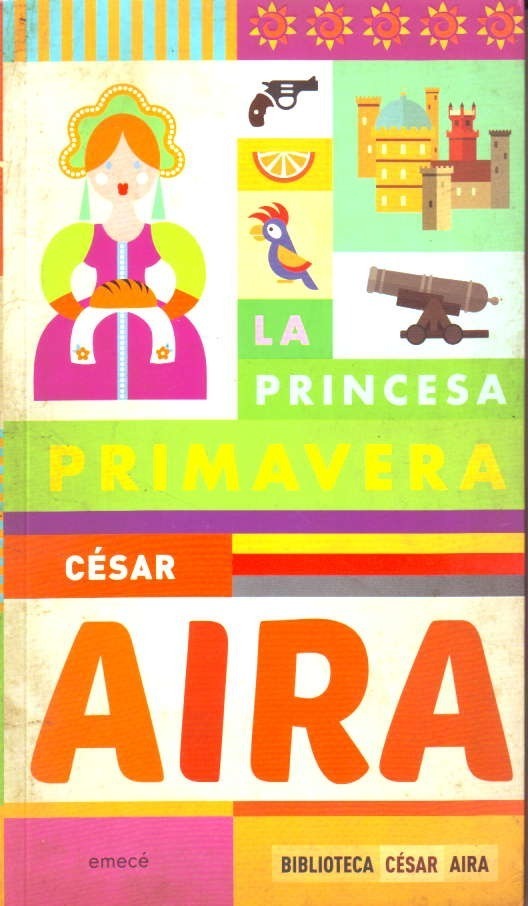
La autoría en la cultura de la reproductibilidad técnica
No está claro si el mundo de la literatura habrá de convertirse en la isla de la Princesa Primavera, pero que algo de eso ronda el asunto es también evidente. Como lo es que, incluso, el mismo conflicto por la autoría no puede quedar igual frente a estas condiciones. El presente reverbera y pienso otra vez en el pasado reciente. En varias obras en las que vengo trabajando con amor y deseo desde hace un tiempo en relación con la autoría: O Delegado Tobías, de Ricardo Lisias, y El artista, de Gastón Duprat-Marcelo Cohn. En cada una de ellas, se problematiza lo que implica ser autor en el mundo contemporáneo. Como sabemos ya, no se trata meramente de un sujeto existente, referencial, sino de una función que involucra diversos niveles de lo discursivo, pero que claramente en estas obras se reconfigura, luego de las sucesivas muertes que sufrió dicha figura a finales de los años sesenta y principio de los setenta, a manos de Derrida, Foucault o Barthes.
Lisias demuestra cómo el autor se ha expandido desde y más allá del objeto libro tradicional y no deja de generar repercusiones con la potencia de una ficción. O Delegado Tobías fue un ebook que salió por e-Galaxia, una de las mayores editoriales de libros electrónicos de Brasil. Allí se narraba la muerte del propio Lisias, su autor. Eran ebooks muy breves que entraban en diálogo con PDF, correos electrónicos y posteos en las redes sociales, donde esa ficción primaria se expandía. Al punto tal de que una de las entregas generó una repercusión inaudita: al parecer, la justicia de Brasil decidió iniciarle una causa al autor Ricardo Lisias por falsificar un documento público tanto en su forma como en la emisión. Durante años, Lisias nos mantuvo al tanto en correos, congresos e intervenciones, de sus problemas con la justicia. Los medios dieron a conocer la noticia como un escándalo en la sección policiales. Hasta que en 2016, Lote 42, una pequeña editorial brasileña publica el caso de O Delegado Tobías en la forma de una carpeta judicial, en la cual se adjunta todo el legajo y la investigación del caso; es decir, más documentos oficiales en la forma de copias idénticas. En un momento, uno de esos documentos advierte que la denuncia es una autodenuncia que los editores pactaron con el autor para afrontar una crisis creativa. En paralelo a la salida del libro-carpeta, Lisias montaba una obra con su abogado en un teatro. La ficción se expandía en lo real: el autor, que estaba muerto, era denunciado y participaba de demandas públicas, notas en los periódicos, editaba libros, mientras actuaba el proceso con su abogado en el teatro. Nada más lejos de esta forma de la ficción que las anteriores, reducidas solo al libro: el autor se convierte en una figura performática, que atraviesa lo real y lo desestabiliza con la potencia de la ficción que es. Ya no sabemos si Lisias es el mismo Lisias de la obra de teatro, del libro, de la denuncia o el de la carpeta judicial; tampoco si la denuncia es o no una impostura. Pero lo que se pone en evidencia, en todo caso, es que la performatividad que el autor es ya tampoco implica una mera muerte y desaparición de sí, sino una articulación de diversos niveles, donde se aparece en la desaparición que inscribe en lo real su propia ficción. Y que esa figura expandida trabaja su propia ficción en una red donde recibe pagos que no son simplemente económicos, sino que van desde escrituras de su obra en la sección policiales de los medios, o un intercambio con un grupo de lectores por correo electrónico, o hasta ventas en el formato de libro electrónico o de un libro objeto, o de tickets de una obra de teatro. El autor se expande y habilita otro modo de pensar los modos y los derechos de su trabajo en la ficción, que no son ya solo económicos, aunque estos también se multiplican más allá del formato libro tradicional.
En la película El artista se promueve la ficción de una autoría colectiva, donde pareciera, ya desde la dirección dual, extenderse en una red que afecta a actores que son también escritores. Dentro de estos, se encuentra la figura emblemática de Alberto Laiseca en el rol principal de un paciente psiquiátrico que realiza pinturas, luego robadas por un enfermero que se convierte en el artista del momento. La firma del artista es la del enfermero. La función autor que se cuestiona allí es la operación duchampiana del arte contemporáneo, donde el artista es puramente una firma que vende obras, no su productor. Pero la película tiene un pliegue más: en 2010, Alberto Laiseca plagia el guion y escribe la novela El Artista, publicada por Random House Mondadori, apropiándose del trabajo del guionista y narrando la película de manera casi idéntica. El plagio, sabemos, es parte de la propuesta de Laiseca en su libro Por favor, plágienme y, por ende, en la apropiación de la película no hace sino continuar su obra a partir de la copia idéntica de otra, por encargo. Lo mismo le costó un juicio a Pablo Katchadjiancon su Aleph engordado, aunque los procesos creativos hayan sido radicalmente diferentes y no se traten ambas de una obra por encargo. En ambos casos, sin embargo, lo que aparece es la lógica del plagio que genera trabajo y literatura como la piratería en La princesa primavera de Aira. Y, además, tanto Laiseca como Katchadjian cobraron sus derechos de autor, magros o no, por la publicación de una obra casi idéntica a la de otrxs autores, plagiada o levemente modificada. Experiencias similares, entre el cine y la literatura recientes abundan: Selva Almada con su El mono en el remolino o Rafael Spregelburd con Diarios del capitán Hipólito Parrilla, ambos a propósito de Zama, la película de Lucrecia Martel, son apenas uno de los tantos ejemplos. Es decir, escritorxs que amplían, copian o plagian, según los casos, una obra anterior para proseguir con su trabajo, desdibujando la autoría de una ficción o escribiendo una con autorías múltiples, cuyos derechos, a pesar de todo, son reconocidos sobre el derecho de otros. Esta porosidad de derechos donde parece perderse la idea de originalidad de la autoría, del mismo modo que las copias hacen perder el original, deberían considerarse como una de las posibles salidas al conflicto y ver de qué modo, en el vértigo de esas reproductibilidades técnicas, los derechos pueden habilitar una manera en la que su desdibujamiento inevitable sea, al mismo tiempo, la oportunidad del reconocimiento de un trabajo realizado.
Como vemos, estas prácticas que me interesan aquí muestran que la figura delx autorx no está muerta en la contemporaneidad, pero que tampoco resucita (parafraseando el libro Muerte y resurrección del autor, de Marcelo Topuzian) igual que antes de sus muertes. La autoría parece plegarse a una función performática que pone en tela de juicio su impropiedad propia, al tiempo que hace cada vez más colectivas las obras contemporáneas, con autorías superpuestas y una tendencia, muchas veces, a la copia de obra o a su variación. Le autorx sigue siendo el gesto de una desaparición. La circulación entre distintos circuitos, fuera y dentro de distintos mercados, al mismo tiempo habilita alternativas que difícilmente puedan ser leídas como meramente mercantilistas, sino en tensión con ese dispositivo económico del que ninguna práctica contemporánea está afuera o, al menos, todavía no, pero del que, sin embargo, no se deja de anticipar su final en la permanente multiplicación y transformaciones que se efectúan en la multiplicación desbordante de relaciones porosas que escapan a las etiquetas de “independientes”, “comerciales”, “free lance” u otras clasificaciones.
La pregunta de la que partíamos, entonces, se presenta como una incógnita bastante difícil de responder. Pero si la literatura argentina no garantiza otra vez un sistema de vida que es también económico, en estas nuevas condiciones es muy posible que futuras voces como las de Gabriela Cabezón Cámara, o Camila Sosa Villada, o Dolores Reyes tengan mayores dificultades para seguir escribiendo y haciendo posible una vida en torno de la literatura. Y no es casual que, en medio de esas luchas por lo económico y cultural, veamos emerger en ellas tres, pero también en otrxs, una nueva toma de la literatura argentina por sus figuras subalternas: mujeres y disidencias sexuales de las clases medias y bajas. Eso no fue gratis hasta ahora, y tampoco sin luchas históricas descarnadas para que suceda. Sin embargo, no es no. La violencia ante el No de una autora –sea quien fuere– frente a las condiciones en las que quiere involucrar la circulación de su obra no contribuirá a que nuestra literatura siga el camino de movilidad social y de heterogeneidad que tiene desde hace muchos años y solo reproducirá un sistema normalizador en el que no sean posibles las diferencias o se haga necesario censurarlas, escracharlas, insultarlas, perseguirlas o bloquearlas, bajo motivaciones de lo más eclécticas. No cuenten conmigo para eso, sí para el resto de la discusión, una vez que la violencia de las descalificaciones se termine. Nos podemos morir por la pandemia, muchachxs, no da para maltratarnos o maltratar, en patota, a alguien solo por el hecho de haber dicho que no (acá no hay teoría de los dos demonios que justifique nada, cuando son miles contra tres o cuatro disidentes respecto de uno de los tantos modos posibles en que la literatura se sigue encontrando con el mercado laboral en la actualidad).
Cristian Wachi Molina nació en Leones en 1981. Escribe e investiga sobre literatura. Es docente en la Fhumyar, UNR. Publicó los libros Blog (2011), Relatos de mercado en el Cono Sur (2013), Un pequeño mundo enfermo (2014), Wachi book (2014), Sus bellos ojos que tanto odiaré (2017), Tengo un tía policía (2018), Machos de Campo (2017) y Gerarda, la mutante (2019).
CRÓNICAS
revistaelcocodrilo@gmail.com / facebook.com/elcocodriloletras/
AGLeR: agletr@gmail.com / letrasrosario.org / Venezuela 455 bis – S2008DGZ Rosario – Santa Fe – Argentina