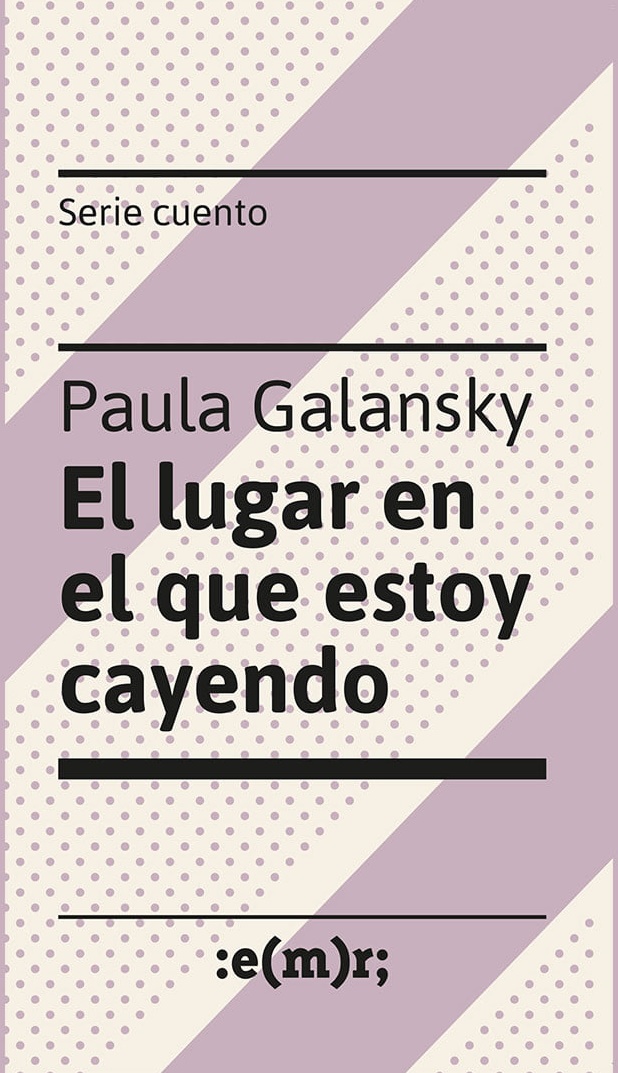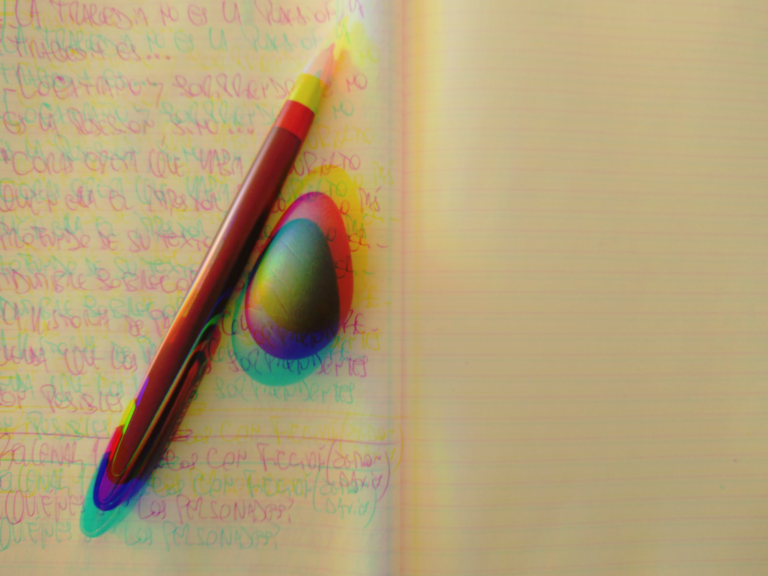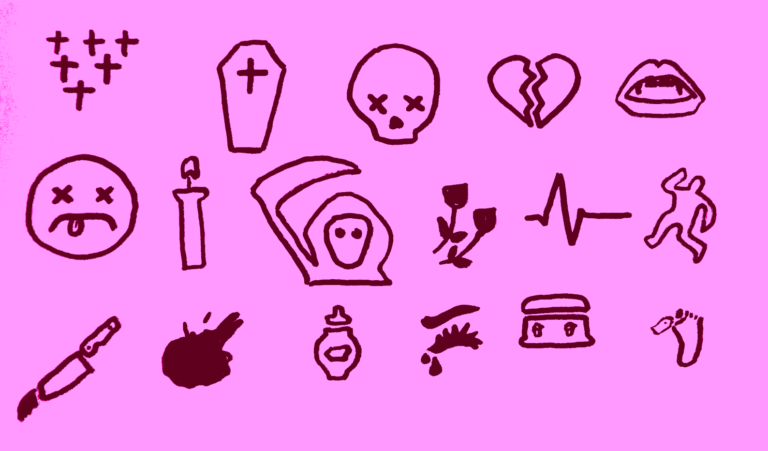–Tres semanas –dijo Julieta. Tirada en el colchón, balanceaba con pesadez un libro a la altura de los ojos. Hablaba para sí. La voz era un susurro grave y, aunque en el silencio de la casa resonara como un estruendo, en realidad, apenas murmuraba.
En el baño, a unos pasos, Sasha miraba a escondidas su transmisor apagado y resistía la tentación de encenderlo. Llevaban ya tres semanas de silencio y de susurros, encerradas en lo poco que quedaba de la casa derruida. Las palabras de Julieta le llegaron lejanas, como si vinieran desde otra dimensión y se hubieran hecho audibles para ella solo a causa de algún error innecesario. Se miró en el espejo –un pedazo de vidrio casi rectangular que colgaba de un clavo en la pared– y exploró su rostro. Le gustaba descubrirse todavía un poco aniñada. Caminó hasta la que era la única ventana abierta de la casa, el ventiluz sobre ese agujero que usaban de inodoro. Hizo puntas de pie y recorrió con la vista los cien metros de tierra reseca que las separaban de la línea donde, más allá, comenzaba el desierto verde.
En el último malón habían logrado llegar a esa casa en el límite sur del pueblo, la única frontera abierta, una zona deshabitada en la que se mezclaban construcciones en ruinas con montañas de basura y desperdicios mecánicos. Desde el baño, sin embargo, lo único que Sasha podía ver eran los cien metros de tierra reseca y, más atrás, el verde del desierto: ese páramo –interminable, según Julieta– cubierto de malezas que alcanzaban fácil los dos o tres metros y que alguna vez, nadie recordaba cuándo, había comenzado a invadirlo todo y donde seguramente ellos vivieran. Se preguntó cómo se sentiría al caminar por ahí, si soportaría el miedo o si, acompañada de Julieta, no sería tan grave.
En la habitación, al lado, se colaba en filosos hilos un sol que no alcanzaba a vencer la oscuridad. Julieta jugaba con su libro, distraída. La pistola y las latas de comida estaban tiradas en el piso a su lado. Se suponía que no estarían allí mucho tiempo pero habían pasado ya tres semanas. Sasha salió del baño, cruzó la habitación y fue hasta la puerta que daba al exterior. La abrió solo unos centímetros, con sumo cuidado, como le había explicado Julieta. El paisaje era estático. Difuminadas por la luz apagada del sol en invierno, vio las ametralladoras de autodefensa que anegaban la frontera apostadas arriba de las casas abandonadas. Parecían animales gigantes y solitarios vigilando el horizonte. Sabía que eran veinte en total y que eran capaces de disparar a cualquier cosa que delatara su presencia dentro de su rango de acción, ya sea por dejarse ver o por hacer algún ruido, y que no distinguían a los habitantes del pueblo de los invasores. Era por eso que nadie se acercaba a la zona. Y era por eso que ellas, ahora, guardaban silencio, dentro de esa casa, y no se dejaban ver. La lluvia, el frío y la intemperie estaban arruinando las ametralladoras: Julieta había dicho que solo doce de las veinte funcionaban pero que aun así, eran suficientes para que nadie pudiera entrar ni salir del pueblo. Nadie, excepto ellos, que, cuando abandonaban el desierto verde y entraban al pueblo, desbordaban cualquier defensa. Sasha cerró y volvió al colchón. Había repetido esos movimientos durante todo el día, con la esperanza de verlos en el momento justo en que surgieran del desierto.
“Son como malones”, había dicho Julieta. La palabra la había leído en el libro con el que ahora jugaba, balanceándolo. De ahí también había sacado la idea: esperar el malón para escapar. Tres semanas atrás había llegado uno y cuando las ametralladoras, sobrepasadas en número, se ocupaban en disparar inútilmente, las dos habían logrado escabullirse a esa casa en el borde del pueblo. Ir hasta ahí en cualquier otro momento les habría significado la muerte. En medio del malón, sin embargo, mientras todo el mundo corría a refugiarse a los túneles del convento, dispuestos a esperar horas amontonados hasta que ellos se fueran, lo habían logrado. Ahora solo restaba esperar a que llegara el próximo malón para hacer el siguiente movimiento, el más arriesgado: atravesar esa franja de cien metros de tierra quemada que alguna vez –contaban las historias– había sido incendiada y regada con sal para frenar el avance del desierto verde. Si todo salía bien, cuando llegara el próximo malón cruzarían el campo yermo y se hundirían, finalmente, en el desierto. Sería cuestión de segundos. “Si te asomás en un mal momento cagás, no seas boluda”, le había dicho Julieta a Sasha. “Si tenés un poco de suerte, te morís de un tiro en la cabeza; si tenés mucha suerte, llegás conmigo al desierto y desaparecemos”.
Sasha se removió en el colchón. No podía dormir. Pensó en el pueblo que estaba dejando y en lo que pasaría, una vez más, cuando llegara el malón. Podía verlos. Era como si en toda su vida no hubiera hecho otra cosa que asistir a ese momento. Los veía huir por los pasillos del convento hasta la entrada de los túneles; los veía temblar refugiados en la oscuridad húmeda, intentando adivinar las caras de los de al lado, rogando que no faltara nadie; podía escuchar, también, los llantos apagados. Sentía el peso de esas horas esperando a que ellos se marcharan. Se imaginó internándose en el desierto verde, con los yuyos cubriéndola por encima de la cabeza, avanzando con dificultad. El pueblo quedaría atrás para siempre y el desierto le sería un campo interminable en donde no existieran las direcciones. Sería fácil perderse en él, ir hacia cualquier lado sin sentido. Pensó que quizás de eso se trataba todo: caminar hasta perderse.
–Tres semanas.
A Sasha las palabras de Julieta le sonaron como si provinieran de un inmenso pozo de agua que se volvía negro de tan profundo. Se levantó, volvió al espejo y se acomodó el flequillo con los dedos. Lo dividió en dos, para que cayera un poco de cada lado y le tapara apenas los ojos. Volvió a mirar su transmisor apagado. Julieta le había dicho que lo tirara pero ella lo había mantenido escondido.
La que volvió del desierto, así la llamaba la gente. Casi no la conocía. Solo estaba segura de que, en la otra dimensión donde se encontraba su cabeza, en ese pozo de aguas negras, a Julieta solo le importaba una cosa: salir del pueblo. Y eso a Sasha le servía. “Hay una ciudad inmensa sobre el río”, decía Julieta, “que no alcanzó el desierto y donde nunca entra el malón”. Ella elegía creer. Esa ciudad significaba un futuro, una posibilidad. Julieta había desaparecido del pueblo un día y todos habían pensado que había sido una más de los que siempre faltaban tras el malón. Meses después había vuelto, no se supo cómo. La que volvió del desierto, habían dicho. Nadie le había vuelto a dirigir la palabra, por sospecha o por miedo, y ella a nadie había hablado. Excepto a Sasha.
Ahora Julieta ojeaba el libro con desinterés. Sasha salió del baño y fue hasta el colchón. Se acurrucó a su lado.
–¿Qué hay más allá? –preguntó después de unos minutos.
Julieta no dijo nada. Miraba con fijeza una grieta que se abría en el techo justo encima de su cabeza.
–¿Cómo es el desierto? ¿Están ellos ahí? –A Sasha siempre le costaba hablar despacio y se le quebraba la voz como si llorara. Julieta no dijo nada. La grieta terminaba justo sobre el final del colchón, a la altura de donde, uno sobre el otro, descansaban sus pies.
–¿Por qué volviste de la ciudad grande? –Julieta largó un bufido inaudible y cerró los ojos. Sasha se rindió, imitó el gesto y, finalmente, se durmió.
Cuando despertó ya se había hecho de noche. Sintió la respiración de Julieta a su lado. Por debajo del pulóver, Sasha le acarició el vientre con la punta de los dedos. Hizo movimientos microscópicos y lentos para no despertarla. Fue, de a poco, subiendo por esa piel más áspera que la suya pero que no llegaba a ofrecer resistencia al roce de los dedos. Cuando alcanzó el corpiño y quiso levantarlo Julieta abrió los ojos y se sentó.
–No –dijo en un susurro seco.
Afuera se escuchó un ruido, como pasos o algo que se caía. Sasha quiso hablar pero Julieta le puso la mano en la boca y apretó con fuerza. Sasha sintió la mano fría sobre su cara. Parecía mármol, duro y pesado. Permanecieron quietas sobre el colchón. Esperaban los disparos, pero no pasó nada. Sasha miró a su compañera como diciéndole que era suficiente, que la soltara. La otra sostuvo su mirada como un puñal unos segundos, la soltó y se acostó de nuevo, boca arriba, los ojos tapados con su brazo izquierdo y el derecho sobre la pistola.
Sasha se levantó y caminó hacia la puerta. Abrió una pequeña luz, tal como hacía la otra cuando se asomaba, con precisión milimétrica, lo necesario para echar un vistazo. Todo era gris bajo la luz nublada de la noche. De un costado se alcanzaba a ver el desierto: parecía una mancha gris, uniforme, impenetrable. Más acá, a unos pocos metros, un perro husmeaba en una pequeña colina de basura. Sasha sonrió aliviada. Era eso lo que habían escuchado. Alzó un poco la vista y alcanzó a ver la primera ametralladora automática, perdida en el negro del cielo. La colina ocultaba al animal del artefacto. Sasha lo vio caminar por sobre los desperdicios, rompiendo bolsas, buscando algo que comer. Escarbaba y subía cada vez más entre la chatarra y la mugre. Ni bien se asomó a la punta los disparos brillaron como un relámpago rojo en la oscuridad. Cinco golpes secos y rítmicos y luego el silencio. El perro, ahora, no era más que carne y huesos indiferenciados en la basura.
La que había vuelto del desierto escuchó la ráfaga de disparos y se incorporó sobre sus codos, sobresaltada. Pensaba que, por fin, habría llegado el malón. Sasha, desde la puerta, le hizo una seña, como diciéndole que no era nada. Todavía sentía la mano fría en su cara, el peso de los dedos de la otra aplastándola. Pensó en la ciudad inmensa sobre el río tras el desierto verde. Julieta decía que allá la gente vivía sin esconderse, que los edificios eran máquinas tan altas que tocaban el cielo, que era una ciudad bendecida. Tomó aire, palpó su transmisor en el bolsillo, cerró la puerta con cuidado y volvió a acostarse.
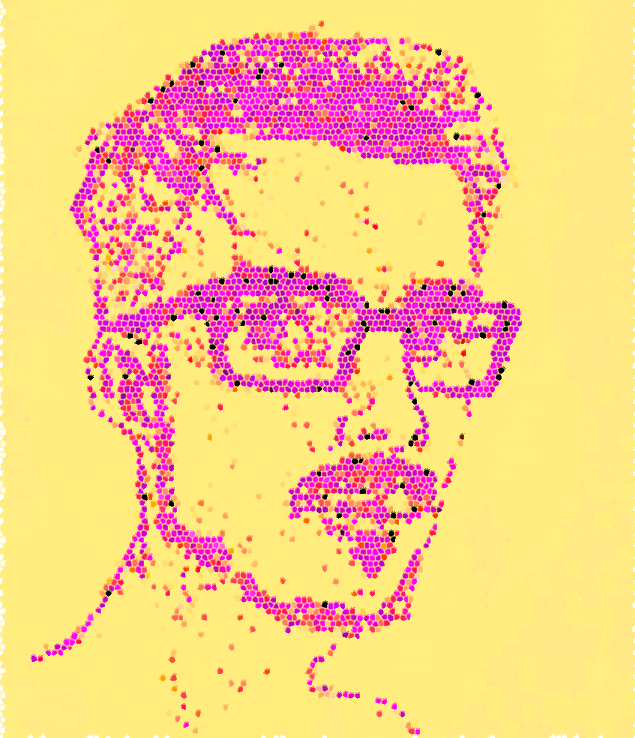
Leonardo Berneri nació en San Lorenzo en 1991. Es profesor de Lengua y Literatura. Escribió su tesis de maestría sobre Manuel Puig y actualmente estudia la obra de Elvio E. Gandolfo para su doctorado. A veces dibuja o escribe cuentos y poemas.
abril 2020 | Revista El Cocodrilo
TEXTOS
Revista El Cocodrilo: revistaelcocodrilo@gmail.com / facebook.com/elcocodriloletras/
AGLeR: agletr@gmail.com / letrasrosario.org / Venezuela 455 bis – S2008DGZ