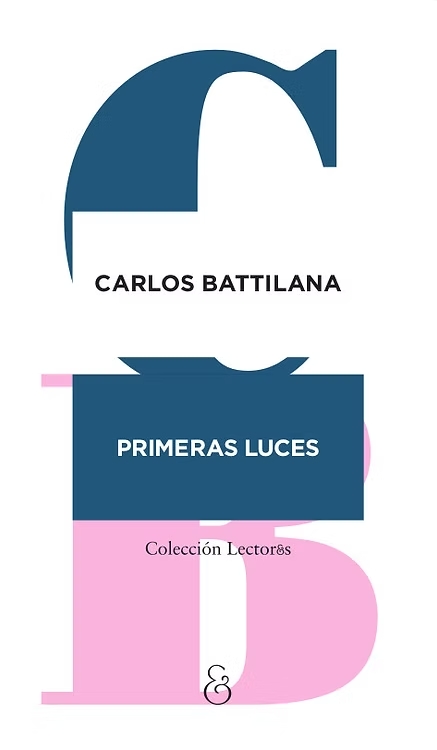Primeras luces
Ediciones Ampersand
| 2024
Estrellas solitarias en el espacio
M. ¿Leemos para escribir o escribimos y leemos? ¿O es indistinto? ¿Cómo llegás a la poesía Carlos? Pienso en los garabatos de los primeros cuadernos como una caligrafía que quizá te acompañe toda la vida. ¿Podría ser? ¿Vos cómo lo narrarías?
C. Cuando comencé a escribir Primeras luces hablé sobre algunos libros que había leído. Pero también fue una exploración sobre las primeras sensaciones a partir de la memoria, o los restos de ella. Una investigación involuntaria. Mientras escribía, exploraba la experiencia de la lectura inicial. Pensé que el libro de lectura de primer grado había sido el origen de la poesía, ya que la fascinación que sentí al conocer las letras fue arrolladora. Las formas de las letras, la cursiva, la imprenta, las mayúsculas, las minúsculas: todo ese mundo vinculado al trazo me fascinó. La proyección visual y acústica del signo. La secuencia de las palabras en el cuaderno escolar. Pero no. El origen de la poesía ocurrió antes. En un territorio preverbal. La poesía como experiencia rítmica estaba en el río Uruguay y en el carnaval. En sus movimientos y sus desvíos. Yo vivía en una ciudad fronteriza. La fluencia del río formaba parte del horizonte cotidiano. El río Uruguay. El movimiento del agua y el compás de la samba eran parte de ese pueblo: Paso de los Libres. Allí surgió esa especie de misterio que me llevó a la lengua. En ese lugar de contrabando cohabitaban el español, el guaraní y el portugués. Las lenguas se mezclaban. Un territorio babélico que, al excavar en la memoria, emergió como espontánea vitalidad. El trazo literal juega un rol en ese descubrimiento de la poesía: la caligrafía como acontecimiento. No obstante, la experiencia previa recogía el ritmo como la puesta en marcha de una acción, tal como explica Arturo Carrera. Una comprobación diaria. Por eso en el libro acudo al concepto de Saussure de imagen acústica. Cuando Saussure menciona esa noción no refiere el sonido material sino la representación del sonido, la huella psíquica. ¿De qué modo una imagen puede dar cuenta de un sonido? Esa noción, y más, ese sintagma parece implicar una paradoja: la imagen de un sonido como una instancia de cruce entre lo visual y lo auditivo. Me apropié de esa noción (diría poética) no en sus términos exactos sino de manera un poco anómala. Traté de imaginar no tanto la evocación del sonido sino la imagen como un espacio de musicalidad a través del trazo de la letra. Una especie de simultaneidad. ¿Eso es posible?
M. Cómo es la lectura que proponés de Ferdinand de Saussure. Hace poco Alejandro Crotto también volvió al concepto de signo y revisó de una manera demorada y reflexiva el modo en que entendemos el concepto de signo: ya desde una perspectiva más atenta. ¿Cómo podríamos anillar la música, el dibujo, la imaginación, la lectura y la poesía?
C. En esa pregunta parece subyacer el eco de las correspondencias que propuso Baudelaire. Algo de esa transacción sensorial hay también en el poema “Vocales” de Rimbaud, donde los sentidos parecen asociarse. Por eso los nombres se vinculan, en el caso particular, a los colores. Marta: amarillo, Claudia: rojo, Guillermo: verde, Cristina: blanco, Diana: beige. Y así. Toda esa sensación flotante, toda esa sensorialidad lingüística traté de evocar en el primer capítulo del libro. La primera infancia. La música verbal, la caligrafía de la letra, el pulso del dibujo, el movimiento del baile fueron una especie de rúbrica de la infancia libreña.
M. En tu vida hay mudanzas, migraciones, de la provincia a Capital y de Capital Federal al mundo para regresar. ¿Cómo vas tomando notas de los procesos creativos? ¿Cómo se captura una idea para un poema? ¿O para un ensayo?
C. La escritura parece suceder antes de una anotación. Se me ocurre que es un proceso subterráneo que, en un momento, hace combustión. Creo que el impulso del poema es preliminar al trazo. Haber escuchado una frase en la calle, haber visto una imagen, haber sentido una fragancia, haber leído una frase, un fragmento o un verso pueden ser estímulos de escritura. Esa latencia como una materia necesaria. El ensayo, en un punto, puede manifestarse como un efecto de la poesía: el despliegue de un germen que se encuentra en el poema. Puede ser una prolongación (argumentativa, narrativa) pero también es otra cosa respecto del poema. Surge una voz allí. En un ensayo no me interesa la mímesis con el poema en términos de estilo sino el registro singular de una mirada y de una enunciación. El ensayo también es un corte.
M. En un momento, y cito me permito citarte textualmente, enuncias: “Roland Barthes, que sí lo estimaba, escribió en Mitologías que la coincidencia de Verne con la infancia no proviene “de una mística banal por la aventura, sino de una felicidad común por lo finito”. La cita es larga pero me pareció muy significativa porque en esta instancia venías pensando en ideas sueltas referidas a títulos de otros autores y de cómo enunciar un título y en sus efectos de lectura.
C. Los títulos de Verne merecen un estudio, si es que ya no lo hay. En Primeras luces menciono Dos años de vacaciones como el primer libro que leí en mi vida a los 7 años. Esos títulos son inscripciones poéticas de orden terrestre, aéreo y fluvial. El espacio designado y el punto de fuga a algo desconocido: Viaje al centro de la tierra, Veinte mil leguas de viaje submarino, Cinco semanas en globo, La vuelta al mundo en ochenta días, La isla misteriosa, El rayo verde. Tal vez Nemo sea el personaje insondable que remite a la huida. Fugarse como un acto de soledad y rebelión. El título de un libro no solo propone un sentido, sino que si no estuviera ese título modificaría el significado global del texto. Pensemos en Vallejo. Eligió Trilce. A pesar de que barajó otras posibilidades, esa palabra misteriosa que, finalmente, eligió como título, impregna el sentido total del libro.
M. Hablemos de Vallejo. ¿Trilce es un neologismo? ¿Qué nos aporta Trilce? Es el tercer libro de ensayos publicado en 2024 que recupera a Vallejos. ¿Qué sentidos encontraremos aquí?
C. Primeras luces dedica el último capítulo a César Vallejo. Allí menciono que conocí su poesía en una noche de hospital antes de una operación a los 18 años. La lectura de su poesía reunida fue un descubrimiento no solo bibliográfico. Diría que sobre todo vital. “Al otro día me pondrían anestesia general, pero yo ya había leído a Vallejo, por si acaso”. Vallejo fue capaz de inventar una lengua dentro de la lengua española. El código conocido se transforma radicalmente mediante una sintaxis y una respiración inéditas. Es posible que la poesía sea, realmente, un problema de sintaxis. Todos los libros de poesía de Vallejo me gustan. Me conmueve especialmente el primero que publicó, Los heraldos negros, ya que no resuelve el dilema que plantea: la lengua preciosista del modernismo o la audacia flamante de la vanguardia. En ese sentido, no es un libro “eficaz”, “exitoso”. En esa encrucijada radica lo sorprendente de la propuesta. Vallejo parece no decidirse. Ni es un perfecto modernista ni un avezado vanguardista. No será epígono de nadie. Trabaja con materiales disponibles y procura construir otra lengua. Algo que en Trilce logra cabalmente. Pero esa suerte de periplo que muchos consideran “transicional” me resulta fascinante. El primer poema de Los heraldos negros plantea la incertidumbre como tópico de todo el libro: “Hay golpes en la vida, tan fuertes…Yo no sé”. Ese no saber, esa reserva de sentido que propone el poema es lo que resulta impactante. La infancia, los rituales de la religión, la rebeldía, los alimentos maternos, la muerte del hermano, el hogar, todo confecciona un mapa de lectura conmovedor.
M. Hablemos de manera puntual sobre dos poetas: Estela Figueroa y Juan Manuel Inchauspe. Siempre. ¿Por qué la recurrencia en esas dos voces?
C. Juan Manuel Inchauspe y Estela Figueroa. Leí sus poemas por primera vez en el Diario de Poesía en la década del 90. Escribí sobre ambos. Recuerdo que Osvaldo Aguirre me pidió una reseña sobre La forastera de Figueroa. Ella me llamó por teléfono desde Santa Fe para agradecerme. Fue una sorpresa y un honor ese gesto. Aún no había salido su poesía reunida, El hada que no invitaron, editado por Bajo la Luna, que permitió una mayor difusión. Yo leía los poemas de Estela Figueroa desde antes. Lo mismo los poemas de Inchauspe. Luego me enteré que ambos habían sido amigos. Como dice Estela en uno de sus poemas, ambos comparten un registro: “Nada de tonos altos”. Ese registro de voz sin estridencias me gusta particularmente. Esa especie de uso del lenguaje en función de una mínima historia, incluso de una cierta transparencia (una transparencia llena de oscuridad en el caso de Inchauspe), pero en la que las palabras no dejan de acontecer, como si pasaran por una especie de prueba de combustión. El “trabajo” que Inchauspe anuncia en su último libro equivale a aquel que se ejerce sobre la escritura y también a una labor silenciosa del devenir de la lengua. La poesía de Figueroa es una suerte de caja acústica tenuemente rumorosa que va desencadenando, de modo inesperado, una reflexión tremenda, sombría y atroz. Una vez que conocí ambas obras, se volvieron una referencia. Las releo. Con morosidad. Con parsimonia. Trato de aprender de esa lentitud en la que se va desplegando una historia pequeña y el tono de una voz.
M. ¿Una autobiografía de lectura podría ser considerada una autobiografía de Vida también? ¿Cómo lo podríamos pensar?
C. Creo que sí. Una historia de la lectura personal no deja de ser una autobiografía en tanto la lectura forma parte de nuestra experiencia cotidiana. En esa historia de vida en la que la lectura interviene no sólo surgen las anotaciones que hacemos en los márgenes, los subrayados, los momentos que hacemos para leer, el modo en que obtuvimos los libros, sino también todo aquello que suscitaron. También ingresan los libros que nos han marcado, los libros que hemos olvidado, los libros que nos regalaron, los que hemos regalado. Los libros prestados. Los que leímos en trenes, colectivos y subtes. Los que no leímos. Los que usamos para estudiar, preparar una clase y, sobe todo, aquellos que nos impregnaron sin obligaciones de ningún tipo.
M. ¿Cómo era la lectura durante la última dictadura militar? Recordemos que hoy vivimos en una época donde la cultura de la cancelación interviene la lectura. ¿Habría lecturas cancelables? ¿Dónde está la gracia de la lectura?
C. Durante la última dictadura militar, yo asistí a un taller literario en la localidad de San Miguel. Esa experiencia semanal, de dos horas, en la que leía libros nuevos, fuera de los que daban en la escuela, fue importante. En ese espacio mostraba algunos de mis primeros textos. Lo coordinaba un lector apasionado, autor de teatro: Humberto Riva. Era un taller al que asistían personas diversas, con profesiones y oficios distintos. Un empleado bancario, una maestra, un estudiante de psicología, una asistente social, un operario, etc. Yo estaba en cuarto año del secundario. Fue un espacio crucial en el que pude escribir, leer, tomar oxígeno en un contexto de asfixia.
M. Leer y escribir están anudadas con la ebullición del mundo: ¿cómo se percibe la realidad desde la lectura y la escritura? ¿ Es lo mismo leer que no leer? ¿Por qué? ¿Qué sentidos hay en la lectura?
C.El acto de la lectura parece suspender el hastío en favor de un tiempo de intensidad: “No existe la muerte mientras leemos: somos niños, adolescentes en estado de éxtasis”. Hay como un tiempo discontinuo. Como si el descubrimiento primero, incluso el deslumbramiento de la lectura, siguiera sucediendo como antídoto a las interferencias. Hay una escena emblemática en la literatura argentina, en el capítulo 2 de El juguete rabioso. Silvio Astier está leyendo de manera plena, y se ve interrumpido por su madre reclamándole el ingreso al sistema económico: “Silvio, es necesario que trabajes”. Silvio la mira con rencor.
…
julio 2025 | Revista El Cocodrilo