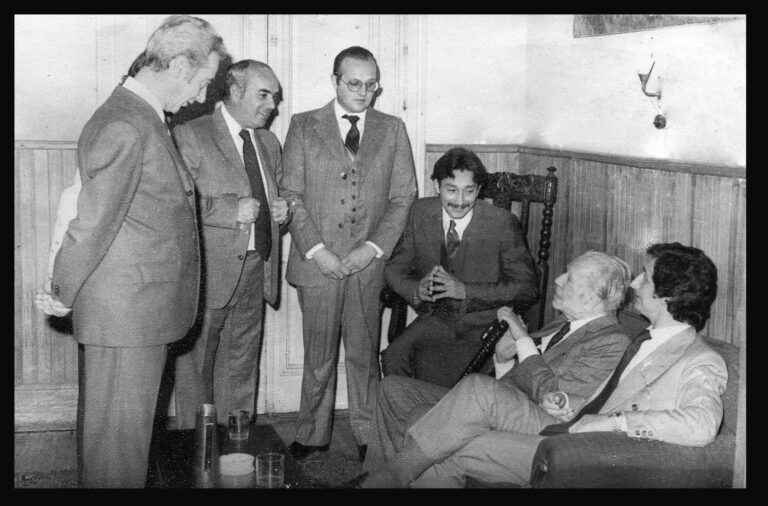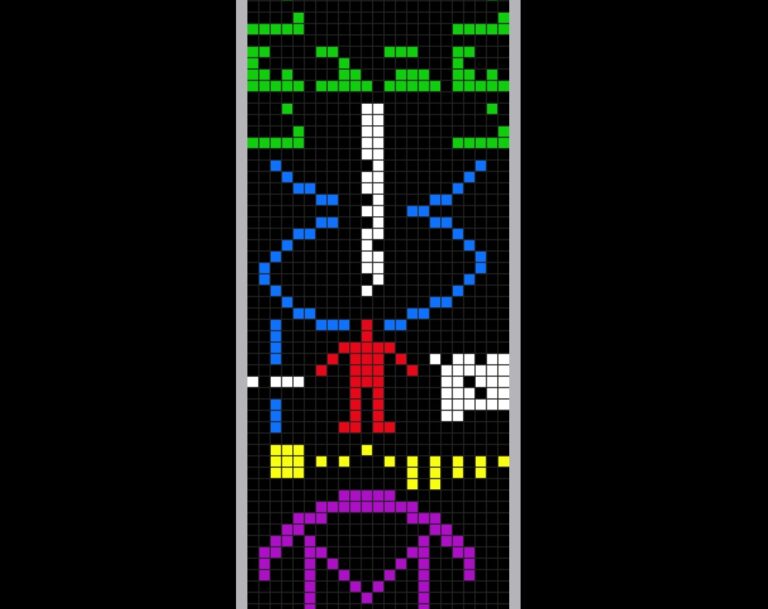París
Día I 27/02/2020 |
Nunca me resultó sencillo viajar. Tengo algunos problemas para proyectarme hacia el futuro, por lo que no me es fácil encarar los preparativos que un viaje requiere. En principio, para viajar es necesario poder ahorrar y, más aún, ahorrar con un fin específico (el viaje); es necesario, después, adquirir con tiempo los pasajes, reservar alojamiento y resolver una serie de cuestiones que escapan a mis posibilidades reales de organización. Sin embargo, lo disfruto, siempre y cuando alguien se encargue de realizar los pasos previos a decir salimos tal día, volvemos tal otro, vamos a determinado lugar. No suelo tener exigencias ni pretensiones demasiado altas, ya que soy consciente de mi poca predisposición a planificar.
(…)
Cuando mi padre comenzó con esta idea de viajar junto con mis hermanas, quedé algo sorprendido. A él tampoco le resulta sencillo viajar; tampoco tiene la paciencia o la constancia para, a lo largo de meses, planear un itinerario, comparar precios de hospedaje, y todas esas movidas; en ese sentido somos parecidos. Ahora bien, en los últimos años, por alguna razón, comenzó a viajar por placer con bastante más frecuencia de lo que solía hacerlo. La última vez que viajé con mi padre estuvimos en Montevideo, hace alrededor de doce años. Mis hermanas no existían aún. Fueron ellas las que insistieron durante algún tiempo para que hiciéramos este viaje. Mi padre, con ayuda de C, completó los pasos necesarios y, así, nos encontramos el día veintiséis de febrero para ir a Ezeiza, de ahí volar a Londres para cambiar de avión y por último, de Londres a París. El resultado fue que estuvimos paseando el primer día con un frío que no hubiera imaginado dos días antes. Tampoco, dos días antes, era previsible el estallido de los primeros casos de coronavirus en Italia, nuestro próximo destino. Eso hizo prender las alertas de algunos familiares, quienes nos preguntaron si no pensábamos en cambiar de destino, pero no consideramos que fuera de…
(fui interrumpido por mi hermana P, quien se ofendió al ocultarle que escribía este diario.)
Cuestión que mi padre, pese a los hechos y ciertas recomendaciones, sostuvo que iríamos a Italia. La paranoia por el virus se ve en los aeropuertos con frecuencia. Al menos, en los tres que estuvimos en el lapso de dieciocho horas, se veía a pasajeros de diversas nacionalidades con barbijos y con esas máscaras que suelen usarse para evitar respirar el aserrín y el polvillo en los trabajos de carpintería. No obstante, lo curioso era que ninguno de los empleados aeroportuarios utilizaba esas medidas de seguridad. Resultaba, incluso, algo gracioso: la lógica debería indicar que quienes están en mayor contacto con gente son los empleados y no los pasajeros. Por lo tanto, los más propensos a contraer el virus son los empleados y no los pasajeros. Será que la situación no es tan grave como aparenta, al menos por el momento…
Mi hermana P tiene miedo. Lo ha manifestado en más de una ocasión. Es extraño, pero cada vez que ve a una persona con barbijo se espanta y sus ojos recorren el camino por el que venía esa persona, como si el coronavirus fuera un monstruo peludo y pegajoso que pudiera acechar al final de un pasillo del subte, o en el camino al free shop, y del cual solo unos pocos precavidos lograran escapar.
(mi padre acaba de romper un vaso en el departamento. acto seguido, mis hermanas aparecen corriendo, peleándose por un cargador, y se tiran arriba de mi padre, quien ha vuelto a su cama en la habitación que compartimos.)
Debo confesar que a mí también me preocupa un poco el asunto del coronavirus. “No pasa nada, es una gripe en las personas sanas”, dijo mi prima, residente de la isla de Mallorca, mediante un mensaje de WhatsApp que me mandó mientras esperábamos las valijas en el Charles de Gaulle. Soy influenciable por una epidemia china.
Pero antes del aeropuerto
(mi padre reta a mis hermanas y las hace venir porque están haciendo barullo. al parecer, siguen con el asunto del cargador. les pide silencio por los vecinos.)

Decía, pero antes del aeropuerto de París, estuvo el viaje hasta Londres, donde hacíamos escala. En el asiento de al lado, viajaba un muchacho que dijo trabajar en sistemas y había conseguido un trabajo en Dinamarca, para la empresa Siemens. Parecía seguro de sí mismo; no parecía enfrentar con desazón el desarraigo que implica irse a vivir solo a un país lejano, frío y ajeno como ese. Más bien usó un razonamiento que hacía alarde de un pragmatismo que me espantó: En un año me puedo comprar un departamento en Capital. Si me pagan bien, me quedo diez años, ¿qué me importa? Con una ingenuidad enorme, le pregunté si hablaba danés. Me miró con sorpresa: ¿Danés? Ni los daneses hablan danés… ¿Me pareció a mí o lo dijo con algo de sorna hacia la estupidez de mi pregunta? Cuando llegamos a Heathrow, estábamos preguntándonos hacia dónde debíamos dirigirnos para combinar con el vuelo a París y este mismo muchacho sugirió que bajáramos determinada aplicación del aeropuerto que nos indicaría todo. Quizás debimos hacerle caso; terminamos casi perdiéndonos por la impaciencia de mi padre. Finalmente, lo más largo fueron los controles. Pasamos nuestro equipaje de mano. Era reglamentario sacar todo elemento líquido o cremoso y depositarlo en una bolsa Ziplock, para que fuera escaneado. Por un motivo que entonces desconocíamos, las mochilas de mi padre y de mi hermana P fueron separadas junto con otro montón de bolsos que debían ser requisados. A mí me sonó mi prótesis de cadera en el detector de metales y tuve que explicarle a un empleado inglés –sin cara de inglés– que había sido operado. Pareció entenderme y me pasó unos detectores de metales por todo el cuerpo. Olvidé mencionar que en Ezeiza también sonó mi prótesis. Es divertido. En fin, antes de nosotros, en la fila para la requisa del equipaje, había una mujer joven, con rasgos asiáticos, que había desoído por completo las indicaciones, casi hasta el absurdo. Cuando abrieron su valija, parecía haberse llevado la perfumería completa. Mi padre comenzaba a impacientarse y me mandó a hablar con la requisadora, quien…
(mis hermanas volvieron a interrumpirme porque dicen no poder dormir; se fueron diciendo que soy un malhumorado.)
Entonces, la mujer asiática con la perfumería adentro de la valija y mi padre… Me mandó a hablar con la requisadora para decirle que íbamos a perder el vuelo. Ella, a su vez, me mandó a hablar con otra mujer, quien me dijo que teníamos mucho tiempo para el vuelo y no habría problema. La mujer asiática se seguía demorando en el mostrador… ah, olvidé que yo tenía una zapatilla llena de bilis porque mi hermana J había vomitado de repente unos minutos antes. La requisadora finalmente estaba con nuestras mochilas. Era una estupidez; mi hermana P se había robado unos jugos del avión y se había olvidado de que tenía una crema para el pelo. Le sacaron todo eso y a mi padre lo demoraron por un alcohol en gel sin declarar.
Coronavirus: Now wash your hands, Britain told in fight against coronavirus, reza un titular de la primera plana de The Times. Al parecer, en el Reino Unido cerraron doce escuelas debido al virus. Al intentar refrenar el pánico, el secretario de Educación instó a las escuelas a permanecer abiertas, “alertando acerca de una ‘sobrerreacción’ que podría dañar a la economía y a la sociedad en su conjunto”. ¿Habrá triunfado? Mi hermana no quiere ir a Italia por el virus.
(…) Hoy caminamos e hizo mucho frío; llovió en algún momento. Fuimos hasta la Torre Eiffel; mis hermanas se morían de ansiedad… En el metro, no me dejó de sorprender la poca amabilidad de los franceses. En fin. Estoy cansado y tengo algo de jet lag. No puedo dejar de pensar en la hora que es en Argentina. Hace algunos días que no duermo bien, entre una cosa y otra. No hay más interrupciones. (…)
También París
Día II 28/02/2020
Acabo de volver al departamento, después de encontrarme con mi amiga M. Hace ocho meses que vino a vivir a París y no sabe muy bien qué pensar de su situación. Tomamos bastante cerveza y dimos vueltas. Ayer estaba un poco confundido (si bien no volví a leer esto, estoy seguro de que la escritura es desordenada y confusa) producto del desajuste horario. Hoy estoy un poco confundido debido al alcohol. Basta de excusas.
Caminé muchísimo durante todo el día. Vi toser a más gente y a turistas con barbijo; incluso vi barbijos tirados por ahí. Cuando estuve en Shakespeare and Co., pensé en algo que debía escribir acá, pero no lo recuerdo. Qué vago soy. Me parecen rarísimas algunas interpretaciones eurocéntricas de mi padre… es todo lo que voy a decir al respecto. Estuvimos en los jardines de Luxemburgo y mis hermanas quedaron deslumbradas con que eso haya podido ser la residencia personal de alguien. Bienvenidas, queridas niñas, a la opulencia y obscenidad del poder. Cada paso con las niñas son veinte minutos de sacarnos fotos. Llegamos al Panteón y ellas estaban cansadas, llovía, y mi padre les dijo que fueran al departamento con él. Al parecer, paramos en una zona muy chic, en pleno barrio gay, a metros del Pompidou. Cuestión que se fueron caminando y yo aproveché para seguir recorriendo el itinerario que había trazado por la mañana. Eran las 4.30 p. m. y a la media hora llegué a Saint-Sulpice. (…) Por WhatsApp, le comenté a L del frío que estaba haciendo y acordé potenciales planes con M para la noche. (…)
(mi padre se acaba de levantar al baño. ya todo el mundo parece dormir y temo ser interrumpido porque el tecleo puede resultar molesto.)
Ya estaba bastante entrada la tarde. En determinado momento, me desorienté y consulté el mapa en mi teléfono; noté que estaba perdido, que me había desviado del camino. Bajé por un boulevard varias cuadras hasta que volví a mi cauce… pero entonces me pareció que no tenía sentido ir hasta un lugar (las catacumbas, mi destino final de ese día) que seguro cerraría en breve. Me estaba acercando hasta allá más que nada porque cerca vive mi amiga E, pero no llegué tan lejos y me refugié en un shopping a robar wifi. Pude comunicarme con M y volví hacia el lado del río.
(dejé la computadora y escribo desde el celular, desactivé la vibración de las teclas para pasar desapercibido…)
(…)
Bajaba por el boulevard Saint-Michel cuando llegué al supuesto punto de encuentro con M, la Place Saint-Michel. Si bien ella me había advertido de que se trataba de una simple esquina y no de lo que llamaríamos en Argentina una plaza, lo primero que encontré fue, sí, una esquina, pero con una gran fuente. Crucé la calle y me arrimé a la otra esquina. Tenía un cartel que también decía “Place Saint-Michel”, y eso era más parecido a una simple esquina. Entonces, no sabía a qué atenerme. Resultó que la simple esquina era la de la fuente… la otra era mucho más simple.
Con M caminamos un rato hasta que me llevó a un lugar llamado Le Nouvel Institut, un bar universitario lleno de juventud. Tomamos varias cervezas y volví a comprobar que es fácil retomar una conversación que se interrumpió hace meses. Está en una situación sentimental complicada, donde ella, enamorada de un chico desde antes de venir a vivir acá, duda si encontrarlo en Barcelona –ciudad a la que él irá a vivir en pocos días– la semana próxima porque él no le presta la suficiente atención. Está triste con eso. También está un poco desilusionada de la vida en París, pero sus motivos son un poco menos claros en ese punto. Lo que es claro es que de momento, para nuestro pesar, no piensa volver a vivir a Argentina.
(…)
Mañana creo que tengo un largo día. E me invitó a un cumpleaños a la noche, no sé si iré aún. Será extraño verla, después de ocho años. Su mensaje de hoy fue, literalmente, Me hubiera gustado verte hoy pero voy a quedarme en casa con mi… novia, jaja y acto seguido dijo long story. No entendí nada; no sé si Q, su novio y concubino, es ahora gay y es la manera en la que ella mejor lo tramita, o bien si se separó de Q y ahora sale con chicas. Mañana me enteraré.
Todavía París
Día III 29/02/2020
Son las seis y treinta y ocho de la tarde. Acabamos de volver de caminar todo el día. Anoto esto para no olvidarlo. En el subte, había un sujeto alto, flaco, lentes de sol, vestido íntegramente de negro, que parecía superar los cuarenta años. Atendió su celular y comenzó a hablar en inglés. Transcribo algunas partes de la conversación. Sí, sí, veámonos esta noche… no, pero hagamos algo tranqui, tomemos un vino, porque yo estoy detonado de la fiesta de anoche… No, no, por eso, mañana vamos a tener resaca y va a ser imposible almorzar. Hagamos algo tranqui, cenemos y tomemos algo… Claro, y mañana almorzamos… No, creeme, yo soy parisino, la cosa es así acá… Claro que voy a llevar a algunas chicas, ¿qué pensás? ¿Que me voy a quedar ahí pajeándome?… Uh, si yo estuviera ahí sería como el lobo entre las ovejas… comería un pedazo de cada una de ellas… Sí, había dos hermanas que se pelearon, cerca de Champs-Élysées. Qué pena… ¿Qué? ¿Robert está acá? A la mierda… Ah, si está Robert es otro cantar… Claro, digámosle que pase un rato, que venga… A la mierda… Sí, genial… Veámonos ahí… Cenemos y le decimos a las chicas que pasen a tomar algo más tarde. Uh, Robert… no lo puedo creer.
Mis hermanas me preguntaron qué decía el tipo cuando se paró y bajó del vagón. Me dejó con las ganas de seguir escuchando. Sentí un poco de vergüenza y me negué a contarles, solo me referí a la parte de las fiestas. En el departamento, a donde volvimos para cambiarnos el calzado, que había soportado las lluvias del día, descubro que mi hermana P también está llevando un registro de este viaje.
Titular de Rosario3 visto en Facebook: “Quiso robar un negocio, se cortó y con su sangre escribió ‘NOB’”. Esta noche veré a mi amiga E. Según me dio a entender, ahora sale con una chica. Me invitó a una fiesta de cumpleaños. Mi hermana P, escribiendo su diario, exclama Por fin llegué a París. Se ve que no es un diario, sino más bien un relato…
El Papa, parece, está engripado en medio de la epidemia de coronavirus en Italia. Mi padre espera que muera así vivimos un momento histórico cuando estemos en Roma: el sepelio de un Papa. Noto que abandoné los paréntesis de las interrupciones, pero justo…
(mi padre empieza a contarme que cierta persona, en representación de la UNR, tuvo la suerte de estar justo en Madrid cuando murió un rey español, y terminó yendo al velorio. Qué suerte…)
Hoy, en el puente que cruza el Sena frente a la Torre Eiffel, vimos a un grupo de paquistaníes que congregaban a mucha gente a su alrededor. Parecían estar haciendo un truco de magia, pero se trataba de un sistema muy extraño de apuestas. El que vendría a ser el croupier estaba a los gritos levantando billetes de cincuenta euros y ponía una pelotita abajo de un vaso, los mezclaba y la gente debía apostar para encontrar la pelotita. Era todo muy rápido y ruidoso, sin embargo, no era difícil imaginar dónde se encontraba el objeto escondido. Cada vez que alguien perdía, la multitud gritaba ooooh, y señalaba el vaso correcto bajo el cual estaba la pelotita amarilla. Cuando alguien acertaba, recibía cien euros, es decir, el doble de lo que había puesto para entrar al juego. (…)
(mi padre insiste para que mi hermana P se vaya a duchar, pero ella continúa escribiendo…)

Es sorprendente la cantidad de fotos por día que pueden sacar unas chicas de casi once años. Salir de cada lugar puede llegar a demorar horas por las fotos que se sacan unas a otras, los videos que graban y los tiktoks –no hace mucho me enteré de qué se trata esto, y todavía no lo entiendo– que hacen. Mi hermana J se queja de que mi hermana P no saca fotos que estén a la altura de las que ella le sacó a su vez a P. Algo de razón parece tener. Descubrí que mi prótesis en la cadera izquierda no ha vuelto a sonar en detectores de metales; los sistemas de seguridad de los museos deben ser menos precisos que los que tienen en los aeropuertos.
(¿qué escribís, Manuel?, pregunta mi hermana P, levantando la vista de su relato. Misteriosamente, le respondo un libro, para no confesar que, en realidad, escribo sobre ella. ¿Y lo vas a publicar?) (…)
(por último, por ahora: se ve que en el relato de mi hermana aparecen muchas palabras que no sabe escribir, así que me pide que se las deletree. Palabras como, por ejemplo, Luxemburgo o Panteón no figuran en su vocabulario, pero demuestra esfuerzo por aprenderlas. Después me pregunta si los 29 de febrero (hoy) se comen ñoquis. Le digo que sí, que es lógico, pero que solo es posible comer ñoquis cada cuatro años un 29 de febrero. Me mira con extrañeza… le explico qué son los años bisiestos. Una hermana a la otra: J, mandame los videos y las fotos… La otra responde: uh, qué rompehuevos que sos… Dale, si no te cuesta nada… y sigue la disputa.)
Una cosa más: apareció mi amiga E, que está con su novia, y me propone posponer nuestro encuentro hasta mañana. Mi hermana, a partir de sus indagaciones ortográficas, va develando poco a poco lo que relata, el contenido que custodia con celo de miradas ajenas.
(tuve que interrumpir porque mi hermana J pidió absoluto silencio –incluso el de las teclas– para reproducir un video. Ahora sí, corto. Aunque debo agregar que sigo un poco desorientado con respecto a los horarios, sobre todo cuando leo información de Argentina.)
Aún París
Día IV 01/03/2020*
Anoche salí a dar vueltas con mi amiga M. Fuimos a una serie de bares –a dos bares, para ser estrictos–; del primero prácticamente nos echó un grupo enorme de franceses que fueron llegando de a poco y se acomodaron en la mesa al lado de la nuestra.
El salón de fumadores, contiguo a la vereda, del bar donde estábamos era un espacio muy reducido, de mesas chicas de hierro, redondas. Este grupo de gente fue apropiándose de todas las mesas que había en el saloncito y, a su vez, nosotros teníamos que alejarnos cada vez más hasta quedar pegados contra la pared, con muy poco margen de movimiento. Cuando ya habíamos decidido irnos, M fue al baño y yo quedé solo en la mesa. Llegaron dos más, un chico y una chica, que se sumaron al grupo y me miraban inquisidoramente porque yo ocupaba la única mesa disponible, estaba solo y encima no estaba consumiendo nada (el mozo ya se había llevado nuestros vasos vacíos). Fue entonces cuando la que acababa de llegar le dijo algo a otra chica y yo alcancé a escuchar il parle espagnol, que entendí (o quise entender) como un ni te gastes.
Durante la charla con mi amiga M, surgió muchas veces el tema de su condición de inmigrante en Francia. Hablamos de plata, de cómo habíamos sido muy poco ambiciosos en ese sentido, y ahora encontrábamos que no teníamos, muchas veces, los recursos necesarios para hacer lo que nos gustaría, o sostener un nivel de vida que nos permita alcanzar determinadas cosas.
M me dijo, en determinado momento, que a sus treinta años le resulta difícil pensar en tener un sueldo mísero en Argentina, que en Francia es difícil pero puede sostener una vida económicamente estable. Es perfectamente entendible, teniendo la posibilidad de hacerlo, pero el precio a pagar es alto: me dijo que le duele pensar en no tener amigos, en que la gente a la que quiere está muy lejos, y que sabe que hay amigos o amigas suyas que jamás podrán visitarla en su nueva ciudad.
(es de mañana y tenemos que salir a pasear, así que me daré una ducha y luego terminaré el relato de anoche.)
En el baño del departamento hay una bañera que no tiene cortina y, además, solo tiene un duchador móvil. Por lo tanto, para evitar que se llene de agua todo el piso hay que bañarse sentado en la bañera, o bien prosternado como musulmán mirando a la Meca, sobre todo cuando hay que lavarse el torso o la cabeza.
Es curioso cuánto fuman los franceses, a toda hora. En cada lugar hay un espacio destinado a la gente que fuma; incluso en las escuelas secundarias hay recreos contemplados para que los alumnos salgan a la vereda a prenderse un cigarrillo. Cada dos por tres hay negocios que venden tabaco, y lo anuncian con un cartel romboidal, de color rojo, con luces de neón y letras blancas, imprenta mayúscula: TABAC. Por otra parte, pareciera no haber leyes que regulen el consumo o la venta de alcohol en la calle, siempre y cuando uno encuentre un negocio abierto. La gente anda mucho en bicicleta, independientemente del clima. Llueve muchísimo y es normal verlos impasibles, caminando o pedaleando abajo de la lluvia. Hay bicis atadas en todos lados, muchísimas, en lugares a veces insólitos: en una reja en altura, por ejemplo. Varias de esas bicicletas están abandonadas, o eso parece. En la puerta de donde paramos –fue la primera vez que reparé en eso– hay una bicicleta roja que está en llanta y nadie la tocó desde que llegamos. A partir de eso, observo las bicis en las esquinas y noto que hay una gran cantidad en esa condición. Algunas han sido paulatinamente desarmadas y solo queda el marco, o ni siquiera; a veces no es más que un despojo oxidado. Muchas de ellas son bicicletas simples, un poco anticuadas, bicicletas vintage.
Ah, sí, el relato de anoche.
(mi hermana se puso a filmarme como si yo no me diera cuenta.)
El relato de anoche, entonces. M está en esa encrucijada. En ese momento, fuimos desplazados del bar por el amontonamiento de gente en el saloncito de fumar. Mi amiga M me llevará al barrio marginal, de inmigrantes, en el que trabaja (y en el que vive, según entendí) para que conozca también la otra París. Fuimos caminando algunas cuadras y pasamos por una callecita extraña, donde había un evento. Empezamos a avanzar y vimos un montón de gente cool, que se amontonaba alrededor de un local que, pareciera, estaba inaugurando. Una DJ pasaba música y gente con nombre y apellido (como definió un amigo a la gente cool) tomaba champagne o cerveza en pequeños grupos, con ropas vistosas y actitud despreocupada. M dijo que era el evento más extravagante que había presenciado en los meses que lleva viviendo en Francia. Por supuesto, ni siquiera intentamos mezclarnos entre la gente a ver si podíamos conseguir algo para tomar; era inverosímil. Seguimos caminando y encontramos otro bar, a pocos metros de un borracho que agonizaba en el cordón de la vereda. Continuamos nuestra charla. Había bastante gente en el bar, afuera y adentro, a pesar de que no tenía estufas en la vereda y hacía bastante frío. Cuando decidimos irnos, me tentó la idea de robar el cenicero que el mozo acababa de vaciar. Le pregunté a M si le parecía viable. Me dijo que nadie me miraba. Con cierta torpeza y mucha cara de circunstancia, metí el cenicero en el bolsillo más chico de mi mochila y salimos. Nadie me frenó y la instante estábamos comprando latas de cerveza en un Tabac que había al lado del bar. Más tarde, L me dijo, cuando le consulté si mi acto era condenable, Nadie que conozca las piezas de tu colección de ceniceros puede condenarte por expandir tu colección.
*Esta entrada fue publicada de manera resumida en Revista Rea.
Adivinen…
Día V 02/03/2020*
Seguimos en París, pero yo ya estoy completamente desfasado con la escritura de este diario, registro, o lo que sea. Ahora voy a contar el día de ayer, es decir el día IV, cuya entrada termina con el final del día III. Hasta yo me pierdo y me confundo.
Ayer intentamos ir al Louvre y ya puede empezar a notarse la amenaza que se cierne sobre Europa. Cuando llegamos al museo, vimos que había larguísimas filas de gente ubicadas en distintos sectores de un ingreso lateral y del patio. Al comienzo nos ubicamos en las filas del ingreso lateral, pero nos dimos cuenta de que eran filas destinadas a grupos, contingentes y cosas así, por lo que fuimos hacia el patio. Alrededor de la pirámide –interesante manera de graficar la entrada a un museo– había montones de gente dispersa que formaban caóticamente unas colas sin criterio ni categoría. Empezamos a preguntar hasta marearnos, sin que nadie supiera decirnos detrás de quién debíamos ponernos: algunos decían que era la fila para gente con reserva online; otros, que se trataba de la cola para entrar sin ticket; más allá afirmaban que era el lugar pertinente para que aguardaran aquellos que diligentemente habían adquirido sus entradas con anticipación (es decir que las habían pagado, no solo hecho la reserva). Había también un supuesto ingreso especial para quienes, no contentos con reservar una entrada, habían también señalado una franja horaria específica. Era una especie de Idioma Analítico de John Wilkins de colas y, por supuesto, nadie estaba seguro –ahí residía el mayor problema– de que estuviera haciendo la fila que le correspondía. En el medio de ese caos, donde había gente que seguía llegando y la cola no parecía avanzar nunca, ya pasado el mediodía se largó a llover. Era extraño que a esa hora el museo, a todas luces, aún estuviera cerrado. En un primer momento, no hicimos caso de la lluvia, pero luego se volvió cada vez más intensa, hasta que mi padre le preguntó a un vendedor ambulante a cuánto vendía los paraguas; le discutió el precio –pretendía cobrarlos 10 euros– y de inmediato obtuvo el cincuenta por ciento de descuento. A todo esto, ya nos habíamos decidido por una cola en particular. Nos encontramos con una mujer y sus hijas, también argentinas, que estaban tan desorientadas como nosotros y como todo el resto de las personas que estaban en ese patio. Ahora bien, justo cuando debatíamos acerca de qué hacer con respecto a las colas, en cuál debíamos ubicarnos y eso, una mujer –al parecer francesa– que hablaba un castellano con mucho acento español nos dijo que, en realidad, los primeros domingos de cada mes el museo era gratis, así que daba un poco lo mismo en qué fila nos pusiéramos, ya que no había que pagar entrada. A mí, al menos, me pareció un poco sospechoso (¿por qué el museo no informaría de manera clara acerca de su gratuidad ese día y dejaba que la gente compre su ticket si era innecesario? ¿Tan estafadores eran?), pero decidimos creerle y, aliviados, nos quedamos donde estábamos, en una fila que avanzaba muy lento. De pronto, veo que unos guardias de seguridad comienzan a colocar unos carteles que decían Fuerte afluencia en el Louvre. Por favor, haga su reserva online para garantizar su acceso al museo. También corrían rumores de que aún no habían abierto porque había algo que estaba sucediendo adentro; alcancé a escuchar una cosa como “asamblea nacional” e imaginé a los parlamentarios de Francia reunidos en alguna sala del Louvre… Cuando ya estábamos hartos y no había signos de mejora, la hija de la mujer argentina que encontramos encaró a uno de los guardias y en francés le preguntó qué pasaba. Volvió refunfuñando: No sé para qué le hablo en francés si me responde en inglés, la concha de su madre. Me dijo que no es gratis hoy, que eso es el sábado que viene y que todavía no saben si van a abrir hoy. Quedamos un poco perplejos con la situación y decidimos que era absurdo seguir esperando bajo la lluvia, total podemos venir el martes, sí, seguro un martes hay menos gente, y nos fuimos.

Atravesamos Tuileries y la lluvia recrudeció. El pequeño paraguas que mi padre había comprado resistía como podía los embates del viento y debíamos ir turnándonos para usarlo. Logramos salir de los jardines y cruzar el Sena. Nos dirigimos hacia el museo de los Inválidos. Mis hermanas terminaron tremendamente aburridas; vimos salas de armaduras medievales y de uniformes y armamentos de guerras que sucedieron entre 1870 y 1945. Afuera seguía lloviendo. Mi padre, por temor a que mis hermanas se enfermen, propuso volver al departamento. Yo estaba muerto de frío y empapado, así que volví con ellos y, de paso, me comuniqué con E, mi amiga parisina, con quien había quedado en verme ese día.
E me propuso encontrarnos en un viejo hospital abandonado que en la actualidad alberga una serie de proyectos culturales y sociales, además de ofrecer refugio para gente sin hogar. Queda cerca de su casa, a pocas cuadras de las Catacumbas. A E la conocí hace unos diez años, a través de Facebook, y durante nuestra adolescencia nos mandábamos cartas sin habernos visto nunca la cara. Esta sería la segunda vez que nos encontrábamos; la primera había sido ocho años atrás, en la ciudad de Córdoba. Es extraño el marco de confianza que se abre con gente a la que uno no ve nunca, pero a la que es posible contarle cosas que, tal vez, en su propio círculo íntimo uno no contaría. En todo caso, ella vive en otro continente y no tenemos absolutamente nadie en común.
Cuando llegué a la estación a tomar el subte para ir a su encuentro, me perdí por completo. Tenía que tomar un medio de transporte que era una mezcla entre un subte express y un ferrocarril. La estación quedaba debajo de un shopping, a pocas cuadras de donde me alojo, y tiene muchísimos niveles; se ve que es un lugar en el que confluyen varias líneas de toda la ciudad. Estaba un poco desorientado porque en el plano no encontraba la parada que me había indicado E, así que bajé a un andén y consulté. Estaba en la senda correcta. En el vagón había olor a suciedad (a cuerpos sucios) y cuatro estaciones después bajé en Denfert-Rochereau. Habíamos quedado con E en encontrarnos a la salida de la estación, pero no la veía por ninguna parte. Pude robar un wifi y me dijo que estaba llegando. El reencuentro fue extraño, un abrazo medio breve y a caminar rápido hacia algún lado. Enseguida me dijo que el Louvre había cerrado por coronavirus, que por eso no habíamos podido entrar al mediodía. Eso que yo había entendido como una reunión del parlamento era, en realidad, una asamblea de empleados del museo, quienes habían votado por unanimidad cerrar por tiempo indeterminado debido a la epidemia.
Mientras me contaba esta situación, llegamos al lugar que ella había propuesto. Era, en efecto, un hospital que, según me contó, había cerrado por algo que fue una polémica… no, más que una polémica, no me sale la palabra en español, (se me ocurre ahora que podría haberle sugerido usar “escándalo”). La cuestión fue que el hospital tuvo que cerrar porque salió a la luz que se realizaban algunos experimentos ilegales con los enfermos. Lo que también estaba cerrado era el bar (o los bares) que funcionan ahora ahí. Entonces, me llevó finalmente a un lugar muy turístico de mi barrio, que es la calle donde vivía Angès Varda. Me facilitó el asunto, porque yo había marcado en mi itinerario la Rue Daguerre… lo que no sabía era que se trataba de un lugar turístico. Cuando llegamos me di cuenta de que absolutamente nada quedaba de los comercios pequeños que Varda había documentado en los años setenta. Al parecer, allí ahora funciona un mercado con alimentos muy chic, según me dijo E. Nos sentamos en un bar de la esquina y la carta me pareció carísima. E dijo que ella invitaba.
(la conversación quedará para otro momento (sigo desfasando la escritura de este diario) porque ya son las diez de la mañana del día siguiente y quiero salir a pasear. Mis hermanas y mi padre se fueron a Eurodisney y me había propuesto exprimir el día lo más posible. Basta, un poco de disciplina…)
Ya es pasada la medianoche. Fue un día extenso. Pero antes, cuento la conversación con E de anoche. Ella está ahora por primera vez saliendo con una chica, después de haber dejado a su novio de varios años, con quien convivía –y con el que había firmado algo así como un acuerdo de concubinato–. Cuestión que ella remarcó que su intención era seguir siendo amiga de su ex, que estaba al tanto que ella ahora salía con una chica y valoraba que él no hubiera tratado de “recuperarla”, a pesar de que ella había puesto fin a la relación y él, por su parte, quería seguir en pareja. Todo esto me lo dijo a las apuradas, camino a la Rue Daguerre, con su paso apretado y constante, sin reparar demasiado en lo que contaba. Cuando, finalmente, nos sentamos en el bar –había dos bares en la misma cuadra, le dije a ella que eligiera, en tanto lugareña, y su respuesta fue tajante: mismos precios, mismos productos, es lo mismo– me puso más al corriente de la situación en concreto. Eran las ocho de la noche y su novia estaba en su casa (la de E). Habían planeado cenar, pero ahora su novia le decía que mejor se iba a su casa. E, entonces, no supo muy bien cómo reaccionar; no sabía si su novia le estaba pasando factura por haber salido conmigo o si simplemente se había enojado por algún motivo; simplemente no tenía idea de qué le pasaba. Calificó la actitud de su novia con un dicho francés que no podría (aunque quisiera) reproducir, pero que denotaba la actitud de alguien que es, al mismo tiempo, distante y cariñoso. Eso, según ella, era lo que estaba haciendo su novia.
Me dijo, también, que su madre le había causado una impresión negativa con respecto a su nueva orientación sexual. Lo que no me quedó del todo claro fue cómo había sido que decidió estar con una chica, porque, al parecer, fue una movida completamente consciente. Conoció a su actual novia hace alrededor de dos meses, a través de Tinder. Primero, chatearon unas dos semanas, hasta que pactaron un encuentro. En ese encuentro (el primero), ella invita a E a una fiesta donde estaban todos los amigos de la chica. Ahí, según E, comenzó un vínculo muy intenso donde se conjugan varias cosas. Por un lado, E está atravesando su primera experiencia con una chica y la
(interrumpo porque voy a bajar a fumar.)
situación la sobrepasa en cierto modo. Por otro lado, según E, la chica con la que sale es un poco inquisidora y hace demasiadas preguntas. Eso la perturba; E no es una persona que hable demasiado de lo que le sucede, y con esta chica se siente todo el tiempo interrogada. A su vez, C, la chica, no tiene mucho filtro a la hora de expresarse y dice todo lo que se le viene a la cabeza. Todo eso, sumado a que C no ha tenido experiencias anteriores de parejas estables (todo lo contrario de E), tiene como resultado un combo un poco explosivo. C, al parecer, manda señales confusas. Cuando le dijo a E que se estaba yendo de su casa y que era mejor que no cenaran juntas esa noche, a mi amiga le dio la sensación de que C estaba ofendida por algo. Sin embargo, más tarde se enteró de que al día siguiente levantarían la huelga que la tuvo sin clases durante cuatro meses y que era imprescindible que regresara a su departamento a buscar los materiales necesarios para cursar. Ahora respiro, dijo E. También, al día siguiente, lunes, vendría de visita la madre de E, desde el pueblo en el que viven sus padres, en la frontera con Suiza. A C le había parecido un buen momento para conocer a su suegra, por lo que le dijo a E que cenaran las tres. Hubo, otra vez, señales confusas. Inmediatamente después de la propuesta, a C le pareció “demasiado” forzar un encuentro pero enseguida le comenzó a enviar a E fotos de lo que estaba cenando en ese preciso momento. E confesó estar muy desorientada. Eso sumado a que, cuando le dijo a su madre que estaba viéndose con una chica, la madre se mostró, en apariencia, abierta a la idea de que su hija experimentara con su sexualidad como mejor le pareciera pero, al mismo tiempo, según E, era posible observar que esa amplitud era superficial. Mi madre me dijo “en la familia no somos boludos”, como queriendo decir que no eran cerrados sino que, por el contrario, eran muy progresistas, pero se notaba que no era sincera. Si hubiera sido un chico, me habría hecho mil preguntas, me dijo E. Soy muy cercana con mi madre, siempre le cuento sobre mi vida y ella se interesa, me hace muchas preguntas, pero sobre C nunca me preguntó nada, la pasa por alto. Es como si no existiera, dijo, algo resignada. Mencionó dos cosas que no sabía sobre su vida: un período de anorexia y un aborto. Hablamos, también, sobre mi vida en estos años, sobre su estancia en Córdoba, sobre películas, libros y música. En cierto momento, me dijo que se había propuesto salirse del circuito cultural clásico, y buscar cosas más alternativas. A raíz del caso Polanski, me dijo que, si bien había disfrutado de películas como The Tenant, hoy día no las vería. Hay tantas cosas para ver, leer y escuchar que no iría por ese lado; hay que buscar por otras vías. Dijo haber perdido su español; no me pareció, para nada. Nos despedimos en la entrada del subte y quedamos para almorzar al día siguiente, pero finalmente canceló el encuentro por la visita de su madre. Dudo que mañana, mi último día en París, podamos encontrarnos en algún momento y tal vez pasen años hasta la próxima vez que nos veamos. Estuvo bien, en definitiva, que ese encuentro final se haya frustrado. La vuelta fue caótica; otra vez confundí el andén y, cuando llegué a la estación monstruosa de Les Halles, estuve mucho tiempo para salir, en ese lugar inmenso semidesierto y con gente bastante turbia. Llegué cerca de las dos de la mañana. Ahora son las dos de la mañana del día siguiente y tendré que dormir; otra vez saliendo del compás del diario.
*Esta entrada fue publicada de manera resumida en Revista Rea
Último día en París
Día VI 03/03/2020
Estamos cerrando las valijas y acomodando el equipaje. Es casi el mediodía y a las siete de la tarde nos vamos a Venecia, el epicentro europeo de coronavirus, según dicen. Durante estos días, vi a los franceses muy despreocupados, tocando todo en el metro, llevando sus manos a la cara, sin considerar los potenciales riesgos de contagio. Me dijo mi amiga E que los casos confirmados del virus en el país llegan casi a doscientos, pero Italia es peor. Ella aseguró no tener miedo ni tomar recaudos, pero que hay gente muy paranoica. No lo he visto, honestamente. ¿Serán conscientes los franceses de la amenaza que se cierne sobre ellos? Esto es una epidemia que recién comienza, dijo el presidente de la República. Los únicos sensatos parecen ser los empleados del Louvre.
Ahora me toca narrar el día de ayer. Seguramente comience ahora y el relato, como siempre, termine más adelante, en otro momento del día, o quizás mañana.
(mi hermana P viene a decirme que ayer fue la primera vez que me escuchó reír. Ahora se pone a filmar el departamento donde paramos en algo llamado round tour.)
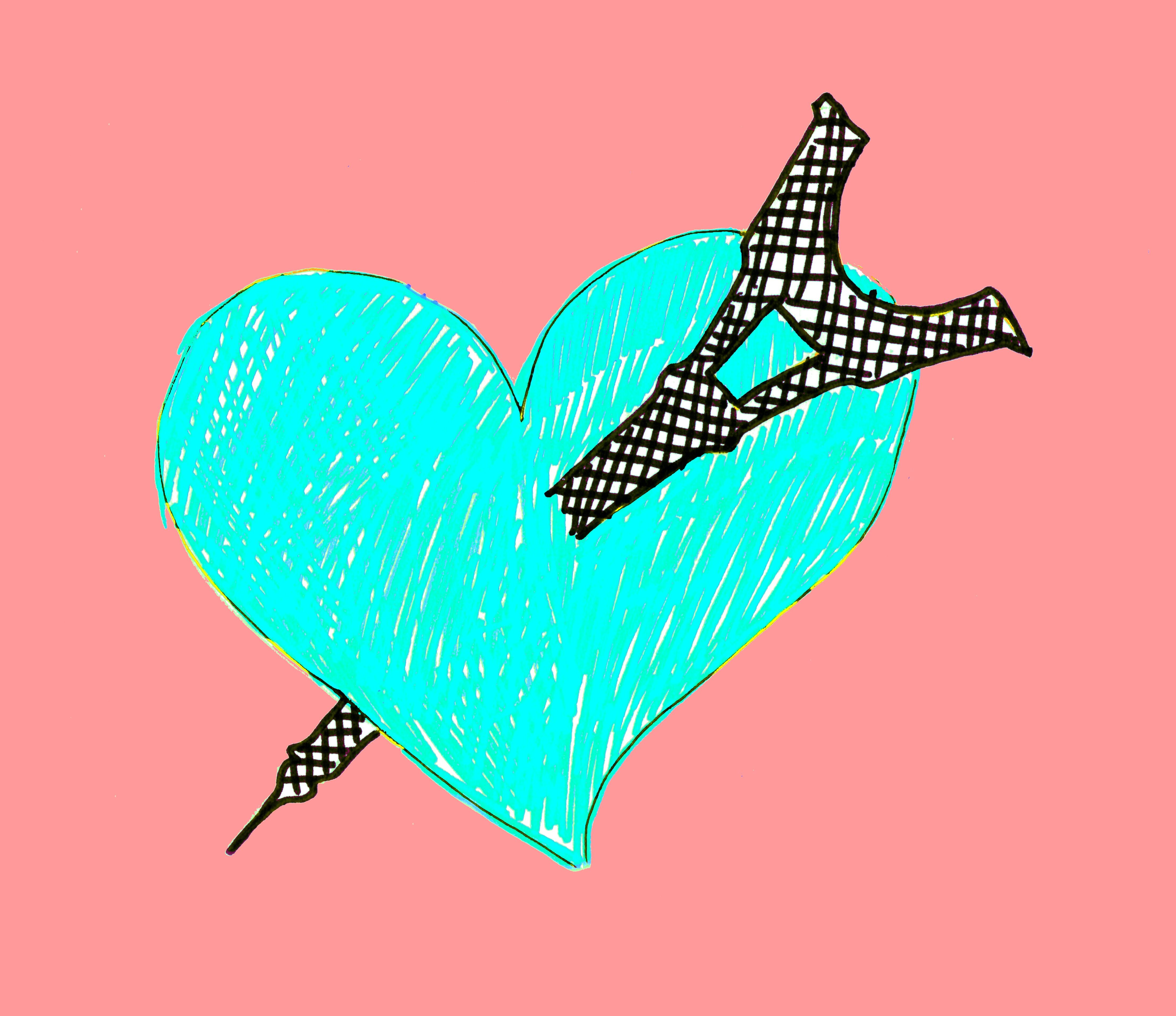
Imagen: Anaclara Pugliese
Ayer, lunes, por la mañana recibí un mensaje de M que decía que, finalmente, tendría la tarde libre porque la profesora de la escuela donde trabaja como asistente de español estaba de licencia. Quedamos en encontrarnos al mediodía en la Galerie Vivienne. Como buen provinciano, cuando salí a pasear por la mañana no calculé bien el tiempo que me llevaría la caminata y tampoco pude prever cuánto tardaría el subte hasta el punto de encuentro. Tomé una línea que creía que me dejaba muy cerca del lugar donde habíamos quedado en vernos pero, evidentemente, también en eso erré; terminé bajando a varias cuadras y, para rematar la situación, empecé a caminar en el sentido contrario. Lo bueno fue que de pasada encontré el sitio donde había vivido Stendhal. Ahí escribió Rojo y negro.
(ahora interrumpo porque vamos a pasear en nuestra última tarde acá. Mientras tanto, mi hermana P muestra una rutina de gimnasia encima de la cama mientras J la filma…)
Estamos en el tren hacia Venecia, después de algunas horas de espera (llegamos con demasiada antelación) en la Gare de Lyon. Nos espera un trayecto de unas catorce horas, atravesando Suiza y algunas ciudades del norte de Italia. El camarote tiene seis lugares. Nosotros ocupamos cuatro y solo hay una persona más, un matemático muy joven, amable y ultra freak que investiga en la universidad de Bolonia. Habla bastante bien en castellano y nos ayudó a acomodar nuestras cosas. Incluso, nos cedió un lugar porque estamos llevando más del equipaje permitido. Espero que en estas catorce horas me pueda poner al día con la escritura de este texto y volver a su eje la cronología desquiciada.
Sin embargo, tengo que seguir con el relato del día de ayer. Encontré a M en la Galerie Vivienne. La idea era recorrer la zona de los Grands Boulevards. Según ella, planeamos el paseo al revés, pero pudimos atravesar varias de esas galerías y pasajes del siglo XIX, con negocios extrañísimos, como una casa de telas de lujo, librerías anticuarias dedicadas solo a materiales artísticos y de construcción (me refiero a historias del óleo o del mármol, por ejemplo) o negocios de filatelia muy exclusivos. Algunos de los comercios permanecían igual que cuando fueron abiertos alrededor de 1830. En algunos pedazos del suelo de las galerías, podían verse las inscripciones de los establecimientos originales, como, por ejemplo, Restaurant o Coiffeur. Los techos muchas veces son de vidrios esmerilados y en las galerías más vistosas –probablemente, daten de la segunda mitad del siglo XIX– las puertas y los marcos de las vidrieras son de maderas trabajadas al estilo art nouveau. Algunas son intrincadas, con ramificaciones que tienen salidas a diversos puntos de la manzana, o trazan una línea curva que lleva de una calle a otra; las hay también rectas. Algunas son muy luminosas, mientras que otras son más bien oscuras. Muchas de ellas tienen bares o restaurantes adentro, con mesas en la galería propiamente dicha; parecen ser muy caros (y lo son). Hay incluso algunas galerías que tienen hoteles adentro, y encontramos un pasaje que solo tenía servicios de hotelería. (…)
Llovió intermitentemente a lo largo del paseo y, a veces, entrábamos a una de las galerías con lluvia y salíamos sin lluvia o viceversa. Atravesamos muchas de ellas y terminamos tomando un café en un bar ubicado en una esquina, donde soplaba un viento espantoso. Mis pies estaban empapados y los sentía cada vez más fríos. Hay (no lo sabía) una costumbre en los cafés parisinos de dejar una manta en cada silla, para que los clientes puedan cubrir sus piernas. Eso hice, pero el problema era el frío que me subía desde los pies por el agua que había entrado a mis zapatos. Empezaba ya a pasarla mal. Cuando decidimos irnos, M me propuso pasar por nuestro alojamiento y buscar otro calzado. Fuimos y en el trayecto nos perdimos (otra vez) en varias ocasiones. (…)
(todo este párrafo fue bastante cortado porque mis hermanas prendían y apagaban la luz del camarote, reclamaban comida que después rechazaban o contaban chistes. Habían aprovechado una salida del matemático y, ahora que volvió, duermen. Se ve que las intimida un poco.)
Llegamos a Montmartre cuando anochecía y nos apuramos a subir las escaleras que llevan a la iglesia de Sacré Coeur. Después, paseando por el barrio, M fantaseaba con todos los restaurantes a los que nunca podría acceder. Nos hartamos un poco del frío y el viento que hacía allá arriba y bajamos rumbo a la estación de metro, a contramano de un grupo de gente que hacía ejercicio corriendo escaleras arriba. Había algunos realmente sufridos que debían soportar unas cintas alrededor de sus torsos que eran tiradas por otros que iban atrás, obligándolos a empujar también, a cada paso, todo el peso de otro cuerpo.
Fuimos a un bar cerca de Strasbourg/Saint-Denis. M tiene algunos asuntos que resolver con respecto a su situación en general. En primer lugar, tiene que afrontar la decisión de dónde vivir. Viajó a París hace algunos meses para trabajar como asistente de español en escuelas secundarias, a través de un programa que termina en el mes de mayo. Ella, en un principio, había planeado quedarse y no utilizar el pasaje de regreso a Argentina. Ahora lo está dudando. Quiere volver aunque sea un breve lapso de tiempo para luego, otra vez, regresar a París. Dice extrañar mucho. El problema es que, por otra parte, tiene la posibilidad de conseguir un trabajo más estable, con un buen sueldo, pero que ya le implicaría pensar en establecerse de manera casi indefinida en Francia. Eso le brinda mejores oportunidades económicas, aunque ahí se abre una nueva arista del problema: no ha podido tejer lazos afectivos en su nueva ciudad por fuera de quienes están trabajando en el mismo programa educativo que ella. Esa gente vuelve en mayo a sus lugares de origen. La disyuntiva, entonces, es entre el desarrollo económico y la posibilidad afectiva (o así lo entendí). A su vez, ella planeaba volver en mayo, con el pasaje que tiene asignado, para quedarse un mes o, al menos, tres semanas. Sin embargo, en este nuevo potencial trabajo, le piden que esté en Francia la última semana de mayo y su pasaje es recién el quince, por lo que podría quedarse a lo sumo una semana. Sostiene que estar en el extranjero es algo muy duro, que le exige una lucha permanente. Tiene, además, un novio que quedó en Argentina cuando ella vino a Europa, pero que ahora se mudó a Barcelona. Está teniendo con él algunos cortocircuitos comunicativos. En teoría, mañana viaja a verlo. Veremos qué sucede. Migrar es durísimo, me dijo L en un mensaje, cuando le comenté de la situación (…). Cuando llegué nuevamente al 26 de la rue Beaubourg, mis hermanas y mi padre habían llegado de Disney.
Ahora sí, comenzaría el día de hoy, último día en París. Si logro escribirlo, como premio me voy a beber al coche comedor del tren. Fue una jornada muy calma, en realidad.
(no tengo idea de dónde estamos. El matemático lee muy concentrado en su kindle.)
El día transcurrió en medio de especulaciones acerca de cuándo dejar el departamento. En teoría, nuestro check out era a las once de la mañana, pero vimos que nadie venía a reclamar nada. Dejamos ahí las valijas y salimos a caminar, compramos algunos regalos, almorzamos y esas cosas. Mi padre volvió un rato a ver si había novedades del check out. Nada, seguía todo igual. Me quedé con J y P dando algunas vueltas. Después pasamos otro rato adentro hasta que decidimos que mejor sería volver a salir. Caminamos por Le Marais y bajamos hasta el Sena y luego volvimos otra vez. Mi padre se había puesto un poco ansioso por el tema de llegar con tiempo a la Gare de Lyon y unas tres horas antes del horario del tren estábamos ya saliendo del departamento. Tenemos cinco valijas para cuatro personas y sacarlas al pasillo nos llevó un rato. En ese momento fue que llegó la señora argentina que hace la limpieza del departamento. No recuerdo si ya la mencioné anteriormente, pero fue quien nos recibió el día que llegamos. Es una mujer de Olavarría que vive en Francia hace diez años. Vino porque no pudo superar una separación amorosa. Acá vive su hermana. Es muy simpática y charlatana. Me llamó mucho la atención que, a pesar de habernos visto apenas un rato el primer día, la despedida la emocionó un poco.
Llegamos a la estación excesivamente temprano. Mi hermana P está muy asustada con el coronavirus. Cuando subimos al vagón, el guarda tenía barbijo y guantes de látex. Al rato, mi hermana comenzó a quejarse de un dolor de cabeza, pensando que podía ya tener los síntomas del virus. Yo, por mi parte, descubrí que los lugares muy cerrados me producen un intenso malestar, una forma rara de dolor de cabeza. No lo había notado nunca antes. P le pidió a mi padre que deje a mano los barbijos que trajimos. Hoy, mientras esperábamos, la pareja de mi padre me mandó una noticia de un diario italiano. Ayer, le dije a M que ir a Venecia era como adentrarse en el corazón de las tinieblas. Resuena algo del orden de la putrefacción ahí. Quizás no fue una mera referencia obvia que hoy un amigo me haya mandado por WhatsApp la foto de la tapa de la novela de Thomas Mann cuando le dije cuál era el próximo destino. Mi madre me dijo que me lavara mucho las manos.
(Creo que llegamos a la frontera con Suiza porque el tren se detuvo. Voy a ver qué sucede. No, estamos en Dijon. Quiero salir a fumar, no sé si será posible.)
Venecia primera
Día VII 04/03/2020
En realidad, otra vez la escritura se difirió. Van dos días sin tocar este documento. Ayer por la mañana llegamos a Venecia y, si bien dormí muchísimo en el tren, no pude más que caerme de sueño anoche. Por eso no escribí nada. Entonces, voy a escribir algunas cosas sobre el primer día acá como si fuera, todavía, ayer. Veré si hoy (o mañana) vuelve a ser hoy y retomo de una vez por todas el ritmo “diario”.

Imagen: Lula Giacosa
(mi hermana J, en lugar de armar su valija para irnos mañana, viene a mostrarme un video. Hay un señor intentando mostrar una colección de tazas y el sonidista mete el micrófono en el cuadro todo el tiempo. La primera vez, el coleccionista le dice que sea cuidadoso porque está demasiado cerca de sus posesiones. Sin embargo, la segunda vez es, supongo, el director quien llama la atención del sonidista sobre la intromisión del micrófono en el cuadro, pero en ese momento, al levantar la caña, el ventilador de techo se lleva puesto el aparato. En apenas una vuelta destruye toda la colección, lo que el coleccionista había definido, instantes antes, como “el trabajo de treinta y cinco años de su vida”. Quedan apenas unas tazas exhibidas sobre una mesa en el medio de la habitación que permanecen sanas. Es entonces que el sonidista agarra la caña para tratar de desengancharla del ventilador pero tira tan fuerte que el ventilador se desprende y cae, aplastando las pocas piezas de la colección que se habían salvado.)
Llegamos a Venecia, entonces, por la mañana en un tren semivacío. Este lugar es un laberinto, es imposible encontrar nada y es pura casualidad pasar más de una vez por el mismo lugar. Nos costó mucho encontrar el hotel, cargados con las valijas, pese a que el alojamiento estaba, en realidad, a doscientos metros de la estación. Preguntamos a unas seis personas y todas nos indicaban direcciones diferentes. Cuando dimos por fin con el lugar, no tenían la reserva agendada. Después de un rato de indagar en el calendario, la recepcionista descubrió que la reserva había sido hecha para un mes atrás. Es decir, mi padre, al indicar nuestra fecha de llegada, había puesto febrero en lugar de marzo. Ante su perplejidad (la de mi padre) empezamos todos a pensar qué pudo haber pasado, hasta que alguien se percató de que, en realidad, esa reserva de febrero había sido cancelada. Creo que fue C –quien realizó gran parte de la logística del viaje–, consultada telefónicamente, quien se dio cuenta del error.
Mi padre se volcó a pensar que no había hecho ninguna otra reserva. Por algún extraño motivo, su celular había quedado sin batería y su computadora no funcionaba en ese momento. Me pidió la mía para consultar su calendario, pero no llegó a hacerlo porque decidió que debíamos quedarnos ahí, que seguro no había otra reserva hecha. Ahí nos quedamos, entonces. Subimos las valijas y nos acomodamos en una habitación que exageraba por todos lados: en tonos de verde, el empapelado de las paredes mostraba unos dibujos grandilocuentes. Dos camas individuales y una matrimonial se apilaban y sobrecargaban el ambiente con sus colchas a rayas verdes y doradas, en una pretendida armonía con el empapelado. El amoblado se completaba con un escritorio que lucía una lámpara de tulipa también verde. A pesar del colorido, la habitación era confortable. Nos acomodamos y salimos a pasear. En ese momento, nos dimos cuenta de que estábamos en una ciudad fantasma.
Las calles y pasajes estaban completamente vacíos, a excepción de algunos lugareños y unos pocos turistas dispersos. Los bares, los restaurantes, las plazas, todo estaba vacío. Apenas algunas mesas ocupadas por gente suelta rompían la monotonía de sillas amontonadas. Después de mucho andar llegamos a San Marco, donde las palomas y gaviotas son realmente audaces: atacan a la gente con comida y se abalanzan arrebatando sándwiches y dulces. No respetan a los simples paseantes ni tampoco a quienes se sientan en los restaurantes carísimos que están alrededor de la plaza. Mi hermana P tuvo el atrevimiento de sacar un paquete que contenía una medialuna y, antes de que pudiera sacarle el envoltorio, una gaviota se la sacó, pero la bolsa de papel cayó al suelo. Mi padre se agachó a levantarla y pasó otra gaviota que intentó, también, sacársela. Finalmente, un grupo de gente que estaba ahí ahuyentó al ave y pudieron rescatar el alimento. Los hoteles están vacíos, las calles están vacías, el transporte público está vacío, las iglesias y grandes monumentos están cerrados, los gondoleros están ociosos, todo es con rebaja por la falta de turistas. De todos modos, a menor cantidad de gente, menor probabilidad de contagio, por lo que es posible moverse por las calles con cierta tranquilidad. Cualquier persona que tosa o estornude es sospechosa. A pesar de esto, vi anuncios del gobierno italiano que sostienen que, a la hora de prevenir el coronavirus, no hay que ser discriminador: es factible que si una persona es discriminada por ser, por ejemplo, china, oculte su condición de infectada. Eso, de acuerdo con las autoridades, lleva a que exista mayor riesgo de contagio. La ecuación sería más o menos la siguiente… para no sentirse aislada por puro prejuicio, esa persona podría no declarar tener el virus u ocultar síntomas, por lo que la integración es clave para prevenir o al menos aminorar la velocidad de propagación de la epidemia. Es horrible, pero verosímil. En la Basílica San Marco solo permiten entrar a veinte personas con el estricto propósito de rezar.
En determinado momento, mi padre y mis hermanas regresaron al hotel, y yo seguí dando vueltas. En el camino, encontré un almacén donde pude conseguir una cerveza grande a solo dos euros. No me importó que estuviera a temperatura ambiente, dentro de una heladera desenchufada. Fumé y tomé cerveza en uno de los puentes, ante un canal de agua diminuto con casas vistosas que se perdían en una curva. Cuando llegué al hotel, me enteré de cómo había seguido el problema de la reserva del alojamiento, que había quedado en suspenso esa mañana. Al parecer, mi padre no se dio cuenta de que, en realidad, la reserva que había hecho (una vez cancelada la que hizo con un mes de atraso a nuestra fecha de llegada) era en otro hotel, por lo que estaba pagando dos hoteles en simultáneo. A su vez, teníamos todavía que sacar el pasaje para viajar a Florencia.
El problema se resolvió cuando él se fue a sacar el pasaje de tren y a arreglar el malentendido con el otro hotel. El modo de resolver la situación fue trasladarnos de inmediato al lugar donde efectivamente habíamos hecho la reserva. Quedaba a la vuelta de donde estábamos. Metimos todo de nuevo en las valijas y salimos, ya de noche, cargados y cansados. El nuevo hotel era un poco menos acogedor que el primero. Así transcurrió nuestro primer día en la Venecia del coronavirus, la ciudad fantasma.
Venecia segunda
Día VIII 05/03/2020
El gobierno italiano ha cerrado escuelas y universidades por un plazo de quince días. Hace un rato, salí a fumar a la puerta de nuestro hotel y vi pasar hordas de personas con valijas (se ve que llegó algún tren) equipadas con barbijos. El virus ya llegó a la Argentina y todos los infectados o potenciales infectados provienen del norte de Italia. L me dice que la paranoia estalló en Rosario con un caso sospechoso en el Hospital Provincial. En Facebook, leo un cartel que han colocado en la puerta de un bar madrileño. Los españoles, siempre un poco más cabeza que el resto de los europeos, sostienen que: Está prohibido el uso de gel desinfectante y mascarillas. Aquí se viene a morir como héroes con la copa de vino o la cerveza en la mano. Lo cierto es que, a pesar de los programas oficiales de prevención, la gente no pareciera tomar los recaudos necesarios. Se ve gente con barbijo, en especial gente asiática, pero a cada momento rompen con los cuidados mínimos. Por ejemplo, es frecuente verlos con sus barbijos cubriendo narices y bocas, pero con sus manos sin guantes. Eso no les impide, sin higienizarse con agua y jabón o con alcohol en gel (como aconsejan desde la salud pública italiana), bajar por un instante la guardia y quitarse el barbijo para llevarse la mano a la nariz.

Es notorio el impacto económico que ha tenido la llegada del virus a este país. En regiones como la de Venecia, donde pareciera que el mayor ingreso de dinero proviene del turismo, los comerciantes están desesperados. En nuestro segundo día acá, fuimos a pasear por dos pequeñas islas que forman parte del archipiélago de Venecia –Murano y Burano–, junto con otras formaciones isleñas que del siglo XIII al XX sirvieron como defensa marítima de la ciudad. Según leímos en unos carteles informativos, después de que fueron descartadas para tal uso (puede inferirse que los modos de posibles ataques ya no serían por mar) cayeron en un paulatino abandono, pero que luego han sido rescatadas y devueltas a la comunidad. Hoy en día, estas dos islas son lugares donde vive gente de manera permanente y, además, son centros turísticos. A ambas se accede mediante el vaporetto, el sistema de transporte público acuático de Venecia; lanchas grandes, cubiertas, que trasladan pasajeros a través de diferentes estaciones a la vera de los canales o a lo largo de la laguna (para llegar, por ejemplo, a estas islas). En Murano se fabrica mayormente cristal y estas fábricas se instalaron en la isla para evitar la propagación de incendios que generaba la producción de vidrio. Los comerciantes de cristal ofrecen rebajas enormes, del cincuenta o setenta por ciento, para tratar de vender algo. Si en Venecia parecía no haber nadie, estas islas estaban completamente desiertas.
Entramos a uno de esos locales y la chica que nos atendió tenía el aspecto de no haberse bañado en días. Nos dijo que la gente tiene miedo de viajar y que eso les ha dado un revés muy grande en términos económicos. Los canales estaban vacíos, muchos de los comercios permanecían cerrados…

En Burano, el ambiente era un poco distinto. Lo primero que vimos fue un convento del setecientos. Quedaba en un extremo de la isla opuesto al sector más turístico. Acá tampoco había nadie en las calles y las casas mantenían sus postigos cerrados. Podían verse bicicletas tiradas en las puertas y el cielo nublado acentuaba el aspecto medio fantasmagórico de pueblo abandonado. Muy cada tanto, aparecía una dupla de mujeres que caminaba de un lado a otro o alguna persona que salía a fumar a la puerta de su casa. Dimos un rodeo al campanario de la iglesia medieval y nos encontramos con el cementerio de la isla. Mis hermanas nunca habían entrado a uno, así que pasaron un rato largo entre las tumbas, calculando el tiempo de vida de cada uno de los que estaban ahí enterrados. Con mis hermanas buscamos la tumba más reciente y descubrimos que era de una mujer de ochenta y cinco años que llevaba apenas veinte días bajo tierra. La tumba no tenía mármol, solo una cruz blanca y la tierra aún removida estaba cubierta con un gran adorno floral. Mis hermanas hacían conjeturas sobre la causa de su muerte y yo zanjé la discusión con tono tajante: coronavirus. Advertí, a medida que nos desplazábamos entre los senderos, que los apellidos se repetían con frecuencia. Parecía no haber más que seis apellidos que aparecían y volvían a aparecer, se intercalaban o se combinaban en las tumbas que albergaban los restos de un matrimonio. No le di mayor importancia, pero cuando volvimos a andar por las calles empecé a reparar en los nombres de quienes habitaban las casas de la isla, indicados en placas junto a los timbres. Entonces comprendí que en verdad eran no más de seis familias las que habitaban en la isla y eran, en efecto, los mismos apellidos de los que estaban en el cementerio. Tagliapietra, Dei Rossi, D’este, Marion, etc., se mezclaban de diferentes formas en cada vivienda. Anna Tagliapietra estaba casada con Gino Dei Rossi; en la casa de al lado, Susana Dei Rossi convivía con Franco Tagliaprietra, y así sucesivamente. Incluso, en otra de las iglesias del poblado había un homenaje a los caídos de Burano en la primera guerra mundial, la guerra de África y la segunda guerra mundial: eran todos esos mismos apellidos.
En esa zona de la isla era posible ver algo más de movimiento. Algunos pocos turistas con cámaras y equipamiento sacaban fotografías de las casas, todas pintadas de diferentes colores, y los comercios ofrecían diferentes productos típicos, desde baratijas y souvenirs hasta cosas elaboradas e inaccesibles como camisolas de lino artesanales a ciento cincuenta euros. Por supuesto, cada uno de estos locales contaba con sus rebajas y promociones para paliar el infortunio virósico que azotó la economía de quienes dependen del turismo. A su vez, esa imagen turística se combinaba con la vida cotidiana de una población claramente envejecida. En toda la isla, no creo haber visto a un solo niño o niña. Algunos ancianos paseaban o permanecían sentados en bancos, a otros se los veía cultivar sus pequeños huertos o hacer tareas domésticas como pintar una silla en el jardín de sus casas.
Mientras regresábamos a Venecia en el vaporetto, nos aproximamos a una especie de muralla. Se podía ver, por encima, la punta superior de los panteones de un cementerio. Pero no podíamos darnos cuenta dónde estaba la entrada, hasta que la embarcación siguió avanzando y descubrimos que, en realidad, el cementerio ocupa una isla entera. Bajamos en la parada más próxima que, por supuesto, se llama Cimitero. Salimos de la orilla del agua y entramos a andar por una calle angosta y larga, plagada de negocios que vendían ornamentos fúnebres, como placas y mármoles, entre otras cosas del ramo. Mi hermana J pensaba que la longitud de los mármoles de las tumbas era el mismo que el alto de la persona muerta, y creía que todos en la zona debían ser enanos, hasta que le explicamos que no, que se trataba solo de una cuestión de adornar la tierra, que el cajón estaba debajo.
Nos costó, otra vez, encontrar el camino de vuelta a la zona de la estación de trenes, pero pudimos recorrer sectores no tan turísticos de la ciudad. Mis hermanas cuestionaron mi compra de algunas cervezas. Dormimos temprano porque por la mañana viajamos a Florencia.
Florencia, Firenze
Día IX 06/03/2020
Una vez más sometí la división en días a pequeños trucos y alteraciones: todo lo que aparece bajo la entrada del día VIII fue escrito hoy en realidad, durante la espera en la estación de trenes de Santa Lucia y el trayecto hasta Florencia. Otra vez el tren iba prácticamente vacío, con apenas algunos asientos ocupados en cada vagón. Recién en Bolonia subieron pasajeros, pero en líneas generales la zona norte del país parece paralizada. Ahora sí, estamos ya instalados en el departamento donde nos alojaremos por las próximas cuatro noches.

Imagen: Lula Giacosa
¿A dónde fuimos primero, a Murano o a Burano?, pregunta mi hermana, redactando su propio registro de este viaje. Tal vez ella también rechaza la inmediatez de la escritura y fuerza temporalidades; intenta reconstruir más que documentar.
Anoto al vuelo, porque estoy a punto de olvidarlo: hoy, almorzando en el Mercado Central de Florencia, miraba un diario local y parece que en solo 24 horas (ayer) se detectaron alrededor de 25 casos del virus en la Toscana. Hay en total unos sesenta infectados.
Podrían escribirse ensayos sobre la impersonalidad estereotipada de los air bnb. El que alquilamos en Florencia es un departamento sobrio, donde predominan el blanco (las paredes, las sillas, la mesa, la ropa de cama) y los muebles minimalistas. Tiene un estilo, en lo decorativo, que podría ser de diseño si no fuera por la total falta de una impronta que defina a quien lo habita, señal de que es obvio que no lo habita nadie. Hay una pared empapelada con nombres de ciudades o estados de Norteamérica y una palabra que se repite con cierta regularidad (urban). Hay adornos como un globo terráqueo, un reloj hecho en base a engranajes que marca tres horarios (Florencia, Tokio y Nueva York) y carteles que dicen Welcome. Hay, además, plantas artificiales y una caja que contiene saquitos de té y la leyenda I love tea, donde el love está representado por un corazón. En la habitación donde duermo, el blanco total del ambiente es cortado por dos cuadros. Uno representa en blanco y negro (con algunos detalles en color) a una mujer que muestra su perfil, pintado desde abajo, con la boca abierta –como si gritara– y la leyenda, en imprenta mayúscula, Life is beautiful. El otro cuadro es una foto, impresa en tamaño gigante, que muestra medio rostro de mujer. La otra mitad de la cara está cubierta por una cámara fotográfica vintage y debajo dice, en letras cuidadosamente desprolijas: Smile!
Paramos a la vuelta de la estación de trenes. Parece ser un lugar estratégico en este tipo de ciudades por lo difícil que es encontrar algo si uno se adentra en el trazado urbano. Imagino lo complejo que puede ser llegar a un hotel o departamento acarreando valijas por calles angostas. (…)
Salimos a caminar (…) y fuimos a ver el David. Me llamó la atención una chica vestida toda de jean, sentada en uno de los bancos que hay en el pasillo recto que conduce a la escultura, en el lugar en el que se abren dos corredores laterales, formando una T. Esta chica estaba de piernas y brazos cruzados, era bastante rubia y no le sacaba la mirada de encima a la estatua. La observaba desde un único ángulo y pasó ahí mucho tiempo, sin moverse para nada. En cierto momento, la vi caminar muy decidida y entrar a la sala contigua, donde está la obra de Giotto y sus secuaces y que, además, conduce a la salida. Parecía que no quedaba nada del ensimismamiento y la concentración abandonada con la que miraba al David.
Mis hermanas mostraron mucho interés en el arte sacro, al punto de que más tarde confesaron que les gustaría ir a catequesis para aprender más sobre historias de la biblia. Mi padre (y yo, mientras tanto, asentía) sostuvo que quienes enseñan catequesis son todos unos brutos y que, en cambio, hay que estudiar filosofía y teología. No estoy muy seguro de que mi padre haya indagado demasiado en asuntos teológicos por fuera de sus estudios en un secundario católico, pero me parece sensata su posición. Es muy cierto que la pintura del trecento y del quattrocento es bastante convincente, mostrando en detalle y obsesivamente, con minucia, pila de versiones de la crucifixión, la pasión, los santos, la virgen, y otras escenas de ese tenor. Valga como ejemplo un detalle, ubicado en la parte inferior de un retablo, donde puede verse a algún apóstol (no recuerdo cuál) combatiendo las tentaciones del demonio. La imagen representa a un señor arrodillado rogándole a un montón de seres cornudos que parecen cabras negras y andan en dos patas.
Seguimos caminando por la calle, visitando tiendas de consumo y bienes culturales, todo casi en el mismo plano. Ya de vuelta en el departamento, les digo a mis hermanas que miren el video del trap que enfrenta al David con la Gioconda. No lo conocen y lo miran con entusiasmo. A continuación les pongo el de las Meninas, pero no conocen la pintura y se aburren un poco. Enseguida salta el de Colón y ese es un éxito: al rato van de acá para allá en el departamento cantando Te colonizo, te colonizo… Le mando mensaje a EB poniéndola al tanto de la colonización de las chicas. Pregunta qué tal el David y me cuenta que estuvieron haciendo planes para mi bienvenida, más o menos en diez días, si es que no tengo que pasar una cuarentena por coronavirus.
Hace algunas horas bajé a fumar a la vereda. Más temprano empezó a lloviznar con bastante insistencia y nunca paró. Se nota que la zona de la estación, de noche, puede ponerse un poco espesa. En lo que tardé en cruzar la calle y fumar un cigarrillo a las apuradas me increparon unas cuatro o cinco personas intentando que me acerque o queriendo venderme drogas. Cualquiera diría que se trata de una zona un poco marginal.
Mi padre acaba de preguntarme cuánto nos queda de alcohol en gel. Parece comenzar a mostrar cierta preocupación por el virus (tal vez porque estamos en la zona de Europa más afectada por la epidemia), pero insiste en que es muy difícil contagiarse si uno toma los recaudos necesarios. Hoy sentí un dolor de cabeza especialmente intenso (vengo sintiendo dolor de cabeza casi desde que salimos de Rosario) y me controlé la fiebre. De momento, todo está normal, pero existe cierta sensación de desconfianza hacia la gente que está alrededor, que excede incluso la propia voluntad. Es muy probable que no, pero ¿y si sí? Esa es la pregunta constante, es lo que puede percibirse en cualquier lado.
Ahora mismo acabo de asomarme a la ventana y presencié una pelea callejera. Es la una menos veinte de la mañana. Es el primer alojamiento en el que tenemos vista a la calle y resulta un poco ruidoso. Queda justo en la esquina de una avenida por donde circulan varias líneas de transporte público, tanto de colectivos como de tranvías. Durante el rato que estuve mirando a través de la ventana vi deambular siempre a las mismas personas, las que parecen vender drogas, como si mantuvieran una guardia o una patrulla un tanto siniestra y pendenciera. (…) Hoy, más temprano, mis hermanas aprovecharon esta vista al frente y, con la ventana abierta, se dedicaron a proferir durante un buen rato gritos nacionalistas como, por ejemplo, Maradó-Maradó.
Anotado antes de dormir: se me cruzó por la cabeza una operación rarísima donde no solo multiplicaba precios de productos sino también horas. No entiendo aún si eso aceleraba o retardaba el momento de regresar.
Hago una rápida mirada por medios italianos: el virus llegó a Sicilia y se cuentan unas cincuenta víctimas. Hay cuarentena obligatoria para quienes se desplazan del norte del país hacia el sur.
Firenze, Florencia
Día X 07/03/2020
Despierto primero cerca de las diez de la mañana. El único ingreso de luz que hay en el departamento es el del resquicio de la persiana que dejé abierta. Voy hacia el living comedor y mi padre parece aún dormir, pero enseguida me habla. Comentamos los gritos que se escuchaban anoche en la calle. Padre me dice que se asomó en un momento en el que escuchó sirenas. Yo las escuché, pero no les presté atención. Al parecer, vinieron algunos patrulleros y se llevaron a todo el mundo.
Diarios: crece la epidemia de coronavirus y aumentan los casos confirmados en Argentina. Primer infectado en el Vaticano, reducen la agenda del Papa. Mi padre lamenta que no podamos ver los funerales de Bergoglio e insiste en que es muy difícil contagiarse. Según pasan los días, estamos más cerca de volver y de momento ni rastros de coronavirus. Desconozco el tiempo de incubación, pero en diez días algo debería notarse. Lo curioso es que uno nunca sabe cuándo se contagia: no podría determinarse un momento preciso. Nosotros, al volver desde Londres, es posible que zafemos, dice mi padre mientras preparo café.
Es de mañana y sigue nublado, pero ya no llueve. Hoy iremos a Uffizi. Mi padre hasta ayer no sabía qué era, y me dijo que fuera solo, que él haría planes con mis hermanas. Sin embargo, al anochecer, cuando habló con C por teléfono, regresó diciendo que iríamos todos, que no había excusa para no ir. Así que iremos todos, asumo.
Fuimos todos. Mi hermana P siguió interesada en el arte sacro, haciendo preguntas sobre las representaciones e intentando analizar las simbologías del cristianismo que se muestran en las pinturas del renacimiento. En Uffizi había poco movimiento en general, excepto ante las grandes obras: Piero della Francesca, Botticelli, Tintoretto, Leonardo, Caravaggio… Ahí se amontonaban algunos visitantes. Si bien la galería es enorme, no me resultó inabarcable como la mayoría de los museos, que me generan cierto malestar pasadas algunas horas. Mis hermanas y mi padre apuraron el recorrido y terminaron por salir bastante antes que yo. Demoré alrededor de tres horas y media en recorrerla casi entera (no al detalle, por supuesto). Los volví a encontrar en el Duomo y resolvimos subir al campanario. Mis hermanas subieron los cuatrocientos sesenta escalones como si nada, sin esfuerzo. Yo tenía que parar a descansar en cada rellano de la escalera. El lavatupper del clero debía ser quien trepara esa torre para tocar la campana, una verdadera tortura.
Estamos mirando la televisión y en todos los canales pasan alertas sobre el coronavirus. Hay una especie de emergencia nacional. Lombardía y once provincias están blindadas como medida de contención. Venecia está cerrada, solo es posible entrar o salir por motivos “graves o impostergables” de familia o trabajo. Mi madre sostuvo que deberé autoaislarme cuando regrese como forma de prevenir potenciales contagios. No sé (y no puedo saber) si poseo el virus, no sé si en cierto momento se dispararán los síntomas o si estaré expuesto a contraerlo en los próximos días. Diario Crónica, noticia de hace diez minutos: primer muerto de coronavirus en Argentina. Un hombre de sesenta y cuatro años falleció en el hospital Argerich; había vuelto de Francia, un día antes de que viajáramos nosotros, y durante días no tuvo síntomas. Mantengo charlas con amigos de Rosario que me preguntan por mi estado y por el estado general de la situación.
(Interrupción para que mi hermana J me cuente una historia sobre Duki y el Demente y para apreciar algunos eventos callejeros: una especie de discusión con empujones incluidos entre unos sujetos parados en la esquina y una manifestación extrañísima de hombres vestidos de negro que avanzaban por la calle. Serían alrededor de cuarenta y entonaban unos cánticos inentendibles mientras aplaudían y levantaban sus puños. Mi hermana P, por su parte, tuvo un ataque patriótico, se puso a cantar y a bailar el Malambo del 25.)
Me está costando redactar esta sección del diario. Un amigo argentino me escribe el calor frena el coronavirus pero hace evolucionar el dengue. De todos modos, el gobierno decidió largar una plaga de lagartos para que se coman los mosquitos y luego una plaga de gorilas africanos para que exterminen a los lagartos. Mañana iremos a Pisa en tren.
Búsqueda en google: la familia Tagliapietra, aquel apellido que se repetía una y otra vez en Burano, parece ser una familia patricia de Venecia cuyo linaje se remonta al siglo XIII. Por otro lado, hay noticias de M y su novio en Barcelona. Me escribió desde el aeropuerto, cuando acababa de aterrizar en París, que había decidido terminar con el chico. Le pesaba un poco, pero él sostenía no estar enamorado de ella y le pareció que no tenía sentido continuar una relación a distancia, que el esfuerzo de meses, mientras ella estaba en París y él en Rosario, había sido algo que la sostuvo en un lugar incómodo. Ahora, esperemos, podrá tal vez encontrar a alguien en París (ese era su próximo objetivo). Me dijo que pasaron, sin embargo, unos lindos días en Barcelona.

Imagen: Lula Giacosa
Florencia, Pisa, Firenze
Día XI 08/03/2020
Ayer pasamos el día en Pisa. Fuimos en tren y cuando llegábamos a la plaza del Duomo, donde está la torre, vi un graffiti que, sobre una pared, en inglés, decía “Disculpen, hoy la torre no se encuentra inclinada”. Era ocho de marzo, llegamos pasado el mediodía y, durante el trayecto desde la estación central de Pisa hasta el centro histórico, vimos varias pintadas con consignas feministas y políticas. Incluso, había una que decía Benetton uccide, siamo tutti mapuche. A medida que avanzábamos hacia el centro, veíamos venir, en sentido contrario, agentes de policía que fotografiaban cada uno de los escritos, bajaban afiches o guirnaldas y parecían interrogar a la gente que pasaba acerca de quiénes era las potenciales autoras del hecho. Más tarde, vimos a un señor con una cámara, posiblemente camarógrafo de algún canal de televisión, que registraba las pintadas en la puerta de un local de celulares. Salió el vendedor a pedirle que no enfocara su local, que se limitara a filmar los grafittis. Todo el mundo parecía bastante consternado con las intervenciones.
Es curioso cómo en la ciudad todo gira en torno a la torre. Asimismo, todo estaba vacío, con muy poca gente circulando. Escuché al pasar que uno de los trabajadores de turismo le decía a alguien que un domingo cualquiera esto –el complejo de la plaza donde están la catedral y la torre– estaría lleno de gente. Descansamos un rato largo en el césped, al sol, y luego fuimos por calles intrincadas nuevamente hacia la estación, con algunas paradas para comprar algunos objetos.
En el andén, mientras esperábamos el tren para volver a Florencia, vi segmentos informativos en una televisión. Se decretó que dieciséis millones de personas sean recluidas en sus hogares a lo largo del norte de Italia; la gente del sur desconfía de aquellos que vienen del norte; hay varios casos confirmados en Sicilia; funcionarios piden “mano dura” para los irresponsables; cada región tiene autonomía para decretar los métodos de confinamiento que considere necesarios; los equipos de fútbol juegan a puertas cerradas; hay miles de personas en cuarentena; hay mil quinientos casos nuevos por día; “cierren todo o los jóvenes contagiarán a nuestros abuelos”.
Después del viaje en tren, en el que íbamos casi solos, le confesé a mi padre que hacía algunos días sentía un leve malestar, dolor de cabeza y una molestia en la garganta. De inmediato me dijo que me acostara en la cama y me quedara tranquilo, que tratara de descansar. Acto seguido, hizo que hablara con C, médica clínica. Ella me indicó que me tomara la temperatura, la cual midió 36.5. No hay problema, de momento. Dijo que si no tenía fiebre podía tomar algún ibuprofeno, o algo, y que procurara tener un día relajado, que no me sobreexigiera. Preguntó cuánto hacía que sentía ese malestar; respondí que algunos días; me replicó que a esa altura ya debería tener otros síntomas. Fiebre, al parecer, hay que tener sí o sí, caso contrario no se trata de coronavirus. Todos tosen, mis hermanas y mi padre, pero como soy el único que se mide la temperatura es a mí a quien miran con recelo.
Comienzo a tener un poco de miedo, en especial porque no me gusta la idea de pasar quince días encerrado al regresar a Rosario. Con esa sensación de incertidumbre (en especial, de no saber cuándo uno puede contagiarse, como si fuera una cuenta regresiva hasta el momento de salir del aeropuerto) me voy a dormir. L me contó que a su padre, que va de visita en abril –vive en España–, es probable que lo pongan en cuarentena a su llegada. Ella está en una encrucijada. Si visita a su padre, tiene que quedarse aislada con él, por el riesgo de propagar el virus y, cuando su padre se vaya, debe prolongar su encierro dos semanas más. Esto le significaría, entre otras cosas, pasar un mes sin trabajar. Me cuenta que su madre está muy preocupada y que su tía, por su parte, la acusó de irresponsable. Hasta donde tengo noticia, no hay más que ocho casos en Argentina (y ninguno en Rosario). Me da la impresión, a la distancia, de que es una preocupación desmedida. C sostiene que, de acuerdo con las discusiones entre epidemiólogos, si cinco días después del retorno no hay síntomas es muy probable que no haya infección. Aun así, como no tienen una certeza plena, se mantiene la recomendación oficial de quince días de prevención. Si no hay ningún avance en ese sentido, creo que limitaré mi aislamiento extremo a un punto medio de una semana o diez días. Veremos qué sucede.
Más tarde, antes de dormir, L me dijo que le pedirá a su padre que posponga el viaje hasta que haya un panorama más tranquilo con respecto al coronavirus. Un amigo, que está cuidando mi departamento en Rosario, me comunicó que no podría estar cuando yo llegue y que deberá dejarme las llaves en otro lado. Cuando le dije que pensaría alguna alternativa me dijo que era un chiste por el coronavirus. Recibo mensajes todo el tiempo de gente que pregunta cómo está la situación.
Último Florencia
Día XII 09/03/2020
Hoy amanecí y lo primero que hice fue tomar mi temperatura. El termómetro marcaba lo mismo que ayer. De a poco, mi temor va cediendo pero se proyecta a la vez hacia el futuro. Una de mis hermanas pidió que me mantenga alejado de todo lo que la rodea. Hablé con mi amigo A. Me pasó una nota escrita por un novelista que reside en Venecia y habla de sus impresiones bajo la influencia del virus, de cómo las calles están vacías. Además, señala de qué modo, en el lapso de cuarenta y ocho horas (de acuerdo con la asociación de turismo Federturismo Confindustria), Italia se convirtió en un país inseguro al que es mejor no ir y del cual no es bueno recibir viajeros. A su vez, resalta dos cosas notables que percibí cuando estuvimos en Venecia y son que el silencio de la ciudad es ensordecedor, al estar prácticamente vacía, y que los espacios cobran otra dimensión al volver a su escala humana, sin la superpoblación de turistas que visitan la ciudad de forma constante.
Mi amigo A también me dijo que no podría verme (al igual que L) a mi llegada porque no puede(n) arriesgarse a contagiar a gente que forma parte del grupo de riesgo, a quienes ve(n) cotidianamente. Por otra parte, me dijo que es curioso que de esto se salga en base a la acción conjunta: la propia salud depende de que otros también sean cuidadosos con, por ejemplo, lavarse las manos. Es una pesadilla kantiana…
Salimos nuevamente a la calle; planeábamos subir a la cúpula del Duomo pero encontramos todo cerrado. Algunas cuadras más adelante, vi titulares de diarios: Virus: La Toscana si blinda ecco i nuovi divetti (La Nazione); Coronavirus, primo morto in Toscana. Discoteche, musei e cinema chiusi. Calcio e stadi vuoti, pari della Fiorentina (Corriere Fiorentino). Todo está cerrado. Nos limitamos a dar vueltas por la ciudad y, tal vez, a comprar ropa.
Regresamos al departamento para descansar y refugiarnos un poco de la lluvia. No hay demasiado que hacer. Aún tenemos que preparar las valijas porque mañana nos vamos a Roma. Volví a tomarme la fiebre y había subido algunas líneas; ahora marca el termómetro 36,8. Llamé desesperado a Argentina y la única respuesta fue que esté tranquilo, que son valores normales. Qué invento noble es el termómetro, si tan solo supiera leerlo. Una vendedora nos dice que el coronavirus es una influenza como cualquier otra, que se ha inflado el asunto y se juega con el miedo de la gente, que es curioso que los “americanos” no lo estén padeciendo, que seguro la CIA tiene algo que ver en eso. En otros locales (en la mayoría), de un día para el otro los empleados utilizan barbijos y guantes de látex para atender a los clientes. Puede verse en los comercios la señalética que indica que entre las personas debemos mantener al menos un metro de distancia. Por su parte, las farmacias exhiben carteles en sus vidrieras: no tenemos barbijos.

Imagen: Lula Giacosa
M, desde París, me dice que se siente estafada con su ruptura amorosa. No sabe qué fue a hacer a Barcelona, qué fueron esos meses que sostuvo un diálogo con alguien que resultó ser un irresponsable. No estoy hecha mierda pero estoy muy triste y enojada, me dice. E, por su parte, me dice que las cosas van mejor con su novia, que están tomando todo con más calma.
Ya es de noche. Vimos, por el balcón, una pelea de uno de los que –supongo– son vendedores de droga acá en la esquina. Gritan toda la noche bajo mi ventana y ayer, cuando volvíamos de la estación de trenes, uno comenzó a caminar al lado mío y decía sweet, sweet, ofreciendo su producto. Esta noche, al parecer, agarraron a un tipo que estaba ahí (no supe con exactitud qué pasó) y escuché a través de la ventana abierta Aiuta! Polizia! Cuando me asomé, vi que este tipo estaba tirado en el suelo, acurrucado contra la persiana metálica del local de enfrente, y uno de estos supuestos dealers amenazaba con golpearlo mientras se burlaba de su pedido de auxilio. No alcancé a ver que efectivamente le pegara, pero sí vi cómo le pisoteaba las piernas y se inclinaba sobre él, con un puño cerrado y en alto, en señal de amenaza. Uno más lo esperaba en el cordón central que corta la avenida al medio. Finalmente, el dealer lo dejó ahí tirado y fue a reencontrarse con su secuaz. Venía riendo y repetía Polizia, Polizia, en tono de sorna. Volvieron a la esquina que está debajo de mi ventana.
Durante la cena, mis hermanas discutieron cuál era la mejor manera de festejar su cumpleaños, dentro de quince días. J es partidaria de realizar festejos múltiples por cada círculo de amistades, mientras que P le propone hacer un único festejo conjunto. Cada una sostuvo sus argumentos hasta que la discusión se zanjó con J diciendo que la juventud no era para siempre, que había que extenderla porque después iban a pasar a sexto grado, después terminaba todo. Se corrigió y dijo no, no termina todo, después es la secundaria y después sí termina todo, después hay que trabajar y después vamos a ser como Manuel…
Mi padre habló con C por teléfono y al parecer hubo un decreto del primer ministro italiano. Todo el país está en cuarentena. Nadie puede salir de su casa y la movilidad interurbana debe estar estrictamente justificada. Hubo un cónclave familiar en mi habitación y analizamos adelantar el vuelo. Existe la posibilidad de no poder salir de Italia, de que cierren las fronteras y cancelen todos los vuelos. Han crecido exponencialmente los casos de coronavirus en todo el territorio italiano, no solo en el norte. Se enferman, como dije, miles por día, y corremos riesgo. Si bien no tenemos síntomas, es preferible que en caso de tenerlos se manifiesten de vuelta en Argentina y no acá, donde no podremos saber qué será de nosotros. Si no llegamos a tiempo a tomar el vuelo de regreso podemos quedar atrapados en esta situación quién sabe por cuánto tiempo. Tal vez quedemos varados acá durante quince o veinte días y tengamos que volver en un avión sanitario.
De todos modos, mañana tomaremos el tren a Roma y veremos qué sucede. Tenemos que ir allá de cualquier manera porque desde ahí tenemos que volar a Londres, donde hacemos escala, y de Londres nuevamente a Ezeiza. Algunos especialistas ya consideran que se trata de una pandemia. Han extendido el tiempo que las escuelas deberán permanecer cerradas; frenaron el torneo de fútbol; tampoco los jóvenes están a salvo, conforman una quinta parte de la población infectada; ya hay víctimas en Alemania; en Modena hubo un motín carcelario por la restricción de las visitas de familiares debido al virus –ese asunto ya cuenta seis muertos–; en Grecia la antorcha olímpica tuvo su ceremonia a puertas cerradas; alguien llamado Nicola Porro sostiene que estuve atento, y aun así me pesqué el virus. Por la televisión, pasan filmaciones caseras de famosos que dan su ejemplo con respecto al auto aislamiento: Dos semanas parecen una eternidad, pero pasan enseguida; asumamos entre todos la responsabilidad y los cuidados necesarios para salir adelante de esta situación. Las cámaras de comerciantes se muestran preocupadas por la disposición oficial de cerrar todos los comercios y exigen a las autoridades flexibilidad para cumplir con los requisitos fiscales e impositivos; son gastos que no llegarán a cubrir por la caída de las ventas. Italia en cuanto Estado, por su parte, ya pidió ayuda a la Unión Europea porque tampoco podrá cumplir con los acuerdos fiscales. ¿Están todas las calles vacías y vos encerrado en un departamento con tu papá y hermanas?, me pregunta M desde París.
Los únicos que permanecen en las calles son los vendedores de droga. Hace un rato estuvimos con mi padre mirando por la ventana las transacciones. Por lo demás, los tranvías que circulan van vacíos, no se ven autos que no sean patrulleros y los poquísimos peatones que transitan por la vereda tratan de apurar el paso. Recién, mis hermanas y yo, asomados a las ventanas de nuestras respectivas habitaciones, vimos una nueva riña de los dealers. Llama la atención que hagan sus manejes tan expuestos, a media cuadra de la estación de tren, todas las noches, y que aborden a la gente que pasa caminando ofreciéndoles drogas a los gritos, que les caminen algunos metros a la par… Es más parecido a una reventa de entradas que a la venta de drogas. Cada dos por tres surge alguna disputa entre ellos y comienzan a los gritos. A medida que crece la discusión, empiezan a empujarse, aunque no pasa nunca a mayores. A veces, me queda la duda de si son bromas subidas de tono o si verdaderamente tienen problemas unos con los otros. De cualquier modo, hace un momento la pelea tenía pinta de ser en serio; uno tomó carrera y casi tumba de un empujón a otro. Sin embargo, todo pareció apaciguarse cuando alguien sacó un atado de cigarrillos y los repartió entre todos. Las voces (que ya hacían eco al retumbar en las construcciones del otro lado de la calle) se apagaron y lo único que se escuchó por un instante fueron los encendedores.
Un conocido de Rosario, que también está en Florencia, me escribió para preguntarme si leí las noticias. Habíamos quedado en vernos un día pero no pudimos concretar el encuentro.
Florencia, Roma
Día XIII 10/03/2020
Hoy las calles volvieron a aparecer casi vacías. Había algo de movimiento en la estación de trenes, pero la gente mantiene distancia entre sí. Debe respetarse, de acuerdo con las medidas oficiales, una distancia de al menos un metro cuadrado por persona. Esa es la premisa con la que fui criado. De niño, cuando me ponía pesado, mi madre siempre me repetía que cada persona tiene derecho a un espacio de un metro cuadrado propio e inalienable. Ahora lo remarcan en los negocios, en la calle, en el transporte. En los supermercados, la gente puede entrar en grupos de a cinco para evitar amontonamientos.
Estamos en un tren que va a Salerno, al sur de Italia. Bajaremos en Roma Termini para la última etapa de nuestro viaje. El tren huele a hospital; es notable la cantidad de desinfectante que tiraron en el vagón. Estamos, sin embargo, en un tren distinto al que nos correspondía en un principio. Mientras esperábamos en la estación, nos llamó la atención que no anunciaran nuestro servicio de las 10:28 directo a la capital. Mi padre y J fueron a preguntar a la ventanilla de la compañía estatal de trenes. Regresaron con la noticia de que había sido cancelado por el virus, pero nos derivaron a este otro tren que va al sur y tiene parada en Roma. Parece que, debido a la poca cantidad de gente que está desplazándose, fusionaron ambos servicios. Atravesamos un paisaje montañoso, con pequeñas parcelas de tierra con cultivos en las laderas de los cerros. En la mesa de al lado, mi hermana P también escribe. Hace un rato, cuando tomaba algunas notas en una libreta, me preguntó ¿qué estás escribiendo? Algo debe sospechar, si es que no se dio cuenta ya. Viajamos a doscientos cincuenta kilómetros por hora y mi padre cuenta anécdotas de automovilismo.
El tren se detuvo en el andén de Roma Termini alrededor del mediodía. En un taxi fuimos a nuestro alojamiento, que quedaba a pocas cuadras de Piazza Navona. Mi padre estaba entusiasmado; Roma es una ciudad que le encanta. Mis hermanas y yo nunca habíamos estado ahí antes. Cuando el taxi nos dejó en Largo di Chiavari, la calle de nuestro departamento, nadie atendía el timbre. Decidimos sentarnos en el bar que hay en la esquina a esperar. Al rato, nuestro anfitrión se comunicó con mi padre. Le dijo que ya estaba listo para recibirnos y padre fue con mis hermanas a ver el lugar donde pararíamos mientras yo quedaba custodiando el equipaje en la vereda del bar.
El departamento es espacioso, con buena iluminación y decorado con un gusto menos impersonal que el de Florencia. (Es decir, con mejor gusto). Dejamos las valijas y salimos a caminar. En Roma todo está cerrado. El día anterior se habían difundido las nuevas restricciones a las personas y comercios por la nueva alerta nacional debido a la epidemia del coronavirus. Las calles vacías evidencian, como en otras ciudades, la ausencia de turistas y los cuidados de los lugareños. Atravesamos el Tevere y rodeamos Castel Sant’Angelo, para recorrer las cuadras de Via della Conciliazione que desembocan en el Vaticano. Encima del puente que corre sobre el río, había gente filmando lo que parecía una realización audiovisual. Tenía aspecto de tratarse de un documental, porque para ser un noticiero desplegaba demasiada producción. La toma consistía en un hombre de traje que caminaba hacia atrás, sobre el puente, hablando. A su alrededor, había asistentes que tomaban notas y quien asumo que sería el director caminaba al lado del camarógrafo y del sonidista, mirando con atención cada gesto del hombre que hablaba. Cuando llegaron a determinado punto, el director hizo una seña y la toma se cortó. El director se acercó al que estaba frente a la cámara y le dijo que había salido bien. Sin embargo, volvieron a recorrer el camino hasta el punto de comienzo, estimo que para repetir la grabación por si acaso. Fue entonces que observé cómo, justo detrás de donde habían detenido la filmación, había una montaña de bosta de caballo en el centro exacto de la calle.
El Vaticano no tenía visitantes; apenas algunas personas dispersas, como en todos lados. El novelista veneciano sostenía que le resultaba extraño caminar por Rialto y San Marco, en su ciudad, sin ir en fila india. Aparentemente, en cada lugar es igual. La plaza, San Pedro, la capilla Sixtina, los museos, todo está cerrado. Pudimos ver todo solo desde afuera y de lejos. En una de las calles laterales, vimos un portón abierto y tres miembros de la guardia suiza que requerían documentación a las personas que entraban. Tres mujeres salían, atravesando el muro de protección —¿la frontera del Estado más pequeño y poderoso del mundo?— y mi padre, en castellano, les preguntó si era posible pasar. Dijeron algo de una farmacia y aseguraron que todo estaba cerrado. Me pregunté si habrían ido a comprar medicamentos al Vaticano. Continuamos nuestro camino y doblamos por Cola di Rienzo hacia la Piazza del Popolo. Fue entonces que recibí un mensaje de texto de C. Lo vi de causalidad. El mensaje decía Llamar rápido, nada más. Le transmití a mi padre la inquietud, pero él dijo que era imposible que la llamáramos en ese momento, que le dijera que cuando consiguiéramos wifi nos comunicaríamos. Eso hice y pregunté si había algún problema. Problema con los vuelos, fue su respuesta. Le contesté que enseguida buscábamos un bar y llamábamos. Habíamos estado especulando con anticipar el regreso si las medidas con respecto a la epidemia se volvían más rígidas, y, hasta donde yo tenía entendido, C estaba haciendo algunas gestiones para posibilitar el cambio de fecha del pasaje. Sin embargo, mi padre se mostraba poco convencido de la decisión. Tenemos Roma para nosotros, afirmaba, y no parecía dispuesto modificar el itinerario del viaje. Una vez allí, a mí tampoco me resultaba del todo convincente la idea de volver. Quedaban cuatro días y lo que no había sucedido hasta ese momento era poco probable que sucediera a esa altura. En todo caso, si sucedía, no era tan terrible. Asumí que podía haber novedades con respecto a una nueva fecha de viaje, pero por si acaso le pregunté ¿Es por una nueva medida o por nuestro vuelo en particular? Ya entonces habíamos encontrado un bar de mala muerte con poquísimas mesas y estábamos pidiendo un café americano a la moza que, con muy malas maneras, nos marcaba una línea de cinta de enmascarar que, en el suelo, a unos centímetros de la barra, señalaba la distancia reglamentaria de un metro tras la cual debían ubicarse los clientes. Mientras mi padre le espetaba en castellano Nos vamos si molestamos, visiblemente enojado por la actitud de la mujer, a mí me llegó el nuevo mensaje de C: Su vuelo. Está cancelado. Casi todos los vuelos. Corté el enojo de mi padre con esta noticia y él se toma la cabeza. Me pidió el teléfono y llamó a Argentina.

Imagen: Lula Giacosa
Nos dieron nuestros cafés y nos ubicaron en mesas separadas. Una de las medidas de prevención es que no puede haber más de tres personas en una misma mesa. Convertimos ese bar que estaba a punto de cerrar —ya eran casi las cinco de la tarde, y se acercaba el horario límite en el que todos los locales deben bajar las persianas— en nuestro centro de operaciones. Barajábamos diferentes opciones. El vuelo que British Airways había cancelado era el tramo de Roma hasta Londres pero aún estaba en pie el vuelo hasta Ezeiza que nos llevaría de regreso al país. La información nos llegó porque C veía la televisión y en un canal de noticias anunciaban que se estaban suspendiendo los traslados desde el aeropuerto de Fiumicino, por lo que, alarmada, entró en la página de la aerolínea británica y rastreó nuestro número de vuelo. En efecto, estaba cancelado ya desde hacía días. Nadie de la compañía se comunicó con nosotros para ponernos al tanto. C también nos puso al tanto de que se estaba pensando en cerrar las fronteras. Era claro que debíamos salir de Italia lo antes posible. Pensamos en volar hacia otro lugar de Europa, como por ejemplo Suiza, o bien ir directamente a Londres y tratar de adelantar nuestro pasaje del sábado. Corríamos el riesgo de quedar varados ahí hasta que se levantaran las medidas que impedían salir. En rápidos llamados a mi madre y a la madre de mis hermanas, mientras la gente del bar nos echaba porque tenían que cerrar, quedamos en que les diríamos a la brevedad cuál sería nuestro próximo paso. Otra complicación posible era que las mismas medidas que se estaban tomando en Italia se replicaran en otros lugares de Europa y entonces se achicarían nuestras posibilidades de escapar de ese continente que iba siendo tomado, en una guerra relámpago, por el virus chino.
Tomamos un taxi que nos llevó de vuelta al departamento. Ya habíamos resuelto salir del país ese mismo día, pero no sabíamos bien qué hacer. Desde Argentina, C nos ofreció buscar algún hotel cerca de Heathrow para pasar al menos una noche y luego volver. Había tres lugares en un vuelo para ese mismo día a Zurich. Propuse quedarme en Roma e intentar salir al día siguiente, pero mi padre fue tajante y me dijo que volaríamos los cuatro o ninguno. Finalmente, aparecieron cuatro asientos disponibles en un avión de Alitalia que salía a las diez menos cuarto de la noche. Eran las seis de la tarde, hora establecida para el cierre de todos los comercios y el cese de las actividades en general. Agarramos el equipaje, después de acondicionarlo para volar, y salimos a la calle. Ya los bares estaban bajando sus persianas. Uno de los empleados del restaurante donde nos habíamos sentado al mediodía nos miró extrañado porque nos había visto llegar con las valijas unas horas antes y ahora partíamos de nuevo con las valijas. Encontramos un grupo de mujeres en la esquina; ellas nos indicaron dónde conseguir un taxi que nos llevara a Fiumicino. Había unos quince taxistas conversando entre ellos, en una especie de plaza a una cuadra, del otro lado de la avenida Vittorio Emanuele II. Nos tocó uno que llevaba un gorrito de lana negra, lo cual acentuaba cierto aspecto de ítaloamericano de clase trabajadora. Parecía sacado de una película neoyorquina de los ochenta.
Cargamos todo y salimos hacia el aeropuerto, salvada la preocupación de no conseguir siquiera un transporte hasta allá. El camino era más largo de lo que pensaba. No tenía idea de dónde estábamos y desconocía que Fiumicino queda sobre la costa. Durante el trayecto, con el taxista conversamos acerca de nuestra vuelta anticipada. Afirmaba que el problema no radica en el si me voy a contagiar, sino en el cuándo me voy a contagiar. Esto, dijo, me va a tocar a mí, te va a tocar a vos, nos va a tocar a todos. Agregó que las medidas que se tomaron apuntaban a reducir el flujo de gente no para evitar los contagios, sino para que no se contagiara una cantidad enorme de gente en un mismo momento. Atravesábamos barrios romanos con un tránsito demasiado liviano para esa hora de la tarde, donde normalmente miles de personas debían regresar a sus casas. Me explicó que él, en circunstancias normales, prefería otra ruta hacia Fiumicino, un camino más largo pero más rápido. Esta vez, en cambio, había optado por la ruta más corta pero que siempre termina siendo más lenta por el tráfico. El confinamiento había permitido que esa ruta fuera la mejor ese día en particular. El taxista también dijo que su horario laboral se extendía hasta las doce de la noche pero, dado el marco general de la situación, estimaba que terminaría su jornada con nuestro viaje, a las siete de la tarde. No hay nadie en ningún lado y no es negocio quedarse dando vueltas… son buenas épocas para tomar un descanso, concluyó, con cierto pesar. El resto del camino lo hicimos casi en silencio. Nos informó que las únicas terminales que estaban en funcionamiento eran la uno y la tres, que el resto permanecía cerrado. Detuvo el auto en la terminal uno, desde donde opera Alitalia. Como gracia final, el taxista señaló una mancha amarillenta en el suelo. Señaló que se trataba de aceite, pero hizo una mueca, como si olfateara con esfuerzo, y terminó opinando que era vino blanco. Con una risita se subió nuevamente al auto y arrancó.
Entramos al aeropuerto y el hall de entrada, enorme, estaba casi vacío. Con apuro, hicimos el check-in y despachamos nuestro equipaje. Cuando pasamos al sector de embarque, descubrimos que habíamos llegado con lo justo al aeropuerto: en las pantallas que informaban las partidas eran más los vuelos cancelados que los que efectivamente saldrían a sus respectivos destinos. Mis hermanas tenían hambre, pero con mi padre estábamos todavía alterados por la corrida. Parecía, en realidad, que escapábamos de una guerra, de un golpe de Estado, o algo así. Era algo que, si bien considerábamos como un riesgo latente, estalló de un segundo al otro y hubo que tomar decisiones en cuestión de pocos minutos. Dos horas antes, estábamos paseando y ahora nos encontrábamos por subir a un avión. Esto se hunde, dichosos los que se van. Creo que fue mi hermana P quien dijo que no se había mentalizado para volar ese día. Buscamos, sin embargo, algún lugar para comprar comida pero todo estaba cerrado. Incluso los comercios del free shop bajaban sus persianas. La gente se sentaba en grupos reducidos en los bancos de espera, intentando mantenerse a distancia unos de otros.
Es probable que Fiumicino sea uno de los pocos aeropuertos nobles que aún quedan en el mundo. Tiene salas de fumadores. Pude ver una a pocos metros de donde estábamos, buscando un lugar donde comprar algo para comer. Mientras mi padre y mis hermanas fueron a hacer una recorrida, yo quedé a cargo de la mayor parte del equipaje de mano mientras duró la búsqueda. Les dije que iba a una sala de fumadores. Había visto otra más cercana al punto donde quedamos en encontrarnos. Sin embargo, jamás pude hallarla, parecía estar inhabilitada o algo por el estilo, así que regresé a la que vi primero. Adentro de una sala de fumadores de un aeropuerto un montón de gente prende un cigarrillo atrás del otro en un espacio cerrado, con ventilación artificial, y mira sus celulares continuamente. Hay ceniceros dispersos por el ambiente y todos están llenos de colillas, muchas de ellas de cigarrillos que fueron fumados solo hasta la mitad. Aun así, ingresé con todo lo que acarreaba —una valija pequeña, tres mochilas, cuatro camperas— y con la idea de fumar dos o tres veces en el lapso de tiempo del que disponía. Apenas atravesé la puerta vidriada, pensé que no sería buena idea que el equipaje y el abrigo de mis hermanas absorbieran ese olor; luego recibiría reclamos. Armé un cigarrillo y lo encendí. Mantuve las cosas lo más alejadas que me fue posible de los demás fumadores. Inmediatamente después, decidí no exponerme a eso y opté por sacar al menos la valija y las camperas al pasillo, donde las vigilé a través del vidrio de la sala. Cuando iba por la mitad del primer cigarrillo, recibí una llamada de mi padre y caí en la cuenta de que nunca le había avisado que no me encontraría al volver de buscar alimento. Me preguntaba dónde estás. Le respondí que ya bajaba, que había ido a otra sala de fumadores.
(…)
Los vi mientras bajaba por la escalera mecánica. Mi padre me hacía gestos y decía algo que yo no terminaba de entender. A medida que me acercaba al lugar donde estaban, escuché que decía Está Firmenich arriba. Mis hermanas también estaban haciendo un gran revuelo, aunque naturalmente no sabían quién era hasta hacía pocos minutos. Subí de nuevo las escaleras y di una vuelta alrededor del piso de arriba, buscando al líder de Montoneros. Temí no reconocerlo porque las fotos suyas que había visto eran de hacía ya décadas. Creo que la última vez que vi su cara había sido en una entrevista televisiva de comienzos de los noventa que vimos con un amigo por internet. Primero, lo confundí con alguien más en el apuro —No tardes, había advertido mi padre—, pero cuando ya estaba por bajar y decir Sí, lo vi, qué extraño que esté justo acá, aunque no lo hubiera visto, lo reconocí sentado en una mesa, igual que siempre, con una mujer y una especie de cara de autosuficiencia.
Después de comprar algunas cosas en el free shop —chocolates y whisky— buscamos nuestra puerta de embarque. Ya estaba la fila formada, mucha gente con barbijos, esperando para abordar el avión. Mi padre se llevó a mis hermanas al baño y mientras tanto la cola avanzaba. Subimos y nos colocamos nuestros barbijos, por recomendación de C. Finalmente, fui yo el único que lo llevó puesto, más por exotismo que por convicción.
Ocupamos nuestros asientos y contemplamos la escena de los demás pasajeros acomodando sus valijas en los compartimentos superiores. Algunos de ellos cargaban con muchísimo más equipaje que el permitido en cabina y todo parecía ser frágil o de necesidad urgente: se desataron peleas por los lugares, discusiones a los gritos e insultos. Incluso tuvieron que interceder los empleados de la compañía aérea para calmar las aguas y acomodar las pertenencias de cada quien, de modo que todo el mundo quedara satisfecho, al menos en apariencia. Fue en ese momento que un hombre de unos sesenta años saltó de su asiento y le espetó a una mujer que era una mentirosa. La mujer, a su vez, le replicó que él era un irrespetuoso, que cómo le iba a decir una barbaridad semejante. Usted mintió, le repitió el hombre, de contextura pequeña, canoso, con una barba recortada de forma muy prolija, rostro anguloso y anteojos. No me grite y tráteme con respeto, dijo la mujer, levantando muy erguido su dedo índice hacia el techo del avión, para después agregar yo no le estoy gritando a usted, pero si quiere que le grite vamos a ver quién grita más fuerte, mientras paulatinamente levantaba de un modo sorprendente el volumen de su voz. El hombre, por su parte, argumentaba que en su mochila había objetos frágiles y que podían romperse. En ese momento, estalló una seguidilla de insultos al otro lado del pasillo, entre otras dos personas que se disputaban un mismo espacio para el equipaje de mano. Quien parecía ser el marido de la mujer que intentaba acallar al hombrecito, con expresión cansada, intentó calmar a su esposa. Le estoy diciendo que no me grite, yo tengo derecho también a guardar mis cosas, vociferaba, como si su marido no estuviera ya al tanto de la situación, al igual que todos nosotros. Cuando finalmente una azafata demostró que había lugar para las cosas de todos, la mujer fue a sentarse junto con su marido. Por puro azar, había quedado un lugar libre en la fila de tres asientos —justo adelante de donde yo estaba— y rápidamente el asiento sobrante fue ocupado por todo otro conjunto de pertenencias del matrimonio. Yo también tengo cosas frágiles, qué se piensa, le dijo la mujer a su marido, todavía indignada. En el avión, era posible realizar un exhaustivo catálogo de todos los modelos de barbijos que puedan imaginarse. Algunos hasta usan una especie de mascarilla de carpintería, de esas marca 3M para evitar el polvillo. Los hay en punta; los hay rígidos; los hay con una suerte agujero en el lugar de la boca, como una superficie porosa, para mejor circulación del aire; los hay más sofisticados y también los hay más modestos; los hay con elásticos y también con una friselina que se anuda en la nuca…
Arrancamos. Fue entonces que me di cuenta de que el aeropuerto de Fiumicino queda al lado del mar: de inmediato estábamos volando sobre el Tirreno. Durante el vuelo me costó muchísimo dormir. La mayor parte del tiempo estuve mirando la pantalla que indica cuál es la distancia recorrida, en qué punto del trayecto está el avión, la temperatura interior y exterior, la velocidad y otros datos. Registré haberme dormido sobre el Sahara; luego desperté cuando salíamos de África y empezábamos a atravesar el Atlántico. Ya no volví a dormir. Muchos aplaudieron —un clásico— al aterrizar.

Manuel Díaz nació en Rosario en 1993. Es estudiante de la carrera de Letras en la UNR. Ha publicado los libros Inquilinos (Trópico Sur, Maldonado, 2013), Asperger (El Ombú Bonsai, Rosario, 2015), Milton (Editorial Municipal de Rosario, 2015) y La caspa del punk (Ediciones Abend, Rosario, 2017). Otras de sus obras permanecen inéditas. Con Milton obtuvo el primer premio (compartido) en la categoría sub21 del Concurso Municipal de Narrativa Manuel Musto. Se ha desempeñado como jurado de concursos literarios y ha sido participante y organizador de eventos culturales y académicos.
marzo/julio 2020 | Revista El Cocodrilo