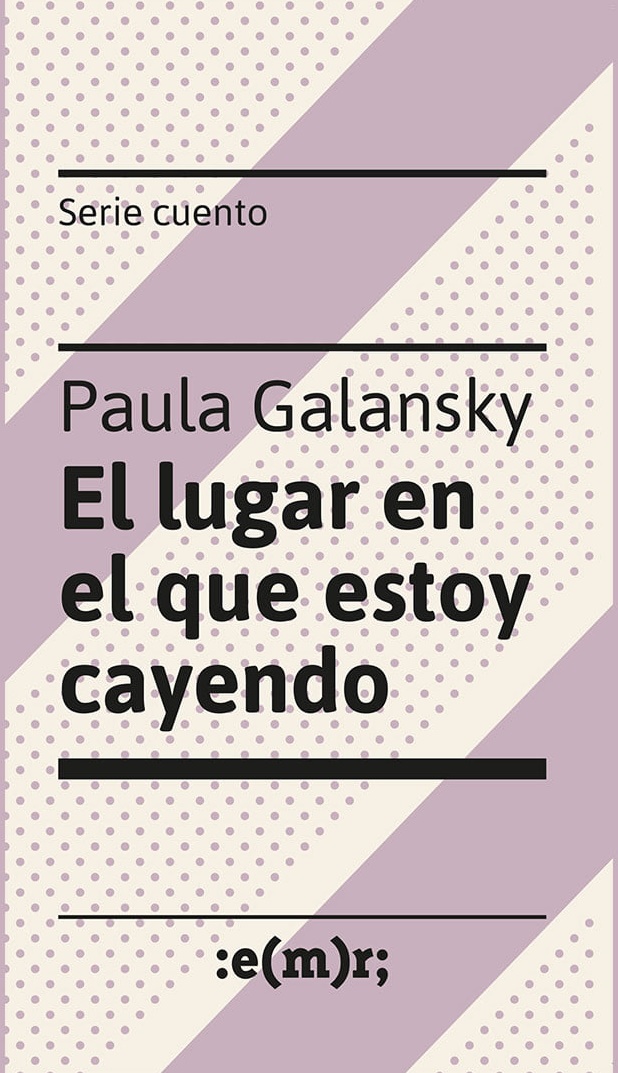“El destino de los peces” es uno de los cuentos que integra El lugar en el que estoy cayendo (2022, Editorial Municipal de Rosario) de Paula Galansky, libro ganador del Concurso Manuel Musto 2021.
Este es el verano, que recién empieza. Esta es la noche, abierta y extendida sobre el agua como una sábana. Este es el lago, marrón y lleno de árboles sumergidos enredándose en las hélices de las lanchas manejadas por inexpertos. Y esta es la playa de piedras negras. Manuel la conoce desde siempre: con su papá venían en bicicleta hasta acá, y mientras avanzaban, lo escuchaba contar anécdotas o datos nuevos sobre las cosas que veían. Por ejemplo, que esas piedras oscuras y derretidas como enormes manchas sobre el suelo eran de origen volcánico. Es decir que abajo, miles de metros más abajo, debía dormir el ojo de un volcán olvidado.
Este es Manuel ahora, muchos años después de esos paseos, enroscado a Lucía en el asiento de atrás del auto estacionado en la playa a oscuras, que cierra los ojos y se acomoda como puede. Respaldos, palancas, frenos y cinturones los aprietan y no los dejan estirar las rodillas.
Más tarde les van a doler el cuello y los hombros, e intentarán recordar si antes también les pasaba. Pero ahora no se preocupan por eso. Manuel mete una mano por debajo de la remera de Lucía y le aprieta las tetas en silencio, como si probara la calidad de una ciruela. Lucía le besa el cuello, le muerde los labios, el lóbulo de la oreja derecha.
Después encuentran la manera de desabrocharse el jean y subirse la pollera y encajar uno sobre el otro como piezas de un juego complicado. Manuel es alto y ancho, y a veces pareciera que no lo sabe. Lucía escucha un golpe seco y de repente siente todo el peso de Manuel encima, porque él está usando las manos para agarrarse la cabeza. ¿El ojo?, le pregunta, y Manuel responde que no. Se sienta derecho, puede sentir cómo le late la frente.
―¿Te duele? ―insiste ella.
―No.
―A ver.
―No siento nada.
Vuelve a agarrar a Lucía de la cintura, la arrastra para que se siente arriba suyo, y en el envión, Lucía también se golpea la cabeza contra el techo. Manuel le pregunta si está bien. Antes, hace años, cuando se veían para coger, él la pasaba a buscar en auto por su casa o a la salida de las fiestas, y se iban a andar por caminos de tierra, a meterse por lugares que al otro día ya no hubieran podido volver a encontrar, mientras Manuel le contaba anécdotas de sus amigos borrachos.
―iban a ver recitales a Colón, olvidaban que habían ido en auto y volvían en colectivo―, o historias sobre la época en la que se construyó la represa. En ese momento se había formado el lago y, como crecía varios metros todos los días, la gente salía a hacer ruido por la zona para advertir a los animales antes de que llegara el agua.
Lucía lo escuchaba en silencio, y por su cabeza corrían liebres a tierras más altas, hasta que Manuel encontraba un lugar oscuro donde estacionar y se abalanzaban uno sobre el otro igual que hoy, pero con menos golpes. Cuando terminaban, Manuel también le preguntaba si estaba bien, pero lo que quería decir entonces era si ella había acabado o no.
Este es un camión que pasa por la ruta, no se llega a ver pero se escucha, y hace que la mente de Manuel se aleje todavía más, vuele por el aire, atraviese el lago y la ruta y el campo y varias ciudades, y aterrice sobre lo que imagina es la vida de Lucía ahora. Ve un departamento limpio, pero con ropa y cosas desparramadas por todos lados. Conversaciones en las que él no podría aportar ni una palabra, quizás galerías, exhibiciones de arte. No puede imaginarse nada más.
―¿En qué estás pensando? ―le pregunta Lucía.
―En nada.
Qué raro, contesta ella, se ríe y se baja de las piernas de Manuel. Quiere hacer pis, sale del auto, él la sigue y se queda apoyado en una puerta. Aunque no fuma, sería un buen momento para prender un cigarrillo. Afuera, los eucaliptos que rodean la playa son altos, el viento pasa a través de ellos y hace un sonido extrañamente humano. Hay algo en ese lugar que lleva a pensar en un pasado antiguo, en la sencillez primitiva del mundo. El agua, las piedras oscuras, el viento, la luna tan llena que les hace sombra, el sonido del chorro de pis contra el suelo.
Lucía vuelve a acercarse a él, después de haberse subido la bombacha y vivido lejos tres años. Tiene el pelo arriba de los hombros. Hace un rato se encontraron en la casa de un amigo, Manuel la saludó con un abrazo y cuando le tocó la espalda no sintió los mechones largos entre los dedos. Eso, más que ninguna otra cosa en la noche, lo sobresaltó. Lo intentan otra vez: besarse, enroscar las piernas en el asiento de atrás. Las panzas se tocan; las manos, rápidas, recuerdan por dónde ir. Lucía se aprieta contra la erección de Manuel, pero siente que lo aplasta. Se lo pregunta varias veces, y aunque él le pide que deje de preocuparse, no se relaja. Tiene problemas para volver a desabrocharle el pantalón. Manuel, por su parte, intenta desprenderle el corpiño con una mano, y sostenerse con la otra para no caerse a un costado.
Después de clavarse el cinturón de seguridad en una costilla y golpearse un codo en el punto justo en el que hace sentir electricidad, suspira y afloja la cabeza sobre el asiento. Lucía esconde la nariz entre su barba y su cuello y se quedan así, abrazados a oscuras, mientras la respiración se les iguala y la transpiración se les enfría.
Manuel mira un recorte del cielo por la ventanilla: quieto y cerrado, con algunas estrellas tenues. Últimamente, la mente se le inclina sola a imaginar otra vida, en otro lugar. De nuevo está en el departamento de Lucía. Si él viviera allá, ¿cómo sería? Sin darse cuenta, junta la ropa que ella dejó sin guardar.
No sabe cuánto tiempo pasa, pero cuando retoma el hilo está pensando en que su hermana menor tiene teorías sobre el largo del pelo y sobre el momento en el que una chica decide dejarlo crecer, o cortarlo. Se las dijo una vez, pero ya no se las acuerda. Podría preguntarle a Lucía. Aunque, en realidad, hay otra cosa que le gustaría preguntarle. En vez de eso, cuando abre la boca es para decirle si no tiene ganas de caminar.
Este es el aire del verano que, afuera del auto, va y viene entre Manuel y Lucía a su antojo, acompañado de grillos, mosquitos, bichitos de la humedad. Algunos se les quedan pegados en el pelo y en la ropa: por la remera de Manuel, en este momento, trepa una mariposa marrón.
Lucía no la ve, está concentrada en saltar entre las piedras. Salir les cambió el humor. Manuel camina atrás de ella, estirando los brazos y el cuello. Ve cajas de cigarrillos, botellas de cerveza en el suelo. En otro momento, toda esa basura lo hubiera hecho enojar con la gente y la ciudad y las cosas que parecen estar cada vez más descuidadas, más rotas. Pero ahora se siente uno de los últimos invitados en llegar a una fiesta, le señala a Lucía los forros usados que ve entre las piedras y, como si fueran chicos, a los dos les da risa.
Siguen así, humedeciéndose las zapatillas en las piletas de agua que se forman entre las piedras, sin preocuparse por nada que esté por fuera del muro poroso de árboles a lo lejos, hasta que, cerca de la orilla, Manuel mira a un costado y ve un balde celeste.
―Mirá ―dice, y se acerca para verlo mejor.
―¿Qué hay? ―pregunta Lucía.
―Peces.
―¿Muchos?
―No sé, sí. Creo que cinco ―dice, apoyando las manos en las rodillas y afinando la vista.
―Alguien se los habrá olvidado.
―O los dejaron, nomás.
Manuel levanta la cabeza y examina la playa alrededor, aunque sabe que no hay nadie. Los peces son grandes, nadan en círculo como si se persiguieran unos a otros, silenciosos y tenaces. Lucía se acerca a mirar, y pregunta quién podría haberlos pescado y dejado ahí. Mientras su tono de voz cambia de la curiosidad al enojo, habla del calor del día, del agua calentándose en el balde, de la falta de oxígeno, de una muerte demasiado cruel y gratuita. Manuel no dice nada.
Sus amigos, con sus frenos de mano y derrapadas y porros. O su papá, quizás, sorprendido por una urgencia o una lluvia repentina. Ellos podrían haberlos dejado tranquilamente. El destello plateado de una aleta brilla, lo alcanza y abre un ojal. Adentro suyo, también hay algo que va y viene haciendo círculos.
―Todos pelotudos ―dice.
―¿Quiénes?
―Acá somos así, ¿no?
―Yo no dije eso ―contesta Lucía, alejándose un poco―. No le eché la culpa a nadie.
―Pero alguien los dejó acá.
―¿Y eso qué tiene que ver?
Estos son los planes que Manuel y Lucía hicieron hace algunos años, cuando dejaron de encontrarse solo después de las fiestas y empezaron a verse todos los días, presionando por salir:
Agarrar el auto e irse a la ruta, juntos, por tiempo indefinido. Dormir donde los encontrara la noche. De mañana, con los ojos cerrados, señalar en un mapa el siguiente lugar. Manuel iba a enseñarle a manejar, así podrían turnarse y llegar más rápido a sus destinos.
Y cuando volvamos nos mudamos al lago, decían, riéndose como si fuera un chiste. Un chiste que les daba vértigo, y un tipo de euforia contenida que los ponía a fantasear con vivir en una casa en las afueras, rodeados de árboles y tal vez de hijos, de los que casi no hablaban pero que Manuel llegó, sin darse cuenta, a imaginar torpes y buenos como cachorros mordisqueándole los talones.
Manuel levanta el balde de un tirón. Qué hacés, pregunta Lucía. Los voy a devolver, responde él. Pero ella tuvo una pecera cuando era chica, y sabe que si los tiran el cambio de temperatura y el golpe del agua los puede matar. Para devolverlos, hay que sumergir el balde en el lago.
Manuel suspira, se descalza, le da la espalda a Lucía. Hay una diferencia abismal entre la playa soleada de día y la playa negra y verdosa, de noche. Sin la luz y los colores, las cosas se vuelven extrañas.
Tené cuidado, le dice Lucía mientras él se acerca al agua, y a Manuel le suena tan raro como cuando, en una noche no muy distinta a esta, lo miró seria y le dijo que tenía que decirle algo. Después de dar algunas vueltas, le contó que se iba a probar vivir en otra ciudad por dos o tres años, más no. Y él asintió con la cabeza, como si entendiera.
Sin animarse a mencionar nada sobre sus planes, la escuchó quejarse de la gente de ahí y de su costumbre de vivir siempre igual, de que nunca había nada nuevo para hacer. Lucía también se descalza, lo sigue y agarra un costado del balde. Metidos casi hasta las rodillas, lo hunden en el lago. Los peces salen de a poco. Su peso y su movimiento, vivo, dibuja ondas brillantes en el agua. Lucía dice que no cree que sobrevivan, que ya están moribundos. Manuel no le responde, y ella le pregunta por qué se enojó.
―No me enojé.
―¿No?
―No.
―¿Y qué te pasa?
―¿Qué vas a hacer, al final? ―la interrumpe él, un poco brusco, sin dejar de mirar el balde.
―¿Qué voy a hacer con qué?
―¿Te vas a quedar allá?
Lucía podría fingir que no sabe de qué le habla, pero ella también se acuerda de que, cuando anunció que se iba, Manuel la escuchó diciendo que sí con la cabeza. Y de que, en ese momento, lo invitó a irse también. Él contestó que no, cerrado como una nuez, y ella le prometió que era solo por un tiempo, que iba a volver. Entonces, podrían retomar sus planes donde los habían dejado.
―Sí, me quedo allá ―dice, bajando un poco el tono de voz―. ¿Y vos?
―¿Y yo qué?
―¿Te vas a quedar acá?
―Creo que sí ―contesta Manuel, mirando el lago como si pudiera sentir, a través del agua oscura, el movimiento de los peces. Si se lo pidiera otra vez, ahora mismo, él se iría con ella. O por lo menos, eso es lo que imagina. Pero es difícil que dos personas quieran lo mismo, al mismo tiempo.
―Ya se fueron ―avisa unos segundos más tarde, levantando el balde vacío.
Con las zapatillas en las manos, caminan de vuelta al auto. Lucía hace comentarios sobre tener los pies mojados. A Manuel ya empezaron a dolerle el cuello y las rodillas. Piensa que debería decir algo, pero no se le ocurre qué.
Cuando se encontraron más temprano, los dos creyeron que iban a coger. Sin embargo, una vez que se acomodan en sus asientos, no vuelven a intentarlo.
Las luces del auto, encendidas, le devuelven el color marrón a una parte del agua. Manuel aprieta las manos al volante, arranca, da marcha atrás, dobla, y sube a la ruta. A partir de ahora, cada vez que piense en esta playa, tendrá la costumbre instantánea de preguntarse qué habrá pasado con los peces.
Y estos son los cinco peces. Tres todavía nadan confundidos, sin alejarse demasiado de donde los soltaron Manuel y Lucía. Claro que ellos no conocen esos nombres, y solo vieron dos siluetas alargadas y oscuras a través del agua. Uno de ellos se mueve muy despacio. Va a ir quedándose quieto de a poco y va a amanecer flotando en la orilla. Otro, no va a tardar en encontrar su camino de vuelta hasta lo hondo del lago, en donde va a vivir muchos años, escondido de las redes y las cañas. Al tercero lo van a volver a pescar en unos pocos días, y esta vez sí va a haber alguien que enseguida le dé un golpe seco contra las piedras.
El rastro de los otros dos, pequeño cardumen de secretos, desaparece esa misma noche. Su destino es tan misterioso como el de los pescadores arrepentidos, o distraídos, que los dejaron en el balde.
***
Paula Galansky nació en 1991 en Concordia, Entre Ríos. Estudió Letras en la Facultad de Humanidades y Artes (UNR). Vive en Rosario, donde trabaja de profesora y correctora. Integra la antología Divino tesoro (Mardulce, Buenos Aires, 2019). Publicó Dos noches (Menta Zines, Rosario, 2018) e Inventario (Ediciones Danke, Rosario, 2020). El lugar en el que estoy cayendo obtuvo el primer premio en el Concurso Municipal de Narrativa Manuel Musto 2021, y en 2022 fue publicado por la Editorial Municipal de Rosario. Integra la antología 9 nueves. Narrativa contemporánea santafesina (Serapis, 2020).
…
agosto 2022 | Revista El Cocodrilo