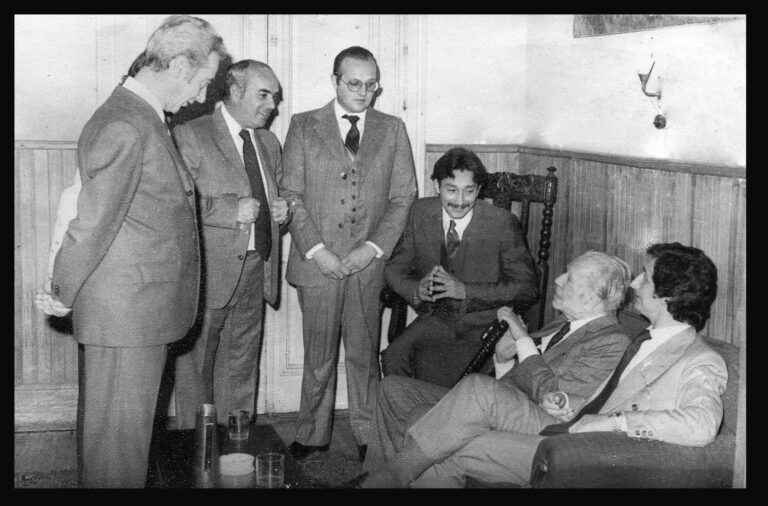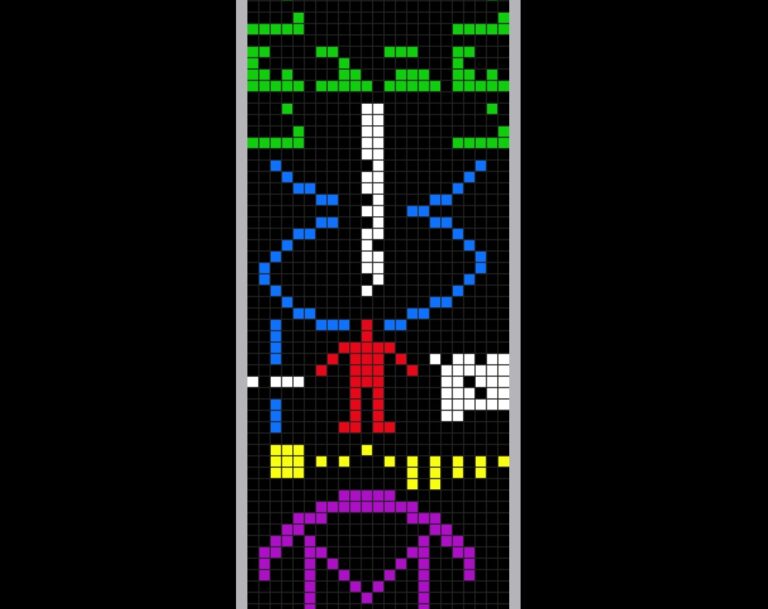VII
Comerse la cabeza de lechón tenía sus consecuencias. Papá quedaba descompuesto por varios días. La mayor desgracia era entrar al baño después de papá (perforación nasal de la que costaba recuperarse) o durante (colapso del que ya no te recuperabas nunca). Papá tenía la maldita costumbre de meterse al baño a cagar con la luz apagada y la puerta arrimada. Entonces, a veces entrabas casi haciéndote encima y te llevabas la sorpresa de encontrártelo sentado desnudo en el inodoro, encorvado a cara de perro con la cabeza apoyada sobre el puño derecho como pensando. ¡Oh, papá, que maldita costumbre! ¡Emboscarnos de prepo en tu guarida hedionda! ¡Mostrar tu impudicia como una gran virtud! ¡Otra vez entregado y convidándonos el culo, haciéndonos partícipes en el arte inmundo de prolongar tu especulación esfinteriana como un niño en la pelela!
Había que esperar una hora hasta que papá por fin saliera. ¿Tanto iba a pensar? Luego el baño era una hecatombe. Y para colmo se tapaba el inodoro hasta rebalsar. He visto el inodoro desbordar de soretes. He pisado descalza caca humana y familiar. Hasta he sentido en mis nalgas el roce de la cagada parental. ¡Oh, madre! ¡Oh, padre! Haber visto, olido y rozado sus inmundicias. Haberlas comido de alguna manera, ya sea por la vista, el olfato o el tacto, y, a la vez, haber sido comida por ellas. Resto de restos. ¿Cómo se quita una esas imágenes incrustadas hasta la hondura trémula de lo más superficial? Después de aquello, es imposible acendrar la mente pletórica de mierda.
Lo que no se osaba decir en la mesa se terminaba por decir en el baño, que hacía de confesionario y también de intercomunicador filial. Allí la carne, las tripas y los restos podían hablar. El agujero del inodoro, los desagües y las rejillas eran como sitios de pasaje, umbrales de traducción a una lengua inconfesable. También la esponja, el jabón, el peine, el cepillo, la toalla y el canasto de mimbre de la ropa sucia. Todos lenguajes tabús. Especialmente el tacho de los residuos, mediante el cual nos poníamos al tanto el uno del otro, nos dejábamos la correspondencia, el agradecimiento, la inquina, el perdón, el amor y la venganza.
Revisando la basura, no necesariamente con la dedicación pormenorizada de un depravado sino apenas con el roce de ojo clínico que brindan los años de experiencia en lo fecal, sabíamos quién estaba enfermo, constreñido, empachado, cursando una colitis, quién sangraba o bien quién se había hecho una paja.
Pero, de todos nosotros, mamá tenía más suspicacia y podía deletrear la lengua subterránea. Su habilidad para detectar las anomalías del cuerpo era infalible. Fue así que supo de inmediato cuándo menstrué por primera vez, cuándo tuve mi primera relación, y también supo de mi embarazo.
Fue ella la que decidió que yo abortara. En realidad fue un acuerdo entre mi madre y la tía, la madre de mi querido y atroz primo. Los padres jamás se enteraron. Ellas hablaron con el médico de cabecera, convinieron un presupuesto y concertaron el turno.
No recuerdo mucho de aquella vez, solo que salí dopada por la anestesia y que en los días siguientes continuaron los dolores y el sangrado.
—Borrón y cuenta nueva —dijo mamá.
(fragmento de una novela inédita)
Marcos Apolo Benítez nació en 1983 en J. J. Castelli, Chaco, y desde 2001 vive en Rosario. Es psicoanalista. Publicó Chaco. Odio en El Impenetrable (Santiago Arcos editor, 2015) y La paliza (Paradiso, 2017).
mayo 2020 | Revista El Cocodrilo
CRÓNICAS