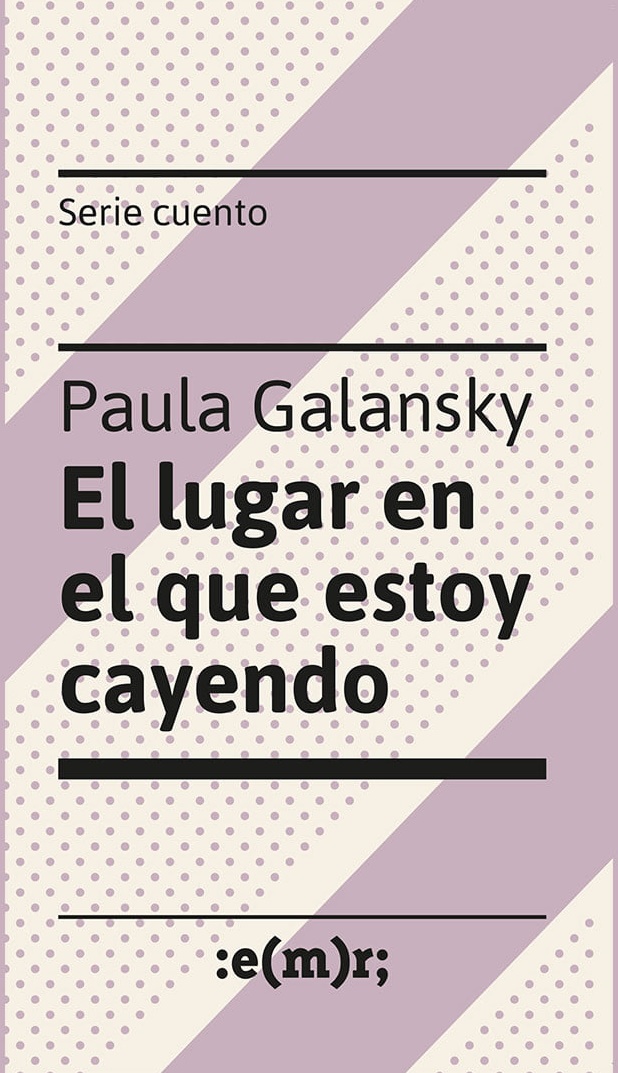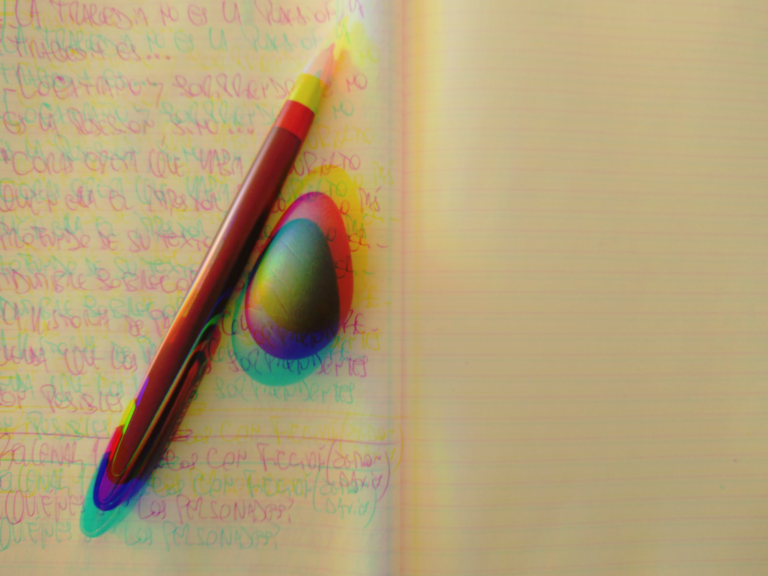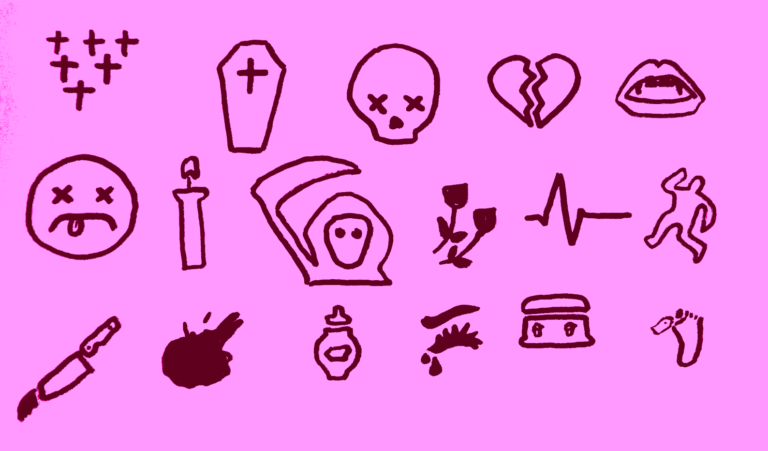Llegamos y la tranquera está cerrada. La seño Estela mira a la señorita María Isabel con gesto de extrañeza. Habíamos salido de excursión con la escuela. La visita es a la estancia “La Manuela” y es el primer inconveniente que tenemos. Una tranquera no puede ser un obstáculo para arruinarnos la excursión, pienso y me ofrezco a saltar e ir hasta el casco de estancia para ver si encuentro al capataz. Tanto la seño Estela como la señorita María Isabel están de acuerdo, pero con la condición de que Sergio me acompañe, para sentirse más seguras.
Sergio es un compañero de grado, y no sé en qué se basarán las maestras, para suponer que puede ser seguridad de algo, pero no me opongo.
Saltamos sin problemas y avanzamos por un camino de tierra, flanqueado por árboles de lapacho, que la lógica indica que desemboca en la casa principal de la estancia.
Caminamos poco tiempo, una distancia no mayor a quinientos metros y divisamos la casa.
—¡Eureka! —dice Sergio y me zamarrea el hombro.
Me escabullo como puedo y me saco la mano de encima. Sergio tiene por costumbre terminar casi todo lo que dice con una risa estúpida. Mientras vamos para la casa, comienza a contar una de sus tantas mentiras a las que ya hace tiempo no presto atención. Son historias de la Fuerza Aérea de Reconquista. Dice que su abuelo fue brigadier y combatió en un sinfín de guerras de las que nadie oyó hablar. Ahora está diciendo que este lugar le hace acordar a una vez que su abuelo tuvo que eyectarse de un avión Pucará. Terminó cayendo en una estancia que resultó ser del enemigo y fue tomado como prisionero de guerra.
—Creo que en Malvinas fue, je, je, je —dice, y gira la cabeza hacia mí.
Sergio además es bizco y eso me pone más nervioso. Nunca sé si me está mirando o no. Aunque después de seis años de compañeros de grado, creo saber cuándo sí y cuándo no. En este momento creo que sí. Cuando su mirada apunta a la nada es cuando me mira y cuando apunta hacia a mí es cuando no. A veces pongo a prueba mi teoría y cuando veo sus ojos posados en mí, le hago gestos de los más obscenos. Ni se entera. En cambio, cuando su mirada está clavada en la nada, hago algún gesto amistoso y me sonríe.
Como ahora, que su mirada está clavada en la nada. Estoy casi seguro de que me mira y que tengo que decir algo sobre la historia de su abuelo prisionero de guerra.
—¡Un capo tu abuelo!
—Sí, je, je, je…
Llegamos a la casa y como no vemos a nadie empezamos a aplaudir. La casa es grande y está en buen estado. La rodeamos por uno de los laterales hasta llegar al límite. A la derecha se ve una arboleda. Serán unos cien metros o menos, quizás. Bajo la arboleda hay un fuego prendido, dos hombres sentados sobre unos troncos alrededor de la fogata y un poco más apartados dos caballos.
Nos movemos, algo cautelosos, en dirección a la arboleda y los hombres. No sé cómo catalogarlos: son dos peones que no llegan a ser gauchos o dos gauchos devenidos en peones.
Nos quedamos callados algunos segundos hasta que le digo lo primero que se me viene a la cabeza:
—Somos de la escuela Rivadavia.
Los hombres me miran sin decir nada. Uno de ellos saca la pava del fuego y se ceba un mate.
—Venimos a la excursión —insisto.
El gaucho chupa de la bombilla y una vez que se oye el sonido del final dice:
—Y pasen…
—Lo que pasa que está cerrada la tranquera, señor, je, je, je.
Los gauchopeones se ríen.
—Y salten —dice el mismo que había hablado antes.
—Pasa que están las seños —digo.
Ahora los gauchopeones se miran sin reír.
—Las señoritas —dice Sergio.
Los dos hacen un gesto de incomprensión.
—Las maestras —digo por fin, y veo que las caras de los gauchopeones se iluminan.
—¡Y que salten también, o tienen miedo de que se les abra la cajeta! —dice el gauchopeón que todavía no había hablado, y larga una carcajada que contagia al otro. Al otro y al idiota de Sergio:
—Je, je, je.
Volvemos y no puedo dejar de pensar en las palabras del gauchopeón. No es que nunca las hubiera escuchado. No sé si fue la brutalidad con que las dijo o porque se dirigían a mis maestras, pero en mi cabeza no dejaba de sonar esa oración. Y lo peor es que las palabras traen imágenes.
La seño Estela es una mujer grande, ya cerca de jubilarse. Su imagen saltando la tranquera dura un segundo y por suerte logro descartarla con facilidad.
El problema es la señorita María Isabel. Ella es joven, y hermosa. Apenas si pasa los veinticinco. Y juro que nunca había pensado en ella como lo estoy haciendo en este momento. Nunca me la imaginé “cruzando la tranquera”. Pero ahora no puedo evitarlo. De pronto siento que se me para. No es la primera vez: ya tengo casi doce años. Pero es la primera vez que me pasa pensando en la señorita María Isabel y eso me hace sentir avergonzado.
—Mi abuelo siempre dice que los gauchos son unos salvajes, je, je, je.
—¿Por qué?
—No sé. Son vagos, ladrones, mal hablados, sucios. Eso dice mi abuelo. Y que el general Roca estuvo bien con los indios, pero se olvidó de los gauchos.
Me encojo de hombros porque no sé quién es el general Roca y además esperaba otra respuesta acerca de los gauchos. El resto del camino lo hacemos en silencio y cuando nos vamos acercando veo a muchos de mis compañeros y compañeras parados arriba de la tranquera y algunos, incluso, metidos adentro del campo. Solo los más tranquilos, la seño Estela y la señorita María Isabel siguen del lado de afuera de la estancia.
—¿Y, chicos? –pregunta impaciente la seño Estela.
—Dijeron que pasemos nomás —respondo.
—¿Y con la tranquera, cómo hacemos?
—Y salten, o tienen miedo de que se les abr…
—De golpearse —interrumpí, y automáticamente le metí un manotazo en la nuca a Sergio.
Es la primera vez que le pego desde que nos conocemos. Una reacción casi involuntaria. Gira la cabeza en dirección a mí y mira a la nada. Me doy cuenta de que me mira porque, además, hay rabia en su mirada.
—¿Vos sos idiota, Sergio?
Apunta sus ojos hacia mí y hace un ademán con los hombros para arriba:
—No sé —dice—. No sé, je, je, je.
A la seño Estela la ayudamos a saltar entre unos cuantos. Es un trabajo de lo más penoso y por un momento pienso que no lo va a lograr. Un trabajo en equipo de ambos lados de la tranquera: los de afuera haciéndola subir y los de adentro esperándola para atajarla y que no se vaya de cara al pasto. Una vez que lo conseguimos, el resto de mis compañeros también saltan y solo queda del lado de afuera la señorita María Isabel.
Todos dieron por sentado que podía sola, pero por la expresión de sus ojos me doy cuenta de que no. Intento hacerme el desentendido y no lo consigo.
—¿Me ayudás?
Salto la tranquera y me pongo a su lado. Ella me agarra de la mano con naturalidad. Su mano izquierda aprieta con fuerza mi mano derecha. Es suave. No es la primera vez que me toma de la mano, pero sí la primera vez que lo noto.
Con su mano libre se aferra a la tranquera, posa su pie derecho en la madera inferior, después el izquierdo. Doy un paso adelante. Ella se afirma sobre mí. Me pongo nervioso. Sube una madera más y con agilidad extiende la pierna derecha y la pasa hacia el otro lado. Está con una pierna en cada lado, como montada a la tranquera. Me mira y sonríe. No soy capaz de mantenerle la mirada. Me suelta la mano y rápidamente pasa la otra pierna. Después desciende sin problemas y ya está del lado de adentro.
Me quedo inmóvil y en silencio.
—¿Y, pasás? —pregunta.
No respondo.
Miro más allá de la señorita María Isabel y veo a mis compañeros y compañeras avanzar por el camino de tierra. Las copas de los lapachos se entrelazan en la cima. El viento las hace temblar y llueven flores rosas. Ahora soy el único que está del lado de afuera de la estancia y no sé si me animo a saltar la tranquera.

FOTO: Martín Galarza
Mauro Casella (Reconquista, 1985) estudió Derecho en la UNR y ahora estudia periodismo. Participó del taller de narrativa del escritor Javier Núñez durante dos años.
marzo 2020 | Revista El Cocodrilo
TEXTOS
Revista El Cocodrilo: revistaelcocodrilo@gmail.com / facebook.com/elcocodriloletras/
AGLeR: agletr@gmail.com / letrasrosario.org / Venezuela 455 bis – S2008DGZ