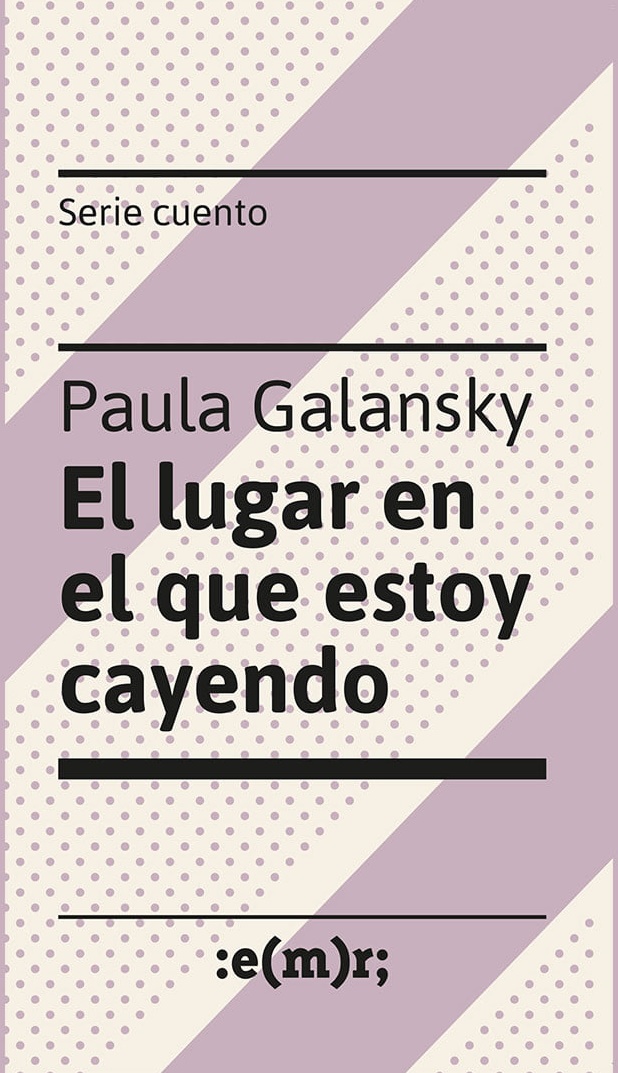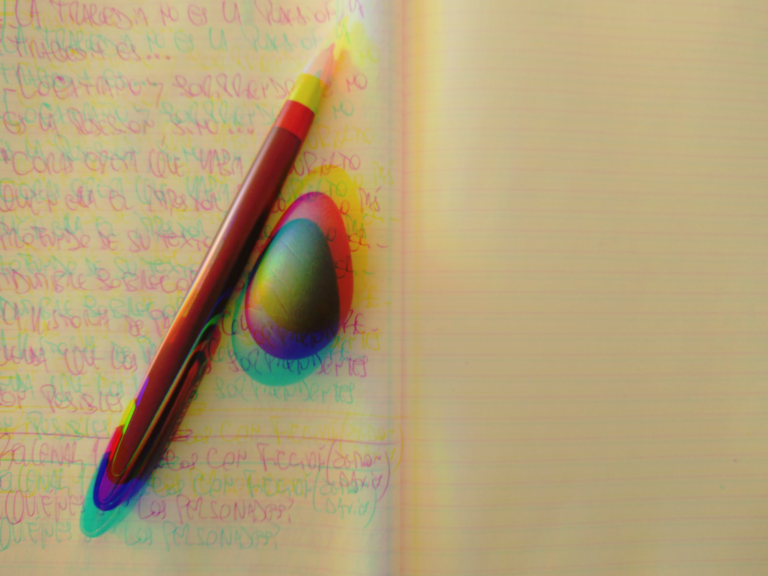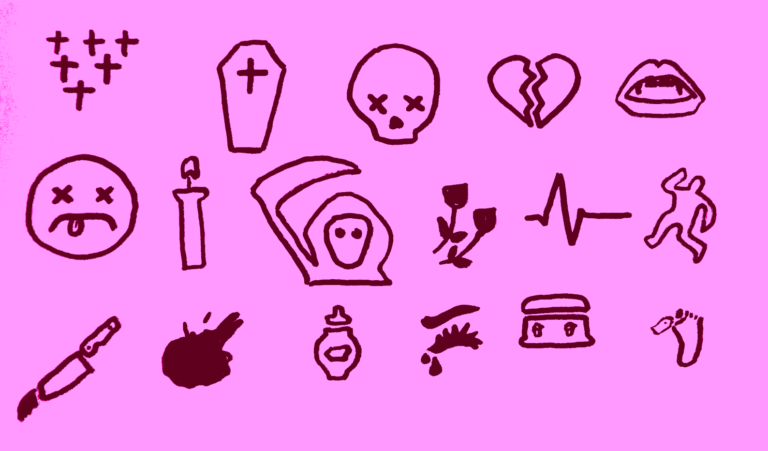Me tiemblan las manos. Dejo el libro sobre la mesita de luz, salgo de la cama y voy hasta la verdulería para comprar las bananas que me recomendó el doctor Núñez. No comí nada en toda la mañana y me costó levantarme por el dolor de huesos. Ahora es mediodía. Sara, la hija de mi hermano mayor, que vive conmigo desde que se mudó a Rosario para estudiar arquitectura, me trae el té. Me ayuda mucho con la casa y también con mi convalecencia crónica. Hay ciertas cosas que sigo haciendo por mi cuenta. Ir a la verdulería, conversar con la dueña, pasear por el parque, comer una banana sentada en un banquito y volver, luego de media hora, a casa. El doctor dice que necesito estar al sol, al menos un rato, todos los días. Me gustaría quedarme un ratito más en la cama –la miro casi con erotismo mientras me pongo el camisón– y avanzar con la novela que me compré hace unos días, pero ya son las doce y no puedo postergar la dieta. Tengo que almorzar a la una, después de mi paseo diario. Esta vez decido –mimetizándome con el personaje de la novela que estoy leyendo, un hombre que se levanta todos los días sin saber quién es ni a dónde ir, un hombre aventurero, para el cual cada día es un nuevo comienzo– tomar un camino distinto. Camino una cuadra y media y paso por un lugar que nunca había visto antes. Es una construcción antigua y vidriada, se puede ver para adentro. Arriba de la puerta de entrada hay un cartel que dice “Los días tranquilos”, me quedo mirando y veo una mesa redonda con sillas de metal alrededor, un piano de cola negro, una humilde biblioteca, un juego de living frente a un televisor. El sol me pega en la nuca pero sigo mirando. De pronto aparece un hombre muy viejo, que tiene una protuberancia en el frente, sujetado a un andador, y detrás de él una chica joven que viste un ambo celeste y tiene un vaso de agua en la mano. Enseguida comprendo que se trata de un geriátrico. Me siento intimidada por la presencia de esas dos personas y avergonzada porque estoy parada observando como una vieja chusma. Voy hasta la verdulería, charlo un rato con la dueña y después completo mi paseo por el parque. Me como una banana en un banquito –no en el de siempre, porque estaba ocupado–, con el sol pegándome en la cara. Miro el reloj: 13:30, y vuelvo a casa.
Me tiembla todo el cuerpo. Tengo frío. No sé qué hora es. No me alcanzan las fuerzas para apoyarme sobre el codo y mirar el reloj. Cierro los ojos, extiendo la mano, y toco la campanita que tengo al lado de la cama para que venga mi nieta. El novio de Sara, que es medio pavo pero buen mozo, se la robó de un hotel y me la trajo de regalo. Ella viene, tiene cara de dormida, recién ahora comprendo que todavía es de noche. Tengo fiebre, le digo, y me duelen los huesos. Sin decir palabra –parecía enojada, la pobre– dio media vuelta y se fue. Al rato volvió con una taza de té con jengibre, miel y limón y un termómetro. Sí, abuela, me dice después de tomarme la temperatura, tiene fiebre. Y ahora qué hacemos, le digo. Voy a llamar al médico, me contesta. Al doctor Núñez llamalo, él es bueno, aparte ya me conoce, le respondo. Sí, ya sé abuela, ya sé, lo voy a llamar a él, me dice, y suspira.
Me transpira el cuello, las piernas y la frente. Saco todas las frazadas y me da frío. Comprendo que sigo teniendo fiebre. Me acuerdo vagamente del doctor Núñez, de su barba espesa y de sus ojos azules cristalinos. Parado al lado mío, tocándome la frente, le dice a Sara que tengo que tomar antibióticos y analgésicos, y que cada tanto tiene que venir a ponerme paños fríos sobre la frente y el pecho. Mi nieta refunfuña, dice que apenas tengo dinero, y Núñez le dice que no se preocupe, que él ya se encargó de los medicamentos, que la señora es una antigua paciente y que van de regalo. En el marco de la puerta está parado Jacobo, el novio de Sara, con su habitual cara de pavo.
Me tiemblan las manos. Arriba de la mesita de luz hay un té con jengibre, miel y limón. Lo agarro y me lo bebo. Después tomo el libro y me pongo a leer, ya con las manos quietas. Cuando se me cansa la vista, lo dejo junto a la taza vacía. Se escucha, cercana e intermitente, la melodía de un piano. Cierro los ojos y disfruto de la música. Miro el reloj y veo que son las 12:30. Ya es hora de mi paseo diario. Sara, empiezo a gritar, Sara, vení. Toco la campanita, pero en lugar de mi nieta entra el doctor Núñez. Pensé que se había ido, doctor, le digo. Está vestido con un guardapolvo blanco, que le llega casi hasta los tobillos, y tiene una jeringa en la mano. No me contesta nada. Enseguida aparece por la puerta Jaboco, el pavo, sosteniendo una bandeja de metal con galletitas de agua, queso cremoso port salut y banana pisada. Al lado de él viene mi nieta, vestida con un ambo celeste. En los pies lleva unas chancletas de goma. Sarita, le digo, ¿te compraste un piano?
Felipe Hourcade nació en Concordia, Entre Ríos, en 1999. Desde 2017 vive en Rosario, donde estudia Letras (UNR). En 2016 obtuvo el segundo premio en la categoría menores del Concurso de Microcuentos “Lebu en pocas palabras” (Lebu, Chile), por el cual fue jurado en 2017 y en 2020. Actualmente es redactor de la revista Camalote.
Imagen: Anaclara Pugliese
(abril 2020| Revista El Cocodrilo)
TEXTOS
Revista El Cocodrilo: revistaelcocodrilo@gmail.com / facebook.com/elcocodriloletras/
AGLeR: agletr@gmail.com / letrasrosario.org / Venezuela 455 bis – S2008DGZ