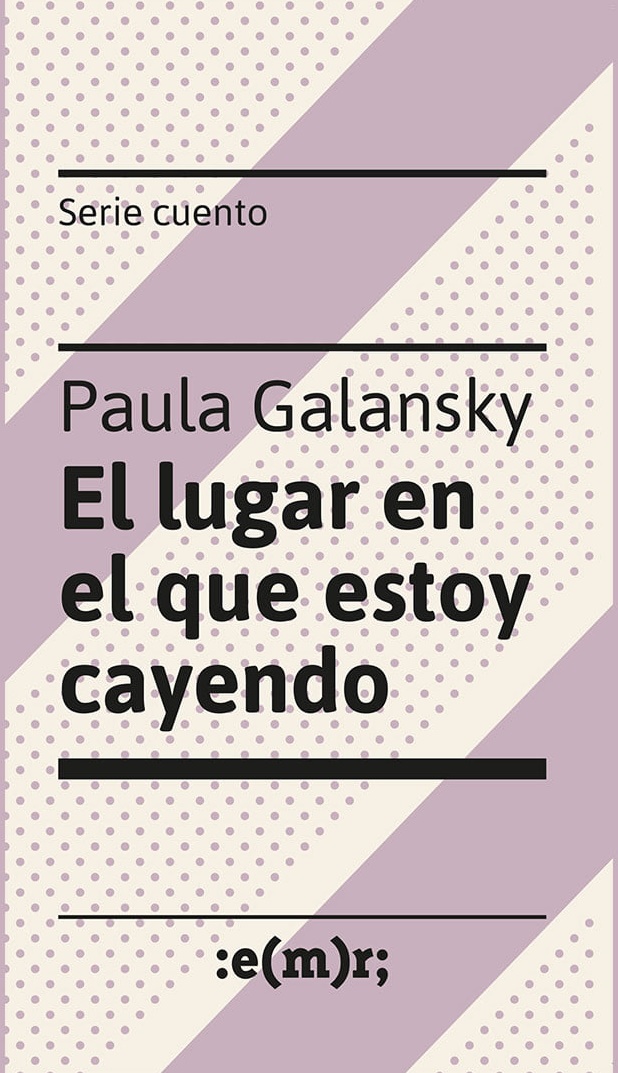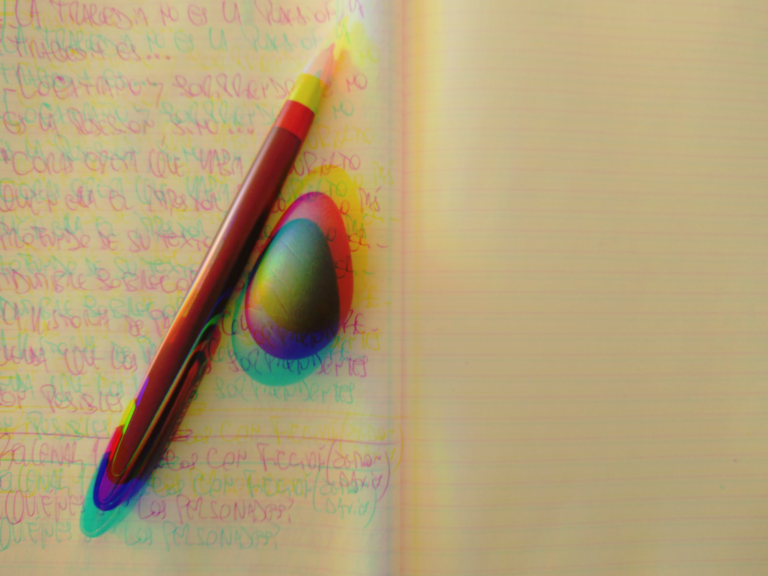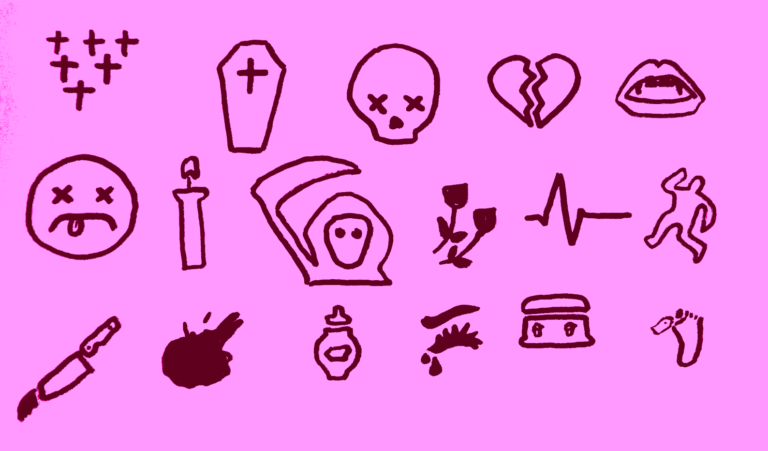Autobiografía del silencio*
No soy un hombre locuaz. El silencio ha sido, hasta ahora, el mejor aliado para completar a las personas. Las determino con algunas frases que ellas repiten quizá sin darse cuenta. Entonces las completo, las identifico. Y de esa manera las nombro, sin decírselo, por supuesto. En la caja de mi memoria tienen un lugar con una palabra establecida. Se transforman en sujetos. De esta manera reconozco a algunas de las personas que viven en mi edificio. Por ejemplo: Evangélica, mujer enjuta, siempre con el cabello atado y con sus canas montadas en mechones oscuros parecidos a alambres, que forman la estructura ósea de la parte de atrás de su cabeza; vive en el octavo C y los días martes a la mañana la cruzo en el ascensor; la mayoría de las veces termina sus frases con un “si Dios quiere” o “es un buen día, gracias a Dios”. Loro: hombre que siempre conserva su cara lisa, bien rasurada, y el entrecejo junto como tratando de observar algo a la distancia; militar jubilado; del séptimo A; repite dos veces la primera y última palabra de sus oraciones, a entender, “Buen día, buen día. Hoy va a ser un día de mucho calor, sí, sí”. Guasón: muchacho de cerca de los treinta años; trabaja en una inmobiliaria; sexto B; comienza su socialización con bromas de mal gusto e incómodas “¿Se te pegó la almohada? ¿Le estuviste dando duro a la masturba anoche?”, “¡Mire esa, qué culo para los latigazos!”. Cosmética: mujer joven, pelo castaño claro, ojos color almendra, de cadera fuerte que sube despiadadamente hasta formar una delgada cintura; consigo tiene siempre el celular con el cual habla de que está llegando de un centro de estética o yendo; su departamento es el quinto A. También se encuentran los mellizos del cuarto C: Rutinas, me cuesta identificarlos; musculosos, altos, ambos llevan el mismo tatuaje en el hombro derecho, un tribal con forma de león; hablan casi a los gritos como si llevaran auriculares puestos; sus conversaciones giran en torno a los ejercicios que hicieron en el gimnasio y, también, a las rutinas futuras. Yo me encuentro en el noveno A. En el mismo piso, en el C, vive Coger: muchacho joven, delgado, estudiante de enfermería, de aspecto desalineado; su vocablo gira en torno a lo sexual.
A los nombrados los cruzo diariamente en el ascensor.
La última mañana desperté antes de que sonara la alarma de mi teléfono celular. La desactivé y me quedé unos minutos más en la cama. Contemplé los débiles rayos solares que entraban por las rendijas de la persiana, deduje que estaba nublado. Abrí la ventana y comprobé el movimiento de abultadas nubes bajas y grisáceas. Cuando bajé la mirada, vi un manto marrón que cubría todas las calles de la ciudad. El río se había desbordado inundándolo todo. Posiblemente durante la madrugada las sirenas de los bomberos y policías habrían estallado recorriendo cada calle afectada. Yo nada había escuchado. Llamé al trabajo, pero nadie contestó. Solo quedaba esperar.
Rayos enfurecidos atravesaban las espesas nubes, y llegaban a mi ventana con intervalos de diez minutos, luego desaparecían, parecían ser tragados por esas gigantes pompas grises. El tiempo no se sucedía; volvía como esos rayos de sol, al mismo lugar. Entonces escuché fuertes golpes en mi puerta. Imaginé bomberos con rimbombantes cascos amarillos, viniendo a mi rescate. No fue así. Al abrir me sorprendió Loro con su mirada cejijunta. Lo acompañaban como guardaespaldas, los hermanos Rutinas.
—Buenas tardes —mascullé trabajosamente.
Loro explicó con tono grave y cortas pausas, cada tres palabas, que la chica del quinto A había sido víctima de robo e intento de violación.
—Nos reunimos todos en la terraza ahora. ¿Entendió, entendió? —dijo concluyendo.
Busqué un abrigo y los acompañé. En el lugar encontré a todos los que conocía. Evangélica abrazaba y trataba de consolar a Cosmética. Loro esta vez habló para todos los que formábamos un desprolijo círculo.
—A la chica aquí presente, como ya les adelanté a cada uno de ustedes, le violentaron su puerta, extrajeron cosas de valor, y el timador, mal parido, tocó sus partes íntimas. Los gritos de la joven hicieron que huyera. El edificio está aislado por esta podrida inundación, entonces lo único que nos cabe pensar es que fue uno de nosotros el mísero ratero—. Luego de apagar el renaciente murmullo subiendo y bajando las palmas de las manos, continuó: —Sabemos aquí, los hermanos y yo, que el ladrón llevaba un pasamontaña, abrigo negro con capucha y jean también oscuro.
En ese momento todas las miradas cayeron en mí. Mencioné que soy un hombre callado, silencioso, pero lo que no dije fue que también tengo mala suerte. Nací en febrero de año bisiesto, tuve un accidente automovilístico en mi primera cita sexual, jamás gané algo, y en ese momento llevaba puesto un abrigo negro con capucha como la descripción que había hecho Loro repitiendo la última palabra de la oración.
—Qué hiciste al mediodía —interrogó uno de los hermanos con ojos de perro guardián enfurecido.
—Nada —contesté vacilante.
Los Rutinas inflaron el pecho adelantándose a Loro, que miraba impávido, como si este fuera el amo cruel que liberaba a sus bestias asesinas.
—Entregate, lagarto —vociferó Guasón para estímulo de los hermanos que se acercaban rabiosos.
—¿Han perdido el juicio? ¿Porque el hombre lleve un abrigo negro es el culpable? ¿Qué clase de animales los criaron? ¡Están completamente locos! —argumentó Coger con voz firme y llena de cordura.
—¡Claro, Coger! —grité, y un silencio mortuorio se introdujo en esa escena delirante.
En dos segundos estaba cabeza abajo en la cornisa, mi cuerpo se aflojaba mansamente, entregándose al manto marrón que corría por las calles como si fuera un poderoso imán. Pero todavía en ese momento era sostenido por las fuerzas hercúleas de los Rutinas, que me tomaban de las piernas.
Loro se acercó y ordenó que confesara. Mi garganta era oprimida por la sangre y el terror. Entonces sentí la liberación de mis extremos. Todo quedó en un silencio absoluto. Miré sin reservas el sosiego del agua marrón. En el trayecto intenté imaginar los dibujos del espanto en la cara de Cosmética viéndome caer.
Biología marina
Fue una noche de invierno cuando escuché a mis padres hablar en la habitación sobre mí. Una noche fría, el cielo tenía un trasfondo verde en el cual parecían pegarse las estrellas que eran chiquitas y demasiado aisladas entre sí. Lo recuerdo bien porque después de escucharlos abrí la puerta y salí descalza envuelta con una manta gris. Volví al calor de la casa en el momento en el que empecé a sentir en los pies una especie de picor que se consumía en dolor, llegando hasta mis rodillas. Decían mi nombre como si contemplaran un jardín en plena primavera, pero luego surgía el de mi hermano: Joaquín, arrollando con su silla de ruedas todo lo que encontraba en el espléndido vergel.
Mi hermano, tres años mayor que yo, sufrió una lesión en la médula espinal al poco tiempo de haber nacido. Algo raro, inexplicable, decían los médicos. Tiempo después lo colocaron en una silla de ruedas que manejó perfectamente. Cuando estábamos todos juntos, Joaquín se divertía agitando sus brazos y sonriendo; pero quedando nosotros dos, o él solo en su habitación, podía verlo mugir pensamientos que le llenaban los ojos de una neblina oscura. Puede que estuviera memorizando un futuro quieto en esta casa ya desvencijada y solitaria. Estaba condenado a moverse solo por un suelo firme.
Muchas veces mi madre me preguntó qué deseaba ser de grande, yo declaraba fervientemente que quería estudiar Biología marina; me interesaba todo tipo de vida cerca del mar y sus profundidades. Entonces todos los gestos de su cara se volcaban hacia el entusiasmo y se perdía en una larga sonrisa. Era fácil pedirle su teléfono celular a la hora de siesta y mirar videos sobre diferentes animales que convivían en el mar. En una de los largos documentales descubrí que existían balsas de algas que viajan miles de kilómetros en el mar y servían como refugio y ayuda a la supervivencia de varias especies de animales. Uno de estos animales es la tortuga recién nacida que se enreda en el vegetal para descansar y dejarse llevar por la corriente.
Había días en los que ella me entregaba su celular antes de pedirme que entretuviera a Joaquín dentro de la casa. Los días en los cuales el frío era paulatinamente vencido por el sol de la tarde, y veía a otros chicos en sus bicicletas o caminando en grupo hacía el parque. Le mostraba desde YouTube distintos videos sobre las tortugas marinas. Veíamos cómo una tortuga gigante salía del mar para depositar sus huevos en el hoyo que hacía en la arena. Luego eran más de cien tortugas que parecían brotar de lo más profundo del color cobrizo de la arena al sol. Emergían y trataban de llegar al mar sorteando todos los obstáculos. Después de las complicaciones de salir de las arenas debían esquivar las atemorizantes tenazas de cangrejos y, por aire, a distintas aves que se proyectaban sobre ellas atrapándolas deliberadamente. Y si llegaban al mar puede que las olas las expulsaran quedando boca bajo siendo presa fácil. Antes de que esos animalitos tocaran el agua del mar, veía a mi hermano, con sus ojos bien abiertos levantando levemente sus cejas y sacando la lengua en punta hacia una de sus comisuras como quien está realizando una tarea difícil. Y cuando por fin una de las tantas tortuguitas sobrevivía y nadaba alejándose de la costa, Joaquín imitaba la sonrisa de mi madre por algunos segundos.
A finales de la primavera, un domingo, el cielo se topó con nubarrones que se engrosaban amenazantes. Busqué a mi hermano en su habitación y lo encontré contra la ventana abierta, haciendo gestos ampulosos en cada ráfaga de viento; enseguida entendí que las enfrentaba braceando como un nadador. Igualmente pregunté qué estaba haciendo. Me respondió que había visto algunos nadadores en competencia por televisión y quería ser un nadador profesional o de mar abierto.
Fue fácil entretenerlo los días siguientes con el celular de mi madre. Buscábamos todo lo relacionado con la natación. En estilos le interesaba el crol y mariposa. Al principio veíamos natación para principiantes en piscina y luego videos de nadadores en mar abierto. En esos momentos se concentraba abriendo y dejando sus ojos fijos en la pantalla del teléfono. Parecía comprender su género de vida.
Estoy segura de que mis padres sabían sobre la inquietud de Joaquín, las ganas de estar en contacto con el agua, o de aprender a nadar, porque durante un almuerzo nos anticiparon que iríamos a vacacionar al mar durante el verano.
Recuerdo lo sentido junto a mi hermano con solo mirarnos a los ojos. Esa noticia hizo un efecto de licuación repentina en los días venideros más que una ansiedad del porvenir en nosotros, porque el tiempo pasaba velozmente y no de una manera de horas exactas con promisión de dicha.
Los días terminaban sofocados por el sol. Una de esas noches que enfrentábamos laxas y sin un horario obligatorio para ir a dormir, mi padre nos ordenó que eligiéramos alguna cosa que quisiéramos llevarnos al mar y a acostarnos temprano, al amanecer partiríamos hacia la costa. Lo vi a Joaquín poner en su mochila una gorra de silicona color blanca, unas antiparras y tapones para los oídos.
Después de un largo viaje llegamos al hotel. En una habitación dormiríamos mi hermano y yo y en otra, mis padres. Mi madre entró al cuarto cuando Joaquín no estaba y me dijo qué ponerme para bajar a la playa. Yo no esperaba que hubiera tanta gente con sus reposeras, sombrillas y carpas. Mi padre llevaba en brazos a mi hermano y una sombrilla y mi madre, la silla de ruedas y una conservadora con comida y bebidas. Caminamos hasta encontrar un espacio a casi dos metros de las olas que se arrimaban mansas.
Mi padre dejó a Joaquín en la arena y junto a mi madre empezaron la tarea de desplegar la enorme sombrilla. Desde su lugar, mi hermano hizo señas para que le alcanzara su mochila. Rápidamente lo hice. De ella sacó sus elementos de natación y se los puso. Comenzó a reptar hacia las olas. Lo observé sentada en su silla de ruedas. Esquivó trabajosamente a una pareja que se sacaba selfies. Se detuvo miró el cielo, se secó el sudor de la frente y continuó. Con firmeza venció las primeras olas, llegó hasta la rompiente y se alejó. Entonces mi madre lo vio y reaccionó gritando su nombre. Pero él con los tapones puestos seguramente no la oía. Mientras mi padre corría hacia el guardavida, él con cada braceada, avanzaba más abriendo su boca.
*Los dos cuentos pertenecen al libro Lazos brutales, que publicará próximamente Editorial Reloj de Arena, Entre Ríos.
Hugo Díaz (Santa Isabel) reside en la ciudad de Rosario. Es profesor de Lengua y Literatura. En el campo literario sus cuentos han obtenido: primer puesto en el concurso anual ICES, Venado Tuerto (2015); primera mención en el concurso nacional “La hora del cuento”, Córdoba; mención especial en el Certamen Nacional Municipal Azul, Buenos Aires; segundo puesto en el concurso de la revista literaria Gambito de Papel, La Plata; finalista del concurso “Un Homenaje, Fabricio Simeoni”, Rosario (2019). En el corriente año sus textos forman parte de las antologías Relatos del mañana (Emporio Ediciones, Córdoba) y Grandes microrrelatos (Editorial Equinoxio, Mendoza); participó en la edición de mayo de la Revista Temporales editada por la MFA de Escritura Creativa en Español de New York University, y recibió tercera mención en el certamen literario nacional “La hora del cuento”, Córdoba. Uno de sus cuentos fue citado en “La escritura santafesina en tiempos de pandemia, virus y cuarentena”, nota del diario Mirador Provincial.
Imagen: Eloy Santillán
agosto 2020 | Revista El Cocodrilo