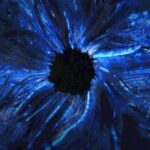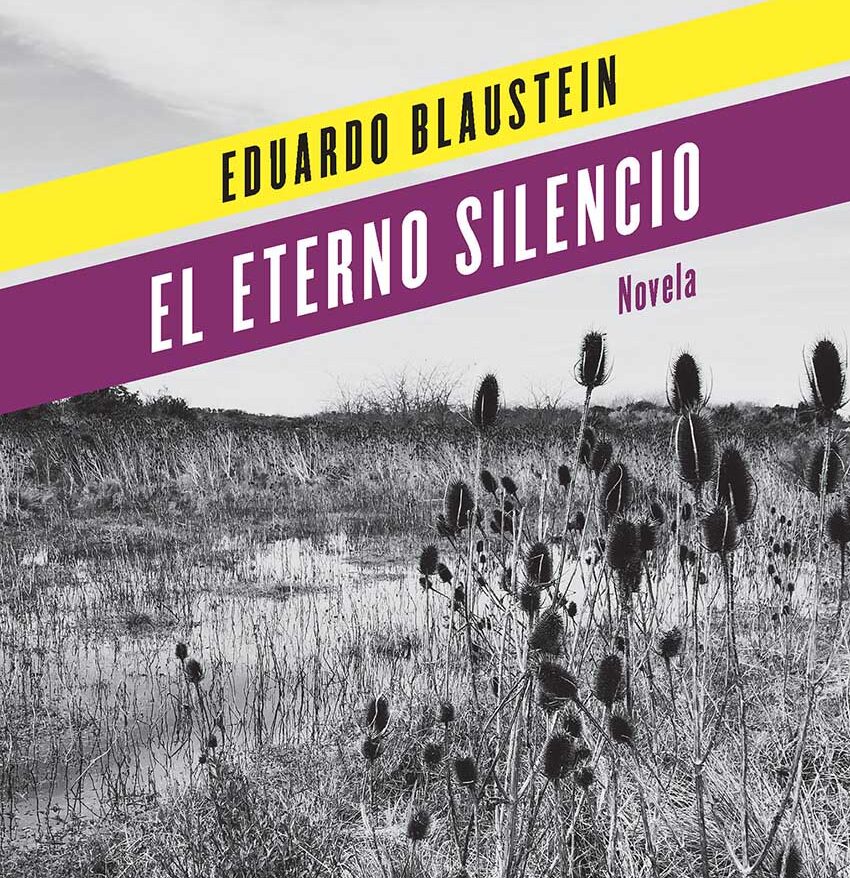No es un río
Selva Almada
Literatura Random House
2020
137 páginas |
El agua tiene códigos, reglas no escritas que no deben romperse. Cualquier marinero, cualquier pescador lo sabe. Quien ha crecido al arrullo de la corriente del río, o quien navega los mares, lo sabe. Sabe que al agua se la respeta, porque puede ser amiga y compañera, pero también puede ser una maldición y una tumba.
En La balada del viejo marinero, Samuel Taylor Coleridge narra las desventuras del marinero que no respetó ese código y que cometió un crimen innecesario: matar porque sí, matar un albatros, el ave que es señal de buenos augurios en el mar. Ese pecado desata una serie de desgracias naturales y sobrenaturales sobre la tripulación, la cual obliga al marinero a colgar al albatros muerto de su cuello, como castigo. A lo largo del poema, los marineros no solo deben enfrentarse con la tempestad sino también con la muerte, que se gana el alma del marinero en una partida de dados. Finalmente, el marinero que cometió el crimen logra liberarse de la maldición, pero le queda la penitencia de tener que contar su historia allí adonde vaya.
En No es un río, la última novela de la escritora entrerriana Selva Almada, que cierra su llamada “trilogía de varones” (inaugurada con El viento que arrasa en 2012 y seguida inmediatamente por Ladrilleros en 2013) hay también una muerte innecesaria: Enero y el Negro, los amigos, se van de pesca con Tilo, hijo de Eusebio, el amigo muerto, y pescan (matan) una raya, una magnífica raya con la que luchan durante horas hasta arrancársela al río y liquidarla de tres tiros. No uno, tres.
“Me engolosiné”, dirá Enero un rato más tarde ante la pregunta de Aguirre, habitante de la isla, sobre el porqué de los tres tiros. “Hay que tener cuidado… con engolosinarse” será la respuesta del isleño, con sorna aparente pero bronca soterrada por esa brutalidad, por esa ruptura de las reglas del agua que cometen ellos, los foráneos, los que llegaron con el bote nuevo y no pertenecen a la isla, ni al monte, ni al río.
La balada del viejo marinero tiene los escarceos con la muerte y la presencia de la naturaleza que caracterizaron a los románticos ingleses: lo sobrenatural, lo extraño, el coqueteo con el más allá. Incluso, años después, Mary Shelley la retoma y menciona en su Frankenstein, donde también el ir en contra de las reglas naturales y en contra de la misma muerte se paga caro. En el ambiente de la isla, en la novela de Almada, flota, definido, indudable, el mismo aire ominoso que en los poemas románticos y en las novelas góticas. Los escenarios son otros, las personas, el lenguaje, el clima, todo es otra cosa, pero ahí está lo inquietante, con su presencia pegajosa, signando el destino de los personajes.
Quien haya crecido, dijimos, cerca del río conoce de sus vaivenes. Quien haya crecido cerca del monte, cerca de la isla, sabe de sus bienvenidas y sus expulsiones. En la novela, los árboles, la arena, los pequeños animales e insectos tienen una presencia tan rotunda como los personajes y sus historias, sus pequeñas alegrías, sus anhelos, sus miedos y sus inconfesables remordimientos. Las descripciones son exquisitas, minuciosas, precisas. Podemos escuchar el crepitar de los grillos y las ranitas a la noche, el zumbido torturante de los miles de mosquitos al caer la tarde, sentir el pegote de la humedad que persiste aunque caiga el sol, el vaivén del agua marrón bajo el bote, la frescura de la cerveza suave y ligera que aplaca el calor de la siesta. Hasta el olor del enorme bicho muerto, que empieza a apestar, colgado de un árbol, donde lo han dejado después de matarlo: “El cuero está seco y tirante. La carne del animal está tibia. La huele. Tiene olor a barro. A río. Cierra los ojos y sigue olfateando. Más atrás de esos olores empieza otro que no le gusta”.
En la Antigua Grecia, la desmesura, la hybris, consistía en la transgresión, por parte de los hombres, de los límites impuestos por los dioses. La medida, la mesura, el “no ser ni más ni menos que el hombre”, era un concepto moral de la máxima importancia. No existía el pecado, pero sí la falta. El hombre no podía ser menos (un animal) pero, sobre todo, tampoco más (un dios). La vida, la gratuita muerte, la venganza, eran asuntos de los dioses. La desmesura humana, contra los de su especie pero también contra la naturaleza, es castigada de diversas maneras en las tragedias griegas así como en la poesía romántica o en la novela gótica. El marinero es castigado, Frankenstein es castigado. Desafiar las leyes naturales, o la muerte sin un porqué, la muerte innecesaria, desata tempestades vengativas o maldades sutiles, situaciones inquietantes, susurros humanos, animales o vegetales que no auguran nada bueno para los transgresores, los desmesurados.
“¡Quién les dio permiso!
No era una raya. Era esa raya. Una bicha hermosa, toda desplegada en el barro del fondo, habrá brillado blanca como una novia en la profundidad sin luz. Echada en el limo o planeando con sus tules, magnolia del agua, buscando comida, persiguiendo la transparencia de las larvas, las esqueléticas raíces. Los anzuelos enganchados en sus bordes, el tironeo de toda la tarde hasta darse por vencida. Los tiros. Arrancada al río para devolvérsela después.
Muerta.”
En la niebla ominosa del amanecer isleño, en la cerrazón susurradora del monte, del barro, de las muertes que no debieron ocurrir, está enhebrada la desmesura, la hybris, la muerte inútil del animal del agua. Almada nos hace girar y girar en torno a esa inquietud, a esas personas, a ese monte y a ese río. El cauce de la historia nos lleva, el monte nos recibe, inquietante, la isla, sus habitantes y también quienes la visitan (¿la usurpan?), todos dejan ver algo de su alma en la narración. No siempre son bellos, no siempre son buenos, pero, así como el viejo marinero, tal vez puedan, al final, pagar, penar y hasta redimirse.
octubre 2020 | Revista El Cocodrilo
RESEÑAS